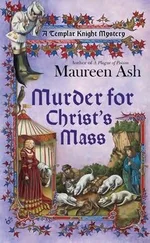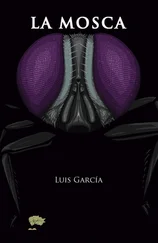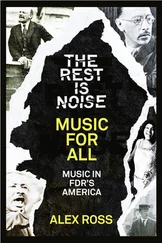Alfonso fue siempre reservado. A diferencia de Joaquín, que derramaba lágrimas por cualquier motivo con bubis, Alfonso se ahogaba en ellas —las lágrimas, aunque quisiera hacerlo en las bubis—, antes de expresar el menor sentimiento. Su reserva lo confinaba en una soledad y tristeza que le carcomían en silencio y angustia. Sobre todo, le hacían imposible interactuar con el otro sexo.
No es que no le gustaran las mujeres, al contrario, lo obsesionaban hasta la locura, tanto o más que a Joaquín; pero las idealizaba a tal grado que terminaba por convertirlas en deidades olímpicas e inalcanzables. Mientras más deseaba a una niña, más difícil le era dirigirle la palabra y a veces hasta mirarla. En aquella época sus tardes transitaban en la interminable agonía de marcar un teléfono y colgar al primer timbre. De niño, saliendo de la primaria, corría desaforado cinco cuadras para ver salir de una escuela cercana de monjas a una niña que le robaba la razón, pero cuyo nombre nunca supo. Prendado, la seguía a distancia por cuadras hasta verla subir al camión. Tras semanas de angustia se decidió a abordarlo y seguirla hasta verla entrar a su casa. Por meses repitió el seguimiento, gastando en ello todo su domingo y ahorros; incapaz, sin embargo, de un hola. El amor no lo liberaba, le oprimía. Era curioso, porque su reserva era sólo con el sexo opuesto, más no con todo el género, sino con las que lo atraían sexualmente. En todo lo demás y con todos, los y las, era una persona altamente sociable. No es que fuera mal parecido, ni de conversación sosa, pedante o aburrida; todo lo contrario. Si estaba con muchachas que no le atrajeran era entretenido y simpático. Su plática, además, era grata, variada y de ingeniosa coloratura. Nadie podría afirmar haberse aburrido con él. Pero nomás divisaba a una niña de su agrado y perdía el habla, el color, la noción del día y de la noche, la memoria, la autoestima. Era como si le desconectaran un bulbo (que en ese entonces los chips apenas estaban en investigación).
Su invalidez no era física, era emocional; que es mucho más dolorosa por ser del alma. Alfonso, como todos los hombres que se han dejado de mentir, se sabía incompleto desde el día en que nació y su vida no era otra cosa que una búsqueda continua e interminable. ¿Qué buscaba desde la angustia de su soledad? No otra cosa que su ser; pero éste, evanescente y sutil, le evadía y obligaba a buscarse en otra persona. No que quisiese ser otra persona, sino lograr en conjunción, con ella, colmar su faltante y consumar el tiempo en un suspiro.
Así era, y en aquellos años mozos nadie le daba la menor importancia. «Ya se le pasará», decían unos, «Deja que le llegue una cachetona que le guste y verás que habla hasta por los codos», afirmaba Joaquín; «Es cosa de la edad», se consolaba su angustiada madre.
Aquella mañana de sábado en Acapulco, Alfonso estaba más reservado que de costumbre, pero nadie le dio importancia. Él, sin embargo, se cuestionaba qué le generaba esa sensación de desencuentro, incomodidad y ansiedad. No encontraba qué. El día pasó sin pena ni gloria y por la noche encaminaron sus pasos a la discoteca de moda, el Armando’s Le Club.
PADRE ARTEMIO
Acapulco, Guerrero
Lunes 8 de marzo de 1943
08:17 horas
Socorrito no llegó al mundo con torta, pero sí con una luz del cielo.
Artemio Jiménez Hinojosa era un caso singular, hijo de familia pudiente; había estudiado ingeniería civil en la Universidad Autónoma de México y cursos de postgrado en Francia, Alemania y Estados Unidos, sin que sus estudios riñesen con su desenfrenada concupiscencia.
De regreso a México entró a trabajar al gobierno federal haciéndose cargo de la supervisión de la construcción de carreteras; conocido el negocio montó su constructora y en pocos años se encumbró como uno de los camineros más exitosos de Latinoamérica. Pero a Artemio no le precedía tanto su fama de ingeniero emprendedor, como de rico licencioso y disipado, siempre fotografiado en coches deportivos rodeados de esculturales bellezas del cine nacional o damiselas de la alta sociedad. Un buen día, sin embargo, sin mayor explicación, vendió empresas, casas y autos, y encaminó sus pasos al sacerdocio, terminando de párroco en una iglesia olvidada en el anfiteatro acapulqueño.
Artemio llegó la noche de la tormenta y en medio de ella subió caminando hasta la iglesia de San Calixto por veredas convertidas en arroyos. Nadie hubo en la estación de camiones a recibirlo; nadie para guiarlo a su parroquia. El cura anterior había muerto de cólera meses atrás y a doña Leonor, la anciana que cuidaba de la casa parroquial, forma pomposa de llamar al tejabán contiguo a la sacristía, hacía tiempo que el reuma la habían confinado a las alturas rocosas de la bahía.
Sin pensarlo, la mañana siguiente Artemio enderezó sus pasos a la zona roja. No tenía en mente nada en particular, simplemente echó a andar y cuando se percató, se hallaba inmerso en ella. La conocía por sus anteriores y largas correrías. A diferencia del resto de la ciudad, esta parte dormía. Sólo unos cuantos perros, famélicos y sarnosos, buscando sombra, y algún borrachín recién despertado, debidamente bolseado y confundido aún por los humos del alcohol, delataban signos de vida. El sol caía a plomo, el sopor de su encuentro con el suelo hacía sudar las piedras; ni un dejo de brisa en la caldera, un nauseabundo olor a miasma horadaba la respiración hasta quemar las sienes; las moscas se pegaban a la cara del sacerdote mientras los zancudos hacían festín entre sus inútiles manotazos. Tras la bruma, al fondo, en una barranca que se pretendía callejón, bajo la sombra de un papayo agonizante, espectros noctámbulos se arremolinaban en enfrascada discusión.
Las pepenadoras, aún en traje de faena, discutían a gritos y mentadas. En medio de ellas, sobre una vieja silla de madera pintada algún día de amarrillo con motivos azules y verdes, sobre un asiento de mimbre a medio romper, la recién nacida dormía ignorante del revuelo. Un chal remendado era su vestimenta.
—¡Chingaos! Pura madre que la entregamos —decía Adela, gorda cual camión revolvedor.
—¡Qué autoridades ni qué la chingada! —acotó Joaquina—. Fue en el pinche orfanato donde me violaron custodios hombres y mujeres. Bastante sufrió la jodida Virola para que su hija termine como ella. ¿Autoridades? ¿Adopción? ¡Madres! ¡Chinguen a su madre!
Ver a las pepenadoras de noche era algo lastimoso y deprimente; su aparición de día era espectral. Su vestimenta chillona y raída, sus pelos chorreados, su volumetría desbordante, sus pintarrajeados de payaso y la grotesca exhibición de sus mercancías dejaron a Artemio sin habla. Refugio fue la primera en verlo. No era nada raro ver a sacerdotes en la «zonaja», al menos no de noche, pero ver uno en sotana, de día, con un calor de los mil demonios y en plena Pepena era tan desconcertante para el grupo como aquél lo era para el cura.
—¡Ave María Purísima! —dijo Refugio persignándose.
—Buenos días hijas —contestó él. Algo en su interior le recordaba a los nacimientos del árbol de Navidad de la casa de sus abuelos.
Artemio, en ese entonces, era un hombre delgado de unos cuarenta años; moreno, de mirada penetrante y cautivadora. Sus ojos tenían el reflejo y la profundidad del ámbar. Fina nariz y cejas pobladas daban a su mirada la paz de un arrullo. Su cabello negro anunciaba la alborada de exploratorias canas. Todo en él era de una intensa quietud, su serenidad comunicaba una energía apacible y dulce. Su voz era silenciosa, como la de los hombres cuyo mensaje jamás cesa.
Las pepenadoras lo vieron en pasmo. Adela hacía lo imposible por bajarse la falda que le cubría media ingle y una tercera parte de su abultado trasero; María Guadalupe estiraba el distendido escote sobre sus aún más expandidos pechos; mientras Refugio cubría su cabeza con un pedazo sucio de tela que alguna vez pretendió ser chal y dorado.
Читать дальше