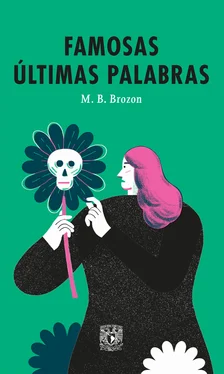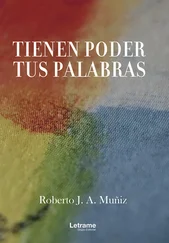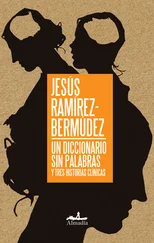Famosas
Últimas
Palabras

Famosas
Últimas
Palabras
M. B. Brozon
Ilustraciones de Pamela Medina

Universidad Nacional Autónoma de México
México 2020
A Enrique y Cristina (mis papás)

Contenido
El Abuelo y las flores
Cuentititito
El Loco
Todo empezó en el Callejón
El encargo
El Infierno
El destino de Marta
Sin Piedad, S. C.
Miércoles de Ceniza
Fe de erratas
Los desposeídos
Capítulo sobre un suicidio
Prólogo para el Nocturno a una enfermera
El Gato
AVISO LEGAL
Al doctor Enrique Beltrán, mi abuelo
Mi abuelo era un gran hombre. Sé que lo era aunque, a decir verdad, no tuve suficiente tiempo para conocerlo. Si acaso aquellos fines de semana que pasábamos mis hermanos y yo con él y la abuela en la casa de Tequesquitengo. Por muchos años ninguno de nosotros sospechó que en algún momento, al ver hacia atrás, descubriríamos que esos fines de semana no se acercaron siquiera a ser suficientes.
Entonces todo parecía tan monótono: el abuelo pasaba los días enteros en su estudio, con la vista fija en el escritorio, leyendo o escribiendo lo que yo suponía que debían ser textos que tuvieran algo que ver con biología, porque él era biólogo. Sin embargo, cada vez que le preguntábamos a la abuela: “¿Qué hace el abuelo allá arriba tanto tiempo?” ella, invariablemente, nos contestaba: “Está escribiendo cuentos pornográficos de la Revolución”. No era cierto, mi abuelo no escribió nunca ningún cuento y mucho menos uno pornográfico, así que esa constante respuesta sigue siendo un punto oscuro en la percepción que ella tenía —o que quería darnos— de los interminables encierros de mi abuelo en el estudio. Nosotros nunca lo interrumpíamos, no porque nos hubiera advertido que no lo hiciéramos, sino porque era mortalmente aburrido sentarse frente a él a verlo escribir, cuentos pornográficos o lo que fuera. Fue aburrido hasta el día que me enteré de que mi abuelo era una persona importante. Sucedió una mañana de quinto de primaria, en clase de ciencias naturales, cuando vi su nombre, (sí, el nombre de mi abuelo) en el libro de texto. Esa misma tarde averigüé que no se trataba de un homónimo, y al día siguiente, llena de júbilo, me paré a media clase con el libro en alto y les anuncié a todos mis compañeros y a la maestra que el señor cuyo nombre aparecía en el libro era mi abuelo, y que había inventado una bacteria. Casi nadie me creyó, y los que sí, no se impresionaron, de modo que la revelación que no me había dejado dormir la noche anterior resultó un fiasco. Pero algo pasó con la maestra, quien confirmó que, en efecto, yo era descendiente directa del susodicho, y después de aclararme violentamente que nadie podía “inventar” una bacteria, me dijo que mi abuelo era un hereje, cosa que me ofendió muchísimo, porque yo no tenía idea de qué significaba eso, pero sonaba que era algo espantoso.
Pensé que debía investigarlo, porque la palabra no me gustó y además, desde que hice público el parentesco, la docente trató por todos los medios de reprobarme. No me dejé. Estudié más para ciencias naturales que para ninguna otra materia y, al final del curso, no tuvo más remedio que pasarme, lo cual hizo con evidente disgusto.
Para entonces yo ya conocía los motivos por los que la maestra no quería a mi abuelo. Esa mujer era una devota y ortodoxa católica, y mi abuelo había sido toda su vida un comecuras. Al principio todo me pareció un tanto tétrico, pero después empecé a interrumpir al abuelo en el estudio para platicar del asunto, y nunca pensé que pasaría tardes tan divertidas escuchando las vicisitudes de aquel que en sus buenos tiempos fuera director de La Sotana, un pequeño pero famoso periódico anticlerical.
Algunos me dijeron que los que no creían en Dios se iban al infierno; yo me asustaba y le decía a mi papá que había que buscar la forma de que el abuelo se convirtiera y salvara su alma. Él sólo sonreía; aunque concordaba con la ideología de mi abuelo, no era tan radical.
Llegó el momento en el que dejé de preocuparme por la posible condena de mi abuelo, y empecé a interesarme por sus ideas. Sí, era un hereje sin inhibiciones; hablaba con orgullo de su breve estancia en la cárcel, en donde cayó por revoltoso; y sarcásticamente daba gracias a Dios por no haber nacido en la Edad Media.
Mi abuelo fue un hombre que vivió fiel a sus ideales, y que nunca necesitó de ningún artilugio metafísico para completar o justificar su existencia, ni para demostrar al mundo que lo bueno está en lo que las personas hacen en esta vida; y así como lo describo, irreverente, burlón y radical, es el hombre más honesto con el que me he topado jamás.
De todo esto me estaba acordando una mañana, después de hablar con la enfermera que cuidaba al abuelo: llamó para decirnos que había muerto. No fue un choque emocional para nadie. Al perder la vista, dos años atrás, el abuelo perdía también la única verdadera pasión que había conocido —la lectura—, y desde entonces se dedicó a esperar con paciencia el momento de su muerte.
En el funeral, que a petición del propio abuelo tuvo lugar en su enorme biblioteca, hubo pocas lágrimas y muchísima gente. Por segunda vez comprobé que mi abuelo había sido una persona realmente importante. Fue un velorio largo, de dos días con sus noches.
Cuando trajeron el féretro, vimos que tenía encima una enorme cruz. Y no podíamos ignorar la constante y última voluntad del abuelo, que se mantuvo siempre tan firme en sus convicciones. Así pues, tuvimos que mandar a los confundidos empleados de la funeraria a cambiarlo por otro que no tuviera motivos religiosos.
Entre biólogos viejitos y en general desconocidos para mí, se iba llenando la biblioteca con todas las coronas y arreglos de flores que llegaban. De pronto, en algún momento de la mañana del segundo día, tocaron el timbre. Al abrir vi una inmensa cruz de flores blancas, rodeada por una banda morada en la que se leía: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. Dudé por un momento, pero decidí que al fin y al cabo eran flores, y que si llegaba a presentarse algún representante de la citada escuela, quizá se ofendería al ver el arreglo afuera. De modo que lo acomodé en un rincón poco visible de la biblioteca, justo donde estaban las interminables historias de protozoología.
Esa tarde transcurrió igual que en todos los velorios, un poco más solemne y menos concurrida que la tarde anterior. A las diez de la noche ya todos se habían ido, sólo quedábamos mis padres, mis hermanos y yo, que continuaríamos con el velatorio distribuidos en las diferentes camas de la casa, luego de comentar el evento. De pronto mi madre, levantando la nariz y poniendo cara de terror, dijo: “Oigan, como que huele raro, ¿no?” Todos estuvimos de acuerdo y emitimos al unísono una variedad de improperios dirigidos a los empleados de la funeraria, según nosotros culpables del peculiar olor al no haber embalsamado bien el cuerpo. Pero nadie quiso abrir el féretro; después de todo, ya habían pasado más de 48 horas de la muerte del abuelo. Mientras pensábamos qué hacer, mi hermana apareció en la biblioteca con una caja de pastillitas de aromatizante, que empezó a pegar a los lados de la caja mientras se apretaba la nariz con los dedos, en uno de los cuadros familiares más grotescos que han quedado grabados en mi mente. Quizá porque en ese momento estaba susceptible, pero me pareció indignante. Le di la espalda a la escena y me fui a parar en un rincón de la biblioteca. Ahí el olor era más intenso, casi insoportable. Levanté la vista y encontré la cruz de flores que unas horas antes yo misma había puesto ahí. Interrumpí a mi padre, que se encontraba en el teléfono echando culpas.
Читать дальше