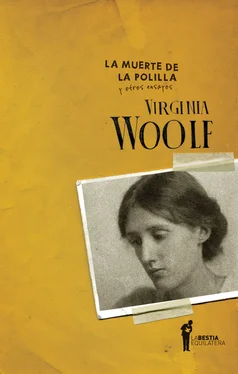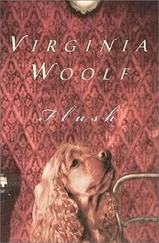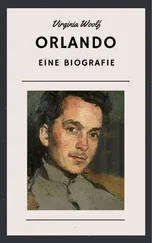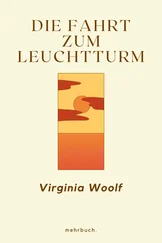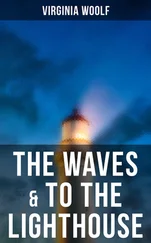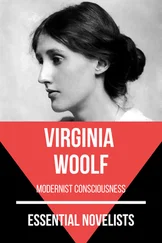Y luego, para despejar el ánimo aprensivo, volví al cuadro del marinero que regresaba a su hogar. Volví a verlo muchas veces y agregué pequeños detalles —el color azul del vestido de la esposa, la sombra que proyectaba el árbol de flores amarillas— en los que no había reparado antes. Ahora estaban de pie frente a la puerta de la casa, él con su talego a la espalda, ella rozándole apenas la manga de la chaqueta con la mano. Y un gato color arena se había escabullido por la puerta. Así, volviendo gradualmente sobre cada detalle de la pintura, poco a poco me convencí de que era mucho más probable que la calma y el contento y la buena voluntad —y no algo traicionero y siniestro— yacieran bajo la superficie de las cosas. Las ovejas pastando, las ondas del valle, la finca, el cachorro y las mariposas danzantes eran un reflejo de aquello. Y entonces regresé a casa, con la mente puesta en el marinero y su esposa, creando una pintura tras otra de ambos para poder superponer una pintura tras otra de felicidad y satisfacción sobre aquel grito desgarrador, espantoso, hasta que quedó aplastado y silenciado y suprimido por la presión misma que sobre él ejercían.
Y por fin llegué al pueblo, y al cementerio de la iglesia, por el que indefectiblemente debía pasar; y al entrar pensé, como de costumbre, en la paz que reinaba en aquel lugar con sus tejos frondosos, sus lápidas borrosas, sus tumbas sin nombre. Allí se sentía que la muerte era algo alegre. Por cierto, ¡miren ese cuadro! Un hombre cava una tumba y unos niños hacen un picnic al costado, mientras él trabaja. Mientras las paladas de tierra amarillenta se acumulan, los niños despatarrados comen pan con jalea y toman leche de enormes jarros. La esposa del sepulturero, una mujer gorda y bonita, estaba recostada contra una lápida y había desplegado su delantal sobre el pasto, junto a la tumba abierta, para que hiciera las veces de mantel. Habían caído algunos terrones de arcilla entre las cosas del té. Pregunté a quién iban a enterrar. ¿El anciano señor Dodson había muerto por fin? “¡Ay, no! Es para el joven Rogers, el marinero”, respondió la mujer, mirándome. “Murió hace dos noches, de una fiebre exótica. ¿No oyó a su esposa? Salió corriendo al camino y gritó… ¡Pero, Tommy, estás todo sucio de tierra!”.
¡Qué pintura se había creado!
JUNIO DE 1929
HAY MOMENTOS, INCLUSO EN INGLATERRA, incluso ahora, en los que hasta los individuos más atareados y más satisfechos dejan caer lo que tienen entre manos…, que bien puede ser la ropa recién lavada de la semana. Las sábanas y los pijamas se desmenuzan y se disuelven en sus manos porque, aunque ellos no lo expresen con tantas palabras, parece una tontería llevar a lavar la ropa a lo de la señora Peel cuando allá afuera, en los campos y en los cerros, no hay ropa lavada; no hay broches ni sogas donde tenderla; ni almidones ni planchas; nada de trabajo, solo un descanso ilimitado. Descanso inmaculado e ilimitado; espacio sin fronteras; pastos jamás hollados; aves salvajes en pleno vuelo; cerros cuyas suaves pendientes continúan ese vuelo salvaje.
De todo esto, sin embargo, solo podían verse dos metros por uno desde el rincón de la señora Grey. Ese era el tamaño de la puerta del frente, abierta de par en par, aunque estaba encendido el fuego en el hogar. El fuego parecía una pequeña mancha de luz crepuscular que intentaba fervientemente escapar de la embarazosa presión de la luz del sol, que todo lo inundaba.
La señora Grey estaba sentada en una silla dura en su rincón, mirando… pero ¿qué? Aparentemente, nada. No cambiaba el foco de sus ojos cuando llegaban visitas. Sus ojos habían dejado de enfocar; quizás habían perdido el poder de hacerlo. Eran ojos viejos, azules, sin gafas. Podían ver, pero sin mirar. La señora Grey jamás había posado los ojos sobre algo diminuto o difícil; solo sobre las caras, los platos y los campos. Y ahora, a los noventa y dos años, sus ojos ya no veían nada, excepto un zigzag de dolor agitándose en la puerta; un dolor que le retorcía las piernas mientras se agitaba; que sacudía su cuerpo adelante y atrás, como si fuera una marioneta. El dolor envolvía su cuerpo como una sábana húmeda plegada sobre un alambre. Del alambre tiraba espasmódicamente una mano cruel e invisible. Y la señora Grey extendía un pie, una mano. Después se detuvo. Se quedó quieta durante un segundo.
En esa pausa se vio a sí misma en el pasado, a los diez, a los veinte, a los veinticinco años. Entraba y salía corriendo de una casa con sus once hermanos y hermanas. El alambre pegó un tirón. La señora Grey cayó hacia delante en su silla.
—Todos muertos. Todos muertos —balbuceó—. Mis hermanos y mis hermanas. Y mi esposo se ha ido. Mi hija también. Pero yo sigo viva. Cada mañana le ruego a Dios que me deje morir.
La mañana era dos metros por uno, verde y soleada. Como un puñado de semillas arrojadas al viento, una bandada se posó sobre la tierra. Un nuevo tirón de la mano atormentadora volvió a sacudirla.
—Soy una vieja ignorante. No sé leer ni escribir, y todas las mañanas, cuando bajo las escaleras, arrastrándome, digo que ojalá fuera de noche; y todas las noches, cuando subo las escaleras arrastrándome hasta la cama, digo que ojalá fuera de día. No soy más que una vieja ignorante. Pero le ruego a Dios: Ay, déjame morir. Soy una vieja ignorante… no sé leer ni escribir.
Después, cuando el color desapareció del vano de la puerta, la señora Grey no pudo ver la página que se iluminó entonces; ni oír las voces que han discutido, cantado y hablado durante cientos de años.
Los miembros vapuleados volvieron a estar quietos.
—El médico viene todas las semanas. Ahora viene el médico de la parroquia. Desde que murió mi hija, no podemos pagarle al doctor Nicholls. Pero es un buen hombre. Dice que es un milagro que siga viva. Dice que mi corazón no es más que viento y agua. Pero parece que no puedo morir.
Nosotros —la humanidad— insistimos en que el cuerpo se aferre al alambre. Le sacamos los ojos y los oídos, pero lo dejamos maniatado, con un frasco de medicamento, una taza de té, un fuego moribundo, como un cuervo embalsamado sobre la puerta del granero; pero es un cuervo que todavía sigue vivo, incluso atravesado por un clavo.
MERODEO CALLEJERO:
UNA AVENTURA LONDINENSE
ES PROBABLE QUE NADIE haya sentido jamás pasión por un lápiz. Pero existen circunstancias en las que puede resultar supremamente deseable tener uno; momentos en los que nos es imprescindible tener un objeto, un pretexto para recorrer medio Londres a pie entre la hora del té y la cena. Como el cazador de zorros caza para preservar la casta de los zorros, y el golfista juega al golf para preservar los espacios abiertos de la avidez de los constructores, así, cuando nos sobreviene el deseo de vagar por las calles ir en busca de un lápiz sirve como pretexto, y nos levantamos y decimos: “Realmente debo ir a comprar un lápiz”, como si encubiertos tras esa excusa pudiéramos concedernos, sin correr riesgo alguno, el placer más grande de la vida urbana en invierno: vagabundear por las calles de Londres.
La hora adecuada es el atardecer y la estación, el invierno; porque en invierno el aire tiene el brillo alegre del champagne y la sociabilidad en las calles es grata. Entonces no nos acosa, como en verano, el anhelo de la sombra, la soledad y la dulce brisa de los campos de heno. Las horas del atardecer también nos otorgan esa irresponsabilidad característica de la oscuridad y la luz artificial. Ya no somos del todo nosotros mismos. Cuando salimos de nuestra casa una tarde agradable entre las cuatro y las seis, dejamos atrás el yo que conocen nuestros amigos y pasamos a formar parte de ese vasto ejército republicano de vagabundos anónimos, cuya compañía es tan agradable después de la soledad del cuarto propio. Porque allí vivimos rodeados de objetos que perpetuamente expresan la extrañeza de nuestro temperamento y nos obligan a recordar nuestra propia experiencia. Ese cuenco sobre la repisa de la chimenea, por ejemplo, fue comprado en Mantua en un día ventoso. Estábamos saliendo de la tienda cuando la anciana siniestra nos tironeó de la falda y dijo que seguramente terminaría muriendo de hambre, pero… “¡Lléveselo!”, gritó, y puso el cuenco de porcelana azul y blanca en nuestras manos, como si no quisiera que le recordaran su generosidad quijotesca. Entonces, abatidos por la culpa, pero no obstante sospechando que habíamos sido estafados en grande, nos llevamos el cuenco al pequeño hotel en donde, en mitad de la noche, el encargado tuvo una pelea tan violenta con su esposa que todos nos asomamos al patio a mirar, y vimos las vides entrelazadas en las columnas y las blancas estrellas en el cielo. El momento se estabilizó, acuñado como una moneda indeleble entre un millón que imperceptiblemente se escurrieron entre los dedos. También estaba allí el inglés melancólico, que se erguía entre los pocillos de café y las pequeñas mesas de hierro y revelaba los secretos de su alma, como hacen los viajeros. Todo esto —Italia, la mañana ventosa, las viñas enroscadas en las columnas, el inglés y los secretos de su alma— asciende como una nube desde el cuenco de porcelana sobre la repisa del hogar de leña. Y, cuando bajamos los ojos al suelo, allí está esa mancha marrón sobre la alfombra. Fue obra del señor Lloyd George. “¡Ese hombre es la encarnación del diablo!”, dijo el señor Cummings, apoyando la pava con la que estaba a punto de llenar la tetera y así dejó una quemadura como un anillo marrón sobre la alfombra.
Читать дальше