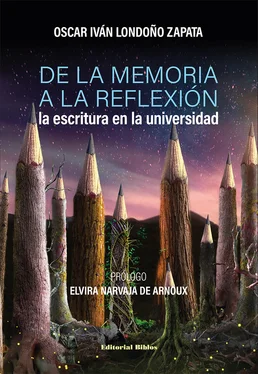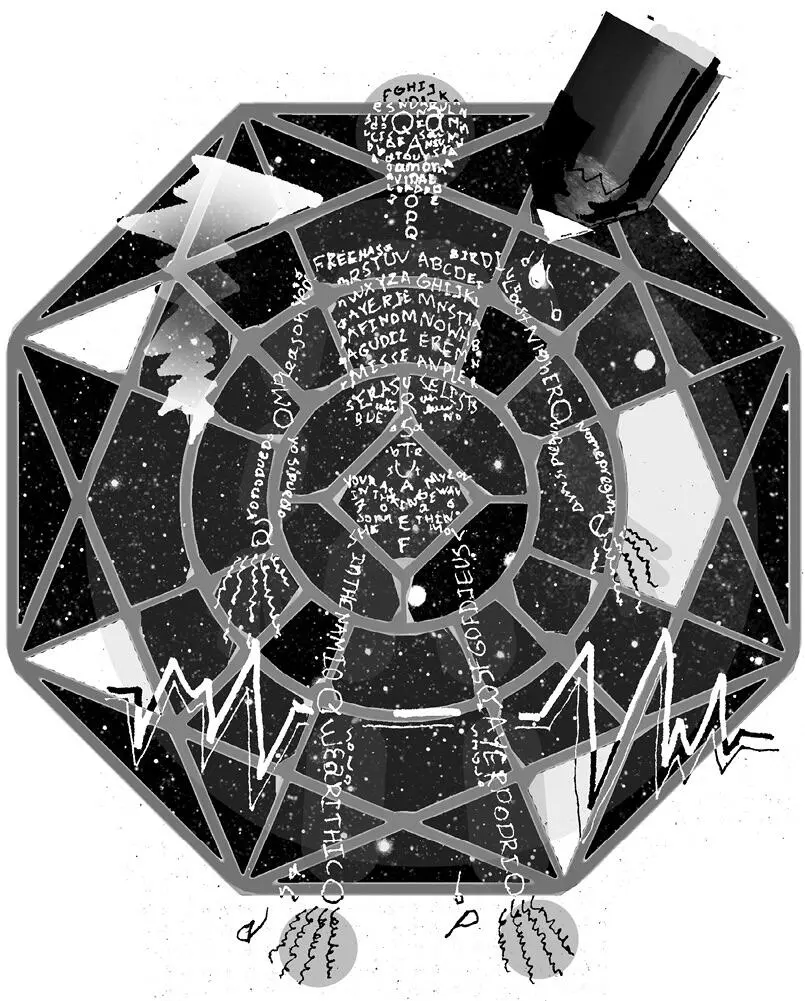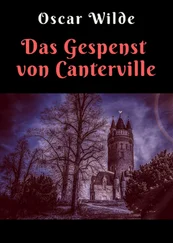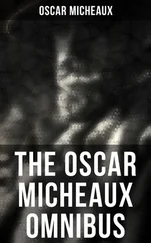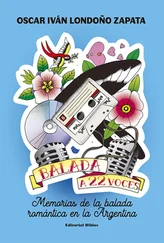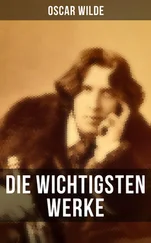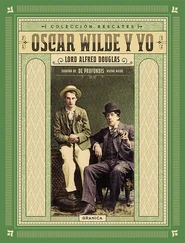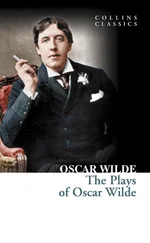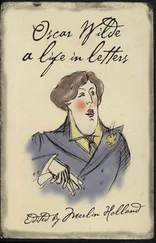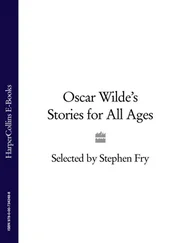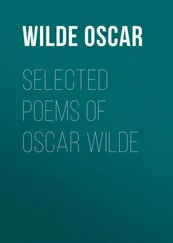En las clases que se destinen a la reflexión sobre la escritura, sean estas específicas o en el ámbito de las diversas disciplinas, el estudio de los marcos teóricos y el análisis de los discursos que se producen y circulan en las comunidades científico-académicas pueden alcanzar mayor amplitud y profundidad que en otros niveles. Un tema central es la relación entre lengua oral y escrita (recordemos, además, la importancia de la oralidad secundaria en el desempeño académico y profesional). Giovanni E. Parodi Sweis señala en su entrevista que esta articulación debe ser considerada, más que como una distinción dicotómica, un continuum con dos polos prototípicos. También, el especialista citado enfatiza la necesidad de continuar la reflexión sobre otro vínculo, el establecido entre la lectura y la escritura, que se plantea pedagógicamente articulado en los diferentes niveles educativos y cuya conexión, a su criterio y a partir de numerosas investigaciones empíricas, se sitúa en esencia en el nivel psicológico, es decir, en los procesos cognitivos.
De las diferentes intervenciones surge la necesidad de orientar los modos de escribir propios del ámbito universitario, sin limitarse a los géneros evaluativos (respuestas a cuestionarios, informes de lectura, parciales, monografías), sino también avanzar en relación con los géneros ligados a la investigación o a la vida profesional del futuro egresado. Este planteamiento abre de forma notoria el abanico de prácticas de escritura que deben considerarse, pero también muestra la importancia de adquirir conocimientos lo suficientemente amplios como para que el estudiante pueda enfrentar con solvencia la multiplicidad de situaciones y los nuevos géneros que aparecen relacionados con las transformaciones tecnológicas y sociales.
Cuando los especialistas se refieren a las carreras que corresponden a una formación más profesional, insisten en trabajar, además del lenguaje académico, los géneros propios (correos electrónicos, cartas, informes, memorias) en los que el fin práctico sea evidente y se reflexione sobre un estilo que aliente al lector en un mundo donde los estímulos abundan y la dispersión amenaza. De ahí que la enseñanza debe tender a desarrollar también, como señala Gladys Stella López Jiménez, un comportamiento metacognitivo que le permita al aprendiz tomar decisiones sobre las estrategias más adecuadas en cada situación. En las carreras más académicas, un género en el que se insiste es el artículo científico. Al respecto, Ómar Sabaj Meruane señala que las dificultades expuestas en los trabajos de los estudiantes son tanto de microrredacción (ortografía, estilo o vocabulario) hasta aspectos más complejos de macrorredacción, como la jerarquización de la información, la adecuación funcional de sus secciones o la pertinencia del diseño investigativo.
Las tareas en la universidad, como en los otros niveles educativos, deben ser planificadas y dar lugar a secuencias didácticas que encadenen adecuadamente las actividades respecto de la escritura. En ese sentido, Montserrat Castelló Badía plantea como exigencia que dichas tareas deben garantizar la contextualización, asegurar la funcionalidad y el sentido del texto producido, y contar con una evaluación formadora vinculada al propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Los libros de texto deben atender a ello y abrirse a complementos electrónicos, pero no ser el único instrumento didáctico debido a que el mundo contemporáneo posibilita el uso de variados materiales y facilita la creatividad del docente.
Lo anterior ha llevado a experiencias significativas en las cuales los estudiantes, con orientación del docente, construyen sus propios libros de texto al recopilar y ordenar escritos de diversa procedencia vinculados con un proyecto pedagógico. También, en la universidad se han puesto en marcha programas informáticos que permiten a los alumnos, en diálogo con los docentes, seleccionar el material que se utilizará en clase. A criterio de algunos entrevistados, reducirse al libro de texto empobrece la práctica pedagógica. Un paso importante consiste no solo en la investigación sobre la didáctica de la lectura y la escritura sino también en su llegada al aula de clase y su incidencia en la producción de materiales.
Al abordar las tecnologías de la información y la comunicación, los expertos destacan su influencia positiva en la medida en que apoyan el trabajo de escritura con los procesadores de textos, indagan en nuevas posibilidades expresivas, amplían la presencia social de la cultura escrita y facilitan la participación en comunidades notablemente extensas. Las proyecciones indeseadas a los géneros académicos se resuelven con el desarrollo de la capacidad para contextualizar las producciones escritas al reconocer sus características composicionales y estilísticas. Aquello que se percibe como necesidad frente al cúmulo de informaciones circulantes es orientar en la identificación, selección y categorización de contenidos.
La respuesta a la problemática del plagio en el sistema educativo que la tecnología facilita es, para los especialistas, proponer, por un lado, tareas que hagan difícil el corte y pegue, es decir, elaborar consignas que exijan una reflexión personal y una estructura específica. Por otro lado, se insiste en propiciar situaciones de lectura y escritura significativas para los estudiantes que generen en ellos el deseo de realizar las tareas desde sus propias competencias.
Este recorrido por los diferentes aspectos compartidos sobre la escritura que surgieron de la lectura de las entrevistas presentadas en este volumen desea ser un estímulo para reflexiones y debates sobre problemas centrales de nuestro campo. Creemos que en los profesores, investigadores, estudiantes y especialistas de diversas áreas, a los que esta obra está destinada, el descubrimiento de otras experiencias escolares activará la propia memoria de conformación de sus identidades lectoras y escritoras. Por otra parte, las reflexiones reseñadas aquí sintéticamente les impondrán tomas de posición y renovadas evaluaciones de sus prácticas docentes e investigativas. Este libro se inscribe en el continuo diálogo que impulsa y exige toda actividad científica y pedagógica.
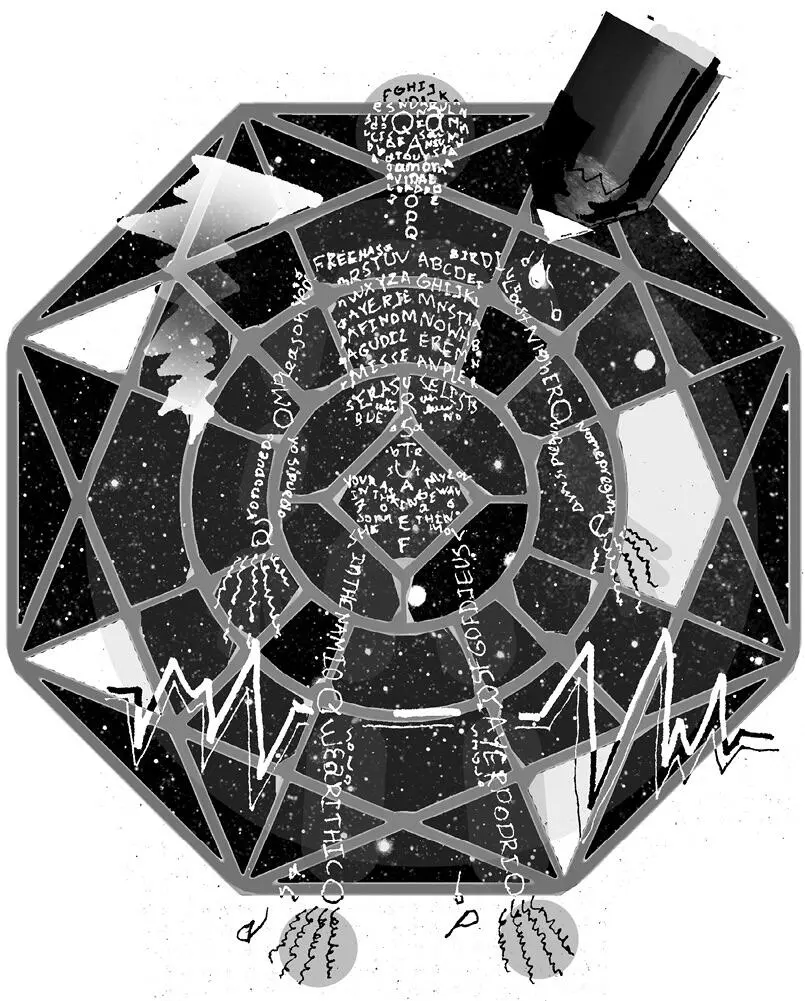
La escritura en la universidad es el asunto que motiva la realización de entrevistas a ocho investigadores destacados en este campo: María Luisa Carrió Pastor y Montserrat Castelló Badía de España, Fabio Jurado Valencia y Gladys Stella López Jiménez de Colombia, Giovanni E. Parodi Sweis y Ómar Sabaj Meruane de Chile, Ada Aurora Sánchez Peña de México y Adriana Silvestri de la Argentina. Estos especialistas en el estudio de la lectura y la escritura son reconocidos por sus logros académicos tanto en su país de origen como en otros territorios de América y Europa. Es por ello que sus investigaciones son referentes en las actuales discusiones sobre estos procesos.
Este libro, destinado a profesores y estudiantes interesados en el papel de la escritura en la formación universitaria –y también en la primaria y secundaria– permite leer a los expertos invitados de una manera más cercana. En mayor o menor proporción, quienes se forman en escritura –sobre todo académica y científica– han recorrido las voces de los entrevistados al escucharlos hablar acerca de este proceso sociocognitivo, cultural e histórico privilegiado, desde los géneros discursivos más tradicionales que configuran la cultura escrita de la academia, esto es, a través de artículos, capítulos, monografías, entre otros. En esta oportunidad, las entrevistas –aun inscribiéndose en el dominio académico– permiten que estos autores apreciados por la comunidad internacional sean leídos en una dimensión más directa y personal, en un estilo sencillo, pero no por eso menos abstracto y complejo.
Читать дальше