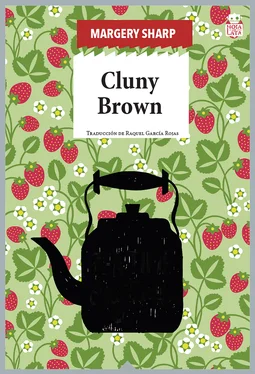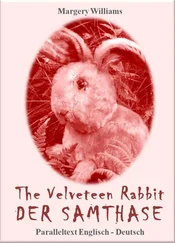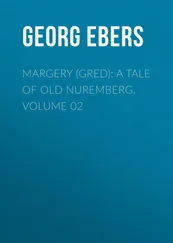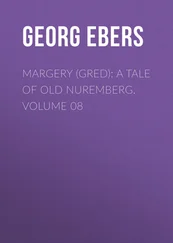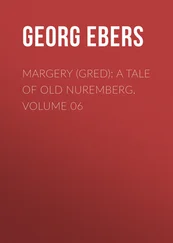—Y limpia. Sabía que podía confiar en Postgate a ese respecto.
—Usted siempre saca lo mejor de la situación, señora Maile.
La gobernanta agradeció el cumplido con una melancólica inclinación de cabeza. Aún recordaba los días en los que Friars Carmel empleaba a seis doncellas internas, todas cuidadosamente seleccionadas; su mente vagó por la larga sucesión de Gracies, Florries, Bessies, destinadas casi desde su nacimiento a servir en Friars, progresando en el orden apropiado y establecido desde fregona a primera doncella. La señora Maile suspiró. Si Cluny estaba desconcertada, ella no lo estaba menos.
—Fuera de lugar —dijo muy seria—. Los tiempos cambian, señor Syrett, y debemos cambiar con ellos, pero no puedo evitar pensar que, en una casa como esta, la muchacha está fuera de lugar. No obstante, me ocuparé de ella. Y al menos, con su aspecto, no tendremos que preocuparnos por que dé problemas como los de Hilda.
—Desde luego —convino el señor Syrett.
Querido tío Arn:
Esta casa es muy grande para mantenerla limpia; mirándola desde fuera, uno diría que es imposible, pero la señora Maile dice que no. Hay veintisiete habitaciones y la reina Isabel durmió en una de ellas, pero yo tengo que compartir la mía. La otra chica se llama Hilda. El año pasado tuvo un bebé, pero la señora M. hizo la vista gorda. Díselo a la tía Addie. Por las mañanas vamos vestidas de marrón y por las tardes de negro, nos levantamos a las seis y media, limpiamos las escaleras, limpiamos el vestíbulo, Hilda limpia la sala del desayuno, la cocinera prepara el desayuno, desayunamos, arreglamos la salita matinal, hacemos las camas, arreglamos el salón y lady C. prepara las flores. La he visto una vez, la señora M. me hizo entrar y dijo: «Esta es Brown, la nueva doncella». Lady C. dijo: «Espero que trabaje bien y que esté contenta, Brown», y luego la señora M. me hizo salir. ¿Hay alguna forma de saber si alguien lleva peluca con solo mirarlo? Podría ganarme un chelín. También limpio los metales y zurzo las sábanas, pero todavía no sirvo la mesa. La señora M. dice que en una casa como esta debería haber una lavandera, pero que de dónde la van a sacar hoy en día que las muchachas no tienen sentido común.
Un abrazo de tu sobrina.
Cluny Brown
P. D. Si me necesitas, volveré enseguida.
Las circunstancias del primer encuentro de Andrew Carmel con el señor Belinski no tuvieron nada que ver con la imagen pintada por la señora Maile. No se habían conocido en ninguna embajada, en efecto, sino en una fiesta en Hampstead a la que Andrew acudió con Betty Cream y un amigo de Cambridge, John Frewen. Era la típica velada caótica, medio artística medio literaria, y los tres estaban ya empezando a aburrirse cuando John volvió de la barra con cara de asombro.
—¿Sabéis quién está aquí? Adam Belinski.
—¡Cómo! ¿El escritor europeo? —exclamó Andrew.
—Jamás he oído hablar de él —dijo Betty, que era bastante ignorante.
—Querida, es el hombre del momento —la informó Andrew—. Pero creía que lo habían puesto a la sombra.
—No. Solo le dieron una paliza —repuso John con una mueca—. Estaba dando una charla en Bonn y dijo algo que no gustó a la Herrenvolk . Lo vi el año pasado en Varsovia y lo he reconocido enseguida. Está allí, al lado del piano.
Los tres se quedaron mirándolo. El célebre personaje estaba en una postura peculiar, encogido entre el instrumento y la pared, como si hubiera ido retrocediendo hasta quedarse sin espacio para recular más. Debía de rondar los treinta y pocos, era de constitución menuda y tenía el rostro cuadrado y los ojos de color azul claro.
—No parece muy contento con la vida —observó Andrew.
—Probablemente no lo está.
—Yo creo —dijo Betty de pronto— que tiene un aspecto de lo más desgraciado.
Fue como si la fuerza de su concentración le tirase de la manga. Se dio la vuelta, cruzó la mirada un instante con los tres pares de ojos y enseguida la desvió de nuevo.
—Vamos a hablar con él —propuso Betty—. Le preguntaremos qué hace aquí. Para mí que lo detesta.
Demasiado guapa para saber lo que era la falta de confianza en sí misma, cruzó la estancia con sus amigos pisándole los talones. Belinski los vio acercarse a él —incluso a Betty— sin un ápice de interés.
—Sabemos quién es —le espetó la joven con descaro—, pero usted no nos conoce. Yo soy Elizabeth Cream y estos son Andrew Carmel y John Frewen.
—Somos grandes admiradores suyos —dijo John en alemán.
Belinski les dirigió una solemne inclinación de cabeza.
—Nos alegramos mucho de tenerle aquí —añadió Andrew en francés.
El otro volvió a inclinarse.
—Y nos preguntábamos si se lo está pasando bien —dijo Betty en su lengua materna—, porque lo cierto es que nosotros no.
El polaco pareció considerar aquel sencillo comentario con mucho detenimiento. Contestó con prudencia y en un inglés excelente.
—Hacía tiempo que no iba a una fiesta y estoy algo aturdido, pero me parece una velada encantadora.
Betty, sin embargo, era imparable. Su falta de educación se lo ponía fácil.
—¡Imposible! —protestó—. No tiene por qué ser cortés con nosotros, no es nuestra fiesta. ¿Cómo es que ha acabado aquí?
Por primera vez, el semblante de Belinski se relajó.
—Pues es algo bastante extraño, la verdad. Había venido a preguntar por una persona que vivía aquí, pero que al parecer se ha mudado, y me han invitado a pasar. ¿Por qué? No lo sé.
—Yo sí —dijo Betty—. Sylvia siempre anda corta de hombres. Pero no hay razón para quedarse en una fiesta si uno no quiere. De hecho, nosotros nos íbamos a comer algo. ¿Quiere venir?
La joven le dio una patadita a John en el tobillo.
—Para nosotros sería un honor extraordinario, señor —dijo John Frewen—. Si no le parece aburrido, claro está.
Belinski dirigió una mirada muy seria a Andrew. Era raro: hablaba inglés muy bien, era evidente que los entendía a la perfección, y aun así parecía no comprender lo que oía. Necesitaba que se lo confirmasen todo.
—Nada nos haría más felices —añadió Andrew con formalidad— que disfrutar de su compañía.
—¿Ahora?
—Sí, claro que ahora —dijo Betty—, antes de que alguien nos retenga. Vaya a por su abrigo.
Se quedaron otra vez los tres solos mientras Belinski se aplicaba en buscar a la anfitriona. Betty Cream estaba animadísima, pero Andrew y John parecían muy solemnes. Al contrario que ella, eran conscientes de la importancia de su invitado.
—No sé cómo has tenido valor —dijo Andrew—. Es uno de los hombres más distinguidos de Europa.
—Parecía tan perdido… —comentó Betty con aire ausente—. ¿Adónde lo llevamos?
—Al Claridge —sugirió John.
—Muy remilgado. Vamos al Soho, al Moulin Bleu.
—Deberíamos ir al club —replicó Andrew—. ¡Qué demonios, deberíamos ofrecer una cena en su honor!
—Con Betty, el club está descartado. Sigo diciendo que al Claridge.
En ese momento, Belinski volvió a aparecer. Betty lo puso al corriente enseguida.
—¿Prefiere ir a un sitio donde hay buena comida pero que parece un cementerio o a un lugar más excéntrico pero divertido?
—Me pongo en sus manos —dijo el señor Belinski.
Fueron, por supuesto, al Soho, y cada minuto que pasaba, durante la prolongada comida, la atmósfera iba enrareciéndose más y más. No había forma de hacer hablar a Belinski, salvo si se le preguntaba directamente, y sus respuestas revelaban una situación en extremo alarmante. Su periplo, por ejemplo: desde Bonn, donde habían empezado los problemas, iba a regresar a Berlín, pero acontecimientos políticos —dijo sin más— lo hacían desaconsejable, de modo que fue en dirección opuesta, a París. Allí descubrió que lo consideraban un alborotador: las autoridades polacas se oponían a que volviese a Varsovia y la policía francesa lo tenía en el punto de mira. Vendió un par de condecoraciones incrustadas de joyas y viajó a Londres, donde esperaba encontrarse con su editora americana, que por desgracia se había marchado una semana antes. En ella aún depositaba Belinski sus esperanzas, pues habían hablado de un posible viaje del escritor a Estados Unidos, y aparte de eso parecía no tener ningún plan en absoluto. Entretanto, vivía al día como en un vacío. Tenía una habitación en Paddington y pasaba la mayor parte del tiempo en bibliotecas públicas. No se había dado a conocer a nadie y no quería que lo buscasen. Relataba aquellos hechos con voz melancólica y sin reticencia, como si fueran algo corriente y desprovisto de interés que debía de ser bastante aburrido escuchar.
Читать дальше