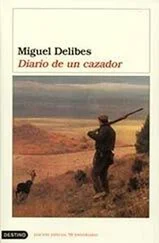Corazón: Diario de un niño

Corazón: Diario de un niño (1886) Edmondo de Amicis
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Traductor: Andrea Neruda
Edición: Enero 2021
Imagen de portada: Unsplash by Jean Soumet-Dutertre
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
El primer día de clase
Lunes 17.
Hoy, primer día de clase. ¡Como un sueño pasaron los tres meses de vacaciones en el campo! Mi madre me llevó esta mañana a la escuela Baretti para inscribirme en tercero elemental. Iba de mala gana porque aún recordaba el campo. Toda la calle hormigueaba de muchachos. Las dos librerías cercanas estaban llenas de padres y madres que compraban bolsones, libros y cuadernos. Delante de la escuela se agrupaba tanta gente que el portero, auxiliado por guardias municipales, tuvo la necesidad de poner orden. Próximo a la puerta, me tocaron el hombro. Era mi profesor de segundo año, siempre alegre, con su crespo cabello rubio. Me dijo:
—¿Con que, Enrique, nos separamos para siempre?
Yo lo sabía bien, pero me dieron pena esas palabras. Entramos a empujones. Señoras, señores, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelos, empleadas, todos con niños en una mano y con certificados de notas en la otra, llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor que parecía la entrada de un teatro. Volví a ver con alegría aquel gran patio, con las puertas de las siete salas, por donde pasé durante tres años casi todos los días. Entre el gentío, los profesores iban y venían. Mi maestra de primero me saludó desde la puerta de su clase diciendo:
—¡Enrique, tú vas este año al piso superior. Ni siquiera te veré pasar! —y me miró con tristeza.
El director estaba rodeado por un grupo de madres molesta porque sus hijos no tenían vacantes. Me pareció que tenía la barba un poco más blanca que el año pasado.
Encontré algunos muchachos más altos, más gordos. Abajo, donde cada uno ocupaba su lugar, vi a los más pequeños, que no querían entrar en la sala, defenderse como potrillos encabritados, pero a la fuerza les obligaban a entrar a la clase, y aun así, algunos se escapaban después de estar sentados en los bancos. Otros, al ver que sus padres se alejaban, rompían a llorar, y era preciso que ellos volvieran a consolarlos, en medio de la desesperación de la profesora. Mi hermanito quedó en el curso de la maestra Delcati; yo, en el del profesor Perboni, en el segundo piso.
A las diez estábamos todos en clase. Cincuenta y cuatro en la mía y sólo quince o dieciséis eran antiguos compañeros de segundo, entre ellos Derossi, el que siempre obtenía el primer premio. ¡Qué pequeña y triste me pareció la escuela al recordar los bosques y las montañas donde pasé el verano! Hasta pensaba en mi maestro de segundo, tan bueno, tan risueño con nosotros que casi parecía un compañero más. Sentía no verlo allí, con su cabeza rubia enmarañada.
Nuestro profesor de ahora es alto, sin barba, con el cabello cano, y tiene una arruga recta sobre la frente; su voz es ronca y nos mira fijo, uno después de otro, como si leyera dentro de nosotros. Nunca ríe. Yo decía para mí: “Este es el primer día. Nueve meses por delante. ¡Cuántos trabajos, cuántas pruebas semanales, cuánta fatiga!”
Sentí la necesidad imperiosa de encontrar a mi madre a la salida, y corrí a besarle la mano. Ella me dijo:
—¡Animo, Enrique, estudiaremos juntos!
Y volví a casa contento. Pero no tengo el mismo maestro, con su bondad y su sonrisa alegre, y no me ha gustado este curso como el anterior.
Nuestro maestro
Martes 18.
Me gusta mi nuevo maestro desde esta mañana. Durante la entrada, mientras el se colocaba en su sitio, se iban asomando a la puerta de la clase, de cuando en cuando, varios de sus discípulos del año anterior para saludarle:
—Buenos días, señor; buenos días, señor Perboni. Algunos entraban, le daban la mano y salían.
Se veía que lo querían mucho y que habrían deseado seguir con él. El les respondía:
—Buenos días —y les apretaba la mano, pero no miraba a ninguno; a cada saludo permanecía serio, con su arruga en la frente, vuelto hacia la ventana, miraba el tejado de la casa vecina, y en lugar de alegrarse de aquellos saludos, parecía que le apenaban. Luego nos miraba uno después de otro, fijamente.
Empezó a dictar, paseando entre los bancos, y al ver a un chico que tenía la cara muy encarnada y con unos granitos, dejó de dictar, le tomó la mejilla y le preguntó qué tenía: le tocó la frente para ver si sentía calor. Mientras tanto, un chico se paró en el banco y empezó a hacer tonterías a su espalda. Se volvió de pronto, como si lo hubiera adivinado; el muchacho se sentó y esperó el castigo con la cabeza baja. El maestro fue hacia él, le colocó una mano sobre la cabeza y le dijo:
—No lo vuelva a hacer.
Ni una palabra más. Se dirigió a la mesa, y acabó de dictar. Cuando concluyó nos miró un instante en silencio; con voz lenta y, aunque ronca, agradable, empezó a decir:
—Escuchen: hemos de pasar juntos un año. Procuraremos pasarlo lo mejor posible. Estudien y sean buenos. Yo no tengo familia. Ustedes son mi familia. El año pasado todavía tenía a mi madre: ahora ha muerto. Me he quedado solo. No tengo en el mundo más que ustedes; no tengo otro afecto ni otro pensamiento. Deben ser mis hijos. Les quiero bien, y necesito que me quieran de igual modo. Deseo no castigar a ninguno. Demuestren que tienen corazón; nuestra escuela constituirá una familia, y ustedes serán mi consuelo y mi orgullo. No les pido promesas de palabra, porque estoy seguro que en el fondo de sus almas ya lo han prometido, y se los agradezco.
En aquel momento apareció el portero a dar la hora. Todos abandonamos los bancos, despacio y silenciosos. El muchacho que se había levantado de pie en el banco, se acercó al maestro y le dijo con voz trémula:
—¡Perdóneme usted! El maestro lo besó en la frente, y le contestó: —Está bien, anda hijo mío.
Una desgracia
Viernes 21.
Ha empezado el año con una desgracia. Al ir esta mañana a la escuela, vimos, de pronto, la calle llena de gente que se apiñaba delante del colegio. Mi padre dijo al punto:
—Una desgracia. Mal empieza el año.
Entramos con gran trabajo. El conserje estaba rodeado de padres y de muchachos, que los maestros no conseguían hacer entrar en las clases, y todos se encaminaban hacia el cuarto del director, oyéndose decir: “¡Pobre muchacho! ¡Pobre Roberto!”. Por encima de las cabezas en el fondo de la habitación llena de gente, se veían los quepis de los guardias municipales y la gran calva del señor director; después entró un caballero con sombrero de copa, y todos dijeron:
—Es el médico.
Mi padre preguntó al profesor: —¿Qué ha sucedido? —Le ha pasado la rueda por el pie —respondió. —Se ha roto el pie —dijo otro. Era un muchacho de segundo que, yendo a la escuela por la calle de Dora Grosa, vio a un niño de primero, escapado de la mano de su madre caer en medio de la acera a pocos pasos de un carro que se le echaba encima; acudió valientemente en su auxilio, lo asió y lo puso a salvo; pero no habiendo podido retirar el pie, la rueda del carro le había pasado por encima. Es hijo de un capitán de artillería.
Mientras nos contaba esto, entró, como loca, una señora en la habitación, abriéndose paso; era la madre de Roberto, a la cual habían llamado. Otra señora salió a su encuentro, y sollozando, le echó los brazos al cuello; era la madre del otro niño, del salvado. Ambas entraron en el cuarto, y se oyó un desesperado grito:
Читать дальше