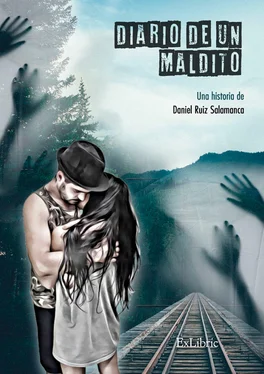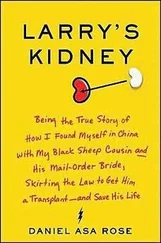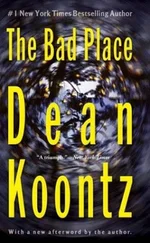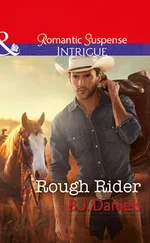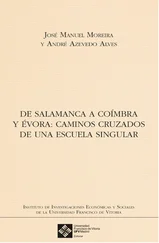Eres tan solo una niña de veintiséis años, una preciosa niña que me anima a celebrar mi cumpleaños dos veces, una caprichosa niña que elige siempre el mismo banco donde sentarse con sus compañeras. Pero yo soy un viejo árbol derribado por el viento, un viejo sauce casi arrancado que tiene raíces inútiles, un sauce del olvido donde me olvidé de olvidarte… De repente, oscurece, descienden las temperaturas. La niebla me coge por sorpresa. Alguien me tira del pelo y me arrastra por el suelo como un muñeco. Te imploro como un condenado a muerte necesita el perdón. Parece que un bebé llama a su madre desde aquella casa vacía, y que Walter White, por un instante, sonríe al verse reflejado.
La borrasca se llevó toda mi sangre hacia las cenicientas playas del abandono y del hambre. Su viento barrió mi corazón del mapa y borró el nombre de todos sus países. Llegó el invierno con su helado beso de mármol y su áspera mano de gárgola. Me pilló sin abrigo y tuve que refugiarme en el sobaco de esta ciudad sádica y amarilla.
El mar deja de moverse. ¿Dónde estás? No tengo dinero en los bolsillos. Nada que ofrecerte, salvo estas pobres palabras de amor. Llevo una maleta herida por los años, como el caparazón de una tortuga demasiado cansada para viajar, una tortuga que sube la solapa para ocultar su rostro ante la multitud de cabezas melancólicas. Toma estas locas palabras para ti.
2. EL AMANTE CIRCUNCIDADO
Cuando me desperté, María Laguna no estaba en la cama. Se puso a vestirse frente a la ventana del hotel, abrochándose el sujetador negro de forma mecánica y subiéndose los pantalones vaqueros. Estaba descalza, con su cabecita melancólica mirando hacia el cielo nublado y escrutando las diminutas gotas de lluvia que resbalaban por el cristal. El cenicero guardaba su último cigarrillo consumido, con un tatuaje de carmín en el filtro, como si los besos urgentes nos hubieran desgastado los labios. Observé con dulzura su cuerpo.
—¿Volveré a verte?
—No lo sé.
—Te he dejado el dinero para el taxi en la mesita.
—Gracias, Harry.
El veneno del desamor aún seguía circulando por mis venas con un ritman blues. Pero prefería recordar los senos de María colgando sobre mi cara como dos generosos racimos de suaves uvas, mientras me cabalgaba y se oían lejanos los truenos de las montañas. Apoyaba sus manos sobre mi pecho dando pequeños saltitos, su culo golpeaba sobre mis hinchados huevos y mi excitado pene penetraba en su volcánica vagina. Entonces, ebrio de deseo, rodeaba con mis manos su frágil cuello de cisne fingiendo estrangularla, hasta que se aceleraban sus jadeos, y su asombrosa lubricación hacia que me corriera enseguida sobre las sábanas con olor a sexo. Luego nos quedábamos callados, pensando en nuestras cosas. Ella tenía el mismo perfil erótico de una ninfa. ¿Y ahora qué?
Ahora no se puede confiar en nadie. No se puede creer en nada. Las redes sociales son falsas y mentirosas. Los poderosos mandatarios intentan manipular nuestros sueños y vendernos humo. Escribo porque no me gusta el mundo donde vivo. Sobrevivimos atrapados en una cárcel, cada uno de nosotros lleva una prisión interior. Cada problema es una insoportable cadena que nos priva de libertad. El sistema es una gran capa de mierda superficial. No tengo nada. En la puerta de mi apartamento había colgado un aviso de desahucio por impago de alquiler. Tuve que pedirle ayuda a mi amigo Melquiades Allende, que me esperaba en el bar Avalón con un chaleco amarillo limón y una camiseta oscura del Che Guevara. Me invitó a cerveza irlandesa.
—No te preocupes, amigo Harry. Puedes quedarte el tiempo que necesites en el garaje de la casa. Hay un coche grande y con calefacción donde puedes dormir.
—Muchas gracias. No sabes cuánto me alivia saberlo.
Melquiades consiguió acertar en el centro de la diana con sus tres dardos (cuando vivía en Chile, le enseñaron a clavar un cuchillo en el árbol más lejano).
—¿Cómo vas con el nuevo libro?
—Mal. Mi escritura está estancada y empieza a emanar de ella un hedor desagradable que se extiende por toda la ciudad.
—Mira, Harry, me encanta esa fuerza total tuya y esa desesperanza. Siempre he creído en tu escritura, siempre, y creo que mereces un lugar en este mundo. El problema es cómo llegar. Hay tantas cosas horribles publicadas, que no se entiende que la escritura verdadera lo tenga tan difícil. Estoy seguro de que tu momento llegará. Lo sé, siempre lo he sabido, tengo esa esperanza.
La camarera de ojos negros y largo cabello nos sonrió cuando nos íbamos; la camarera que no bebía alcohol, pero sí fumaba cigarrillos Camel; la hermosa camarera de manos pequeñas, pero adicta a la música de Fito.
—Melquiades, sé que lo dices para animarme, pero soy un escritor de obsesiones. Para mí, el pasado es un bucle vicioso donde los recuerdos permanecen en semioscuridad.
—Eres un escritor infectado sin remedio por el virus del genio y vivirás siempre con el pulso febril de la enfermedad.
—¿Y por qué estoy rodeado siempre por fantasmas?
—Recuerda construir en el palacio frío de la razón y la cordura, donde te reserves algunas habitaciones, para encerrar a tus criaturas salvajes.
Encontramos a mi primo Simón Oliva sentado en un banco del paseo comiendo pipas con ansiedad. Llevaba unos vaqueros rotos, una chaqueta de cuero con muchas cremalleras y una camiseta de Extremoduro. Nos reímos con lágrimas en los ojos recordando aquel día del verano pasado, cuando se le cagó una paloma en su larga melena de músico heavy. Simón se metió en la fuente de la plaza Real para lavarse la cabeza con Fairy ante la mirada estupefacta de los turistas ingleses. Nos hicimos un gran porro para que rulara entre nosotros y vimos a Garganta Profunda saliendo de la taberna Ufo envuelto en humo.
Cae la noche en el polígono. Música alta, alcohol y luces de neón. La chica ebria con los ojos turquesas chupa dulcemente mi tierno capullo, rodeándolo con sus carnosos labios. Ella está en cuclillas, oculta por un contenedor azul. Le saco sus bonitas tetas del sujetador. No aguanto más: tres descargas de semen apresurado en su boquita de fresa.
Pienso en María. En mi esperma derramado sobre su carne trémula. Pienso en el desprecio de mis padres, en mi primer desengaño amoroso, en mi asquerosa depresión, en mi acoso escolar, en mi fracaso como ser humano, y lo hago mientras le doy puñetazos a las paredes de mi cuarto hasta casi romperme las manos. Habían pasado tantos años que ya no conseguía recordar el verdadero rostro de mi madre. Tan solo me quedaban de ella unos viejos zapatos negros que me regaló en unas navidades, destrozados gradualmente por mis múltiples paseos matutinos, donde me debatía entre suicidarme o no. Me perseguía la sombra de la soga allí donde iba. La soga aparecía incluso en mis dibujos más abstractos, quieta, esperando, eterna. La frase favorita de mi madre era «es lo que hay». Mi padre se retiró de la mesa de juego con sesenta y un años. Ya se había cansado de apostar. Sus ojos azul cobalto se perdían en la lejanía del campo. Ahora comprendo que no tenía la menor idea de cómo era yo; no le interesaban mis sueños. Su pensamiento se acercaba más al de un oficial nazi. Jamás me dijo que me quería. Su frase favorita era «la vida es dura». Y luego estaba la casa familiar, cerca del cementerio, fría y vacía, con vistas a la carretera nacional, por donde pasaban los camioneros en dirección al burdel. Las raíces de los árboles centenarios llegaban casi hasta la puerta, levantando las baldosas del viejo paseo, un lugar de fantasmas perdidos que ansían los cálidos recuerdos de un pasado mejor, paredes agrietadas en las que resuenan los ecos de un pis femenino.
Читать дальше