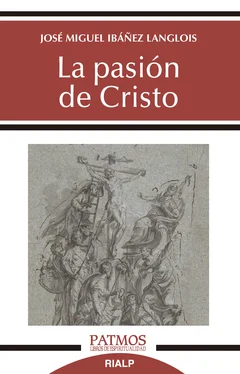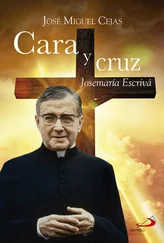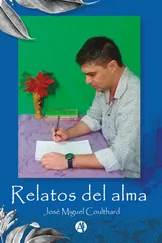Pero una y otra vez se ocultaba el maestro cuando las multitudes querían hacerlo rey (Jn 6, 15); incluso hacía milagros en favor de romanos y paganos (Mt 8, 13). Y cuando Judas se convenció de que Jesús no pensaba reinar de la manera que él esperaba, cansado como estaba ya de la vida errante y sacrificada de los apóstoles, decidió abandonarlo. Pero no lo haría sin antes sacar un doble provecho de su traición: ganarse la amistad de los poderosos enemigos del nazareno, que hacían fuerte impresión en él, y obtener una buena suma de dinero.
Al parecer, dos episodios gatillaron la decisión final de Judas. Seis días antes de la Pascua, cuando María de Betania ungió al Señor con aquel bálsamo de nardo tan valioso, el Iscariote protestó vivamente por ese desperdicio económico (Jn 12, 4-5), y la defensa que hizo Jesús de aquel bellísimo gesto le pareció incomprensible. Y al día siguiente, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, aclamado por las multitudes como rey de Israel (Jn 12, 12-13), dio a Judas la última esperanza de la instauración del reino temporal del mesías: ahora o nunca. Como nada de eso ocurrió, su desilusión del maestro se hizo definitiva.
San Juan deja constancia de que Judas era ladrón, y hurtaba de la bolsa común (12,6), pero la codicia no parece un motivo suficiente para su traición. En la vileza de esta alma hay algo que sobrepasa nuestras conjeturas. Tanto es así, que los Evangelios la atribuyen al demonio: «Entró Satanás en él» (Lc 22, 3; Jn 13, 27), lo que parece concorde con la palabra del propio Jesús: «Uno de vosotros es un demonio» (Jn 6, 70). En suma, nos encontramos ante el misterio de iniquidad en acción, que sin embargo no dejó de formar parte del designio divino de nuestra salvación (Hch 1, 16 y 2, 23).
3. EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Dejemos por ahora a Judas pactando con los sacerdotes y magistrados el precio de su traición (Lc 22, 4-6), para dirigirnos al huerto de Getsemaní, situado en la falda del monte de los olivos, donde Jesús venía con frecuencia (Lc 21, 37), y donde ha llegado ahora con sus once apóstoles fieles —Judas ya no está con ellos— después de la Cena pascual. La tierra está iluminada con la luna llena de Nisán, la luna de la Pascua judía, que va a ser desde lo alto el testigo mudo del acontecimiento nocturno más espantable y al mismo tiempo más adorable del mundo: la agonía de Dios en la tierra (“agonía” tiene aquí el sentido original del término: lucha mortal, combate extremo).
Estamos en la víspera de la muerte de Cristo, que ocurrirá el día viernes 14 del mes hebreo de Nisán —nuestro 7 de abril— del año 30 de nuestra era, aproximadamente a las tres de la tarde.
La reciente comunión eucarística infundía aún cierto vigor espiritual a aquellos hombres. ¿Entendieron que el misterio de la Cena se refería al inminente sacrificio de la cruz? De ninguna manera, aunque las luces de Pentecostés iluminarían pronto, en forma retrospectiva, esa misteriosa relación entre Eucaristía y Calvario. Por el momento, no entraba en la lógica de los apóstoles preguntar a Jesús por el significado de ese cuerpo suyo que debía ser entregado, y de esa sangre suya que debía ser derramada para el perdón de los pecados (Mt 26, 26-28).
Pero el rostro de Jesús había empezado ya a responder por sí mismo: su mirada comenzaba a perderse en el infinito, y sus rasgos a desencajarse. La terrible proximidad de su Pasión y muerte se traslucía en el temblor de su voz y en lo sombrío de su rostro, habitualmente sereno y luminoso: cosa hasta tal punto extraña, que por fin se atrevieron a preguntarle qué le pasaba. Y la respuesta fue todo menos tranquilizadora; en realidad fue espantosa. Lo que le pasaba era esto: pavor, tedio, angustia, abatimiento, tristeza mortal (Mt 26, 37-38; Mc 14, 33-34).
Jesús les pidió que se sentaran y oraran (Mt 26, 36), y se apartó de ellos «como a un tiro de piedra» de distancia (Lc 22, 41), porque esos hombres no podrían presenciar sin escándalo lo que se venía encima. Solo tomó consigo a los tres más íntimos y de mayor confianza: Pedro, Santiago y Juan (Mc 14, 33).
A esos tres les había sido dado contemplar un anticipo de la gloria de Cristo en su Transfiguración sobre el monte Tabor (Lc 9, 28-36), suponemos que para prepararlos a resistir el trance inverso que venía ahora: su tenebroso apagamiento. Pero cuando llegó ese instante, sucumbieron ante el terrible espectáculo del maestro demacrado, ojeroso, oscurecido, tal como empezaban a verlo ahora. Pues Jesús «comenzó a sentir pavor y abatimiento» (Mc 14, 33), «tedio y angustia» (Mt 26, 37), y aquellos horribles sentimientos no podían sino traslucirse en sus facciones.
Y ante la mirada estupefacta de sus apóstoles, ante la muda pregunta de sus ojos, expresó lo que sentía con estas palabras inauditas: «Mi alma está triste hasta la muerte» (Mc 14, 34), que es tanto como decir, «me estoy muriendo de tristeza». Y todavía, como un niño que temiera quedarse solo en la oscuridad: «Quedaos aquí y velad conmigo» (Mt 26, 38).
¿Cómo es posible lo que estos hombres ven y oyen? Él, a quien habían visto siempre amable o enérgico, recogido o solemne, pero siempre fuerte y habitualmente sonriente, es el Cristo que ahora ven acongojado y temeroso, por no decir desfondado anímicamente. ¿Qué le pasa, qué ha ocurrido? ¿Y qué ocurrirá con ellos que lo han dejado todo por seguirle? (Mt 19, 27).
¡Pobre Pedro, pobre Santiago, pobre Juan, pobres de nosotros! Y eso que estamos apenas en el borde del misterio. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé alguna luz para asomarnos al incomprensible tedio y pavor de este hombre que es el Hijo de Dios.
Pues la extrema tristeza y la angustia, el tedio y el pánico son sentimientos que solemos asociar a la enfermedad o al pecado. ¿Cómo es posible que los experimentara Jesús, el Dios hecho hombre, el hombre sano y fuerte y santísimo?
Así era, sin embargo, como el Mesías iba a redimirnos de nuestros pecados, según estaba escrito por el profeta Isaías: «Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, él cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado, por herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados» (53, 4-5). ¡Terrible palabra, que leemos cada Viernes santo en el oficio litúrgico!
Para hacernos cargo de la angustia del Señor, pensemos en sus causas. La más inmediata era la inminencia de su Pasión y muerte, que su mirada podía penetrar hasta los últimos detalles: el beso de Judas, la fuga de los apóstoles, las calumnias de Anás y Caifás, la brutalidad de la soldadesca a la que sería entregado como un juguete inerme, las tres negaciones de Pedro, los desprecios de Pilato y Herodes, el odio de su propio pueblo, la interminable flagelación, el acarreo de la cruz, la tortura de la crucifixión, el abandono de su propio Padre, la entrada en el abismo…
El estremecimiento ante el poder terrible de la muerte, que había hecho sollozar a Jesús ante la tumba de Lázaro, tuvo que calar ahora tanto más hondo en él, cuanto que era la Vida misma (Jn 1, 4) y el principio y fin de toda vida: «Yo soy la Resurrección y la Vida» (Jn 11, 25).
Pero por horribles que fueran los tormentos físicos y morales que preveía, ellos no eran suficientes para hacer mella en la fortaleza de Cristo. No, no era eso lo que hacía temblar a Jesús de angustia, lo que le movía a pedir a su Padre que pasara de él ese cáliz, lo que le arrancaba sudores de sangre.
La causa de ese trance era algo que solo él, el Hijo de Dios, podía conocer en su profundidad inconmensurable: el pecado, el pecado del mundo, todos los pecados del mundo, esa malignidad que los hombres, incluso los de conciencia más fina, apenas pueden vislumbrar en una forma muy limitada, pero que solo él veía en su indecible desmesura. Y era precisamente eso, era la totalidad de las culpas del género humano la que Jesús se aprestaba a hacer suya para consumar nuestra redención.
Читать дальше