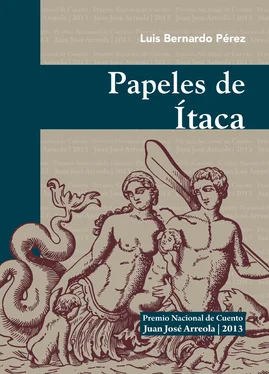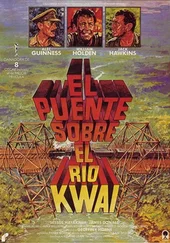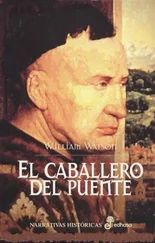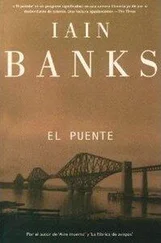Algunos meses más tarde su padre enfermó y murió. Mi papá emprendió un negocio que se fue a pique, por lo que la situación económica en casa se tornó difícil. Luego entré a la secundaria. Mi prima se fue a vivir a otra ciudad con su mamá y pasó mucho tiempo antes de que volviera a saber de ella. Estudié arquitectura, viajé al extranjero, conseguí un empleo mal remunerado, luego otro (también mal remunerado), me casé con Marcela y tuvimos a las gemelas…
Un par de veces, Amelia y yo coincidimos en alguna reunión familiar. Se había casado con un italiano y tenía una hija. Lucía feliz y serena. En una de esas ocasiones, mientras conversábamos con una copa en la mano sobre lo que éramos y lo que hubiéramos querido ser, le pregunté si recordaba los veranos en el Vista Tropical. Ella asintió con una sonrisa. Luego, cuando me atreví a mencionar la cajita de caramelos soltó una carcajada divertida. Pese a mi insistencia no quiso revelarme qué había puesto en ella. “Si quieres saber, ve y desentiérrala”, me dijo.
Luego, una tarde de enero me informaron que Amelia había perdido la batalla contra el cáncer. La noticia me sorprendió, pues no estaba enterado de su enfermedad. Durante la ceremonia fúnebre conocí a su marido y a su hija, a quienes no he vuelto a ver. En aquel entonces me hallaba demasiado perturbado por mi inminente divorcio y, quizá como una forma de evasión, comencé a buscar cobijo en los recuerdos de una época que consideraba más feliz. El mar, la playa, el Ford Fairlane de mi padre, los versos que recitaba mi tío y, sobre todo, el cuerpo de mi prima apenas cubierto por un traje de baño amarillo. Todo ello ocupó mi mente durante aquel periodo.
Por eso quise volver al Vista Tropical.
Desperté alrededor de las nueve de la mañana con dolor de cabeza. La luz del sol se filtraba entre las persianas. En algún momento de la noche el ventilador había dejado de funcionar por lo que la habitación era un horno. Las sábanas estaban húmedas de sudor.
Me incorporé y fui a tomar una ducha fría. Al terminar llené el vaso del lavabo con agua del grifo y tomé dos aspirinas. Salí al pasillo a medio vestir y me aproximé al barandal para mirar hacia abajo. La hierba, las flores y los arbustos habían tomado posesión de cada centímetro cuadrado hasta convertir el jardín en una verdadera selva. Las palmeras se alzaban bajo el sol como guardianas de aquel espacio verde que ningún jardinero parecía haber tocado en mucho tiempo.
Como suele ocurrir cuando un sitio es confrontado con su recuerdo, el jardín me pareció en ese momento pequeño e insignificante. Nada tenía que ver aquel ruinoso pedazo de terreno con el reino que habité durante las tardes veraniegas mientras los adultos tomaban anís y se entregaban a largas siestas bajo los mosquiteros. Las nuevas construcciones que cercaban el lugar contribuían sin duda a acentuar el desajuste.
Volví a preguntarme qué estaba haciendo allí; mis razones me parecieron banales, meros pretextos para escapar del presente y de una sensación de inutilidad que había experimentado durante los últimos meses y que yo, ingenuamente, pretendía ignorar refugiándome en el pasado.
De pronto me sentí estúpido y resolví regresar a casa ese mismo día. Entonces recordé que aún tenía una semana de vacaciones por delante y no quise desperdiciarla. Se me ocurrió ir a un lugar bullicioso y alojarme en un verdadero hotel: un lugar con servicio en la habitación, alberca y playa privada. Quería emborracharme bajo una palapa, fumar un cigarrillo tras otro y entregarme a una morena frondosa que no guardara el menor parecido con Marcela ni con Amelia.
Volví a la habitación para terminar de vestirme y guardar mi ropa en la maleta. El dolor de cabeza había aumentado, así que tomé otras dos aspirinas. Cuando bajé a la recepción la encontré desierta. Llamé un par de veces al encargado pero nadie respondió. Dejé la llave sobre el mostrador y salí del edificio. El estacionamiento se encontraba vacío. Metí la maleta en el asiento trasero, encendí el motor y puse la reversa.
Mientras maniobraba para salir miré por última vez el jardín. Eso me detuvo. El jardín.
Apagué el auto y descendí. Regresé sobre mis pasos y entré a la recepción. Sin pensarlo me dirigí hacia la chimenea. De allí tomé la pequeña pala de hierro que colgaba entre el atizador y la escobilla, los cuales seguramente nunca habían sido utilizados.
Cuando volví a salir, la luz del sol me golpeó el rostro y taladró mis ojos. Avancé tambaleante presa de un mareo que, sin embargo, no me detuvo. Caminé de manera maquinal, sosteniendo la minúscula pala de hierro y abriéndome paso entre la vegetación. El jardín parecía oponer resistencia, como si se negara a dejarme entrar. Me dirigí trabajosamente hacia el extremo más umbroso, allí donde se encontraba (¿todavía?) la última palmera, la más oculta…
La identifiqué de inmediato y conté cuatro pasos desde su tronco. Sin reparar demasiado en mis acciones golpeé la tierra con el hierro. Abrí el suelo con dificultad. Mientras trabajaba, nunca pensé en la acción corruptora de la humedad, en la herrumbre que a estas alturas habría atacado la lata de la cajita hasta disolverla junto con su contenido. Actuaba por impulso, tercamente; como si se tratara de una tarea vital e impostergable. Como si al realizarla pudiera liberarme de un peso que me oprimía la cabeza, produciéndome aquella insoportable migraña.
Tras excavar de manera febril en varios lugares al fin apareció lo que había estado buscando. Extrañamente, la caja de caramelos de mi prima lucía intacta. Daba la impresión de que nunca hubiera estado bajo tierra. La parte superior mostraba con claridad el pueblo tirolés, las casitas con techo de dos aguas rodeando la pequeña plaza y los aldeanos vestidos con sus trajes típicos. La miré durante largo rato. Se sentía muy ligera, como si se encontrara vacía. Finalmente me atreví a abrirla.
En el interior había una mariposa verdiazul, casi turquesa. Permanecía inmóvil. Al principio la creí muerta. Sin embargo, pasados unos segundos comenzó a agitarse y después batió las alas. Su vuelo la llevó fuera de la caja. Se quedó suspendida ante mí, casi rozándome el rostro. Luego se alejó y fue ganando altura. Sus alas lanzaban destellos iridiscentes. Se elevó hasta alcanzar el penacho de hojas que coronaba la palmera y siguió subiendo. Volaba tan alto que pronto se convirtió en un pequeño punto. Antes de perderla de vista, noté que se dirigía al norte: hacia el mar.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.