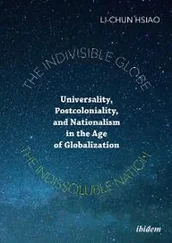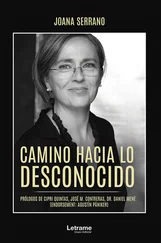EL EXTENSO CAMINO HACIA BAHÍA

A mi madre.
En casa nunca faltaron los libros.
Capítulo I
CAPÍTULO I
Volaba de vuelta a Santiago de Chile. En realidad, planeaba, como las aves migratorias. Seguía al sol. Este porfiaba por ocultarse hacia el oeste, pero sus rayos permanecían detenidos en un atardecer interminable. Tras mío dejaba Alemania y la superficie continental de Europa, y enfrentaba el vasto océano Atlántico. Me preguntaba si sería la visión que habrían contemplado los astronautas cuando giraban alrededor del planeta. Flotaba sobre las centellantes aguas a una velocidad tal que no me había percatado de estar sobre el continente sudamericano; un trozo de tierra y rocas, moteado de grandes manchones verdes. Si hubiese venido del espacio exterior o de otra galaxia, habría pensado que los habitantes de aquel lugar eran los seres más felices del universo. ¿De qué otro modo podría ser si lo que contemplaba era una joya, la brisa marina me embriagaba con su aroma salado y solo escuchaba el silbido de mis ropas al flamear?
Finalizaba mi vuelo sobre la masa terrosa y visualizaba el borde occidental sur del continente cuando caí en cuenta que la extensa faja de tierra flanqueada por la cordillera de Los Andes era mi país, mi meta. Chile reposaba largo como una espada. La cordillera semejaba áridos lomos de animales despojados de su pelaje; en partes nevada y en otras rocosa. Más bien me parecía un espinazo dorsal. Entonces, me dirigí hacia el centro de aquella franja con la intención de aterrizar en la ciudad de Santiago, mi destino final.
Pronto el paisaje cambió. Ante mí se extendía una especie de pradera salpicada de colinas. Rectángulos verdes cubrían los campos y emanaban un aire somnoliento de una tranquila tarde. También vi animales que pastaban y pequeñas aves que cruzaban el cielo. Todo era pacífico y ordenado.
Ahí estaba la gran ciudad, la capital de mi tierra natal. Empecé a planear entre los edificios. Sin embargo, algo extraño ocurría: había silencio. No escuchaba el típico bullicio de una gran urbe ni el endemoniado transitar de las micros, troles y buses. Las calles estaban vacías. ¿Dónde estaban todos?
Por alguna razón que no comprendía buscaba un cerro que brota en el centro de la ciudad. Los indígenas lo nombraron Huelén que significa “dolor” o “desdicha”. Los españoles lo denominaron Santa Lucía para cristianizar sus conquistas. Desde la altura, los contornos del cerro parecían una semilla de trigo a punto de germinar.
Decidí tocar suelo. El asfalto estaba caliente y me quemaba los pies. El aire era casi irrespirable. Algo ácido hacía que mis ojos y garganta escocieran. A lo lejos se escuchaba lo que parecía una vocinglería de multitudes, pero no veía a nadie. Solo deseaba encontrar a mi padre.
Me hallaba frente al ingreso del parque urbano que engalanaba el cerro. Subí las gradas de la entrada que conducían a la terraza Neptuno. La fuente del dios estaba seca. No tenía los juegos de agua que, según recordaba, lo bañaban. Quise subir a la parte más alta del cerro, por lo tanto, elegí la escalera de la izquierda para dirigirme a la terraza Las Niñas. Desde allí miré hacia arriba buscando el torreón Mirador. Lo avisté rodeado de madreselvas, parecía un trozo de roca negra vestida de verdes hojas y coronada por un Mirador.
En ese momento lo vi. Un hombre adulto subía por el mismo camino, solo que a unos veinte pasos por delante de mí. Lo reconocí. Era mi padre. Quise llamarlo, pero mi boca estaba paralizada. Me limité, en silencio, a seguirlo. Me llamó la atención el paso cansino con que abordaba los peldaños de piedra; iba uno a uno circulando el Torreón.
De aquel hombre vestido con terno oscuro, camisa blanca y zapatos negros, de nombre Claudio López, nadie hubiera pensado que era juez del poder judicial en la ciudad sureña de Linares. Era mi padre, no tenía dudas.
La tarde se tornó calurosa y se despojó de la chaqueta. Con una mano la colgó de su hombro. En la otra empuñaba un maletín de cuero lustroso típico de abogados. Me dio la sensación, al seguirlo con la vista, de que sus piernas le pesaban una enormidad. No podía ver su rostro. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué miraba con obstinación las gradas? La vista de la ciudad era magnífica desde esa altura.
A continuación, se detuvo por largo rato frente a un humilde monumento a los protestantes, ateos y suicidas, instalado al borde del camino. Luego, continuó su andar a la cumbre. Lo seguía a pocos pasos por la calzada de piedras.
Al arribar, por fin, al balcón circular de ladrillos arcillosos del Torreón, contempló el costado norte de Santiago en dirección hacia la calle Merced y el Museo de Bellas Artes. Bajo él había un abismo, una pendiente casi vertical tachonada de filosas rocas sobresalientes.
Comprendí sus intenciones cuando lo vi acomodar la chaqueta y el maletín sobre el balcón. A continuación, subió hasta su borde.
―¡No, papá, detente, no lo hagas! ―grité.
―Adiós, Orlando ―susurró.
Abriendo los brazos en cruz se dejó caer de cabeza. Corrí a la orilla y vi gente que había aparecido de la nada y se agolpaba para presenciar el horrible espectáculo de un cuerpo sin vida que colgaba de una roca.
Miré enloquecido alrededor y solo me topé con la chaqueta de mi padre. El maletín había desaparecido.
La tibia caricia del sol ingresando por la ventana de mi cuarto de estudiante en la ciudad de Coburgo, Alemania, me rescató de la desesperación e impotencia de no haber podido impedir lo presenciado. Restregué mis ojos tratando de despertar del todo. Miré mi reloj del velador. Con sus manecillas fosforescentes indicaba que faltaban cinco minutos para las siete de la mañana. La alarma se disparaba a las siete. Maldije al sol. Me sentí estafado. Quizá cinco minutos más me habrían permitido observar mayores detalles del inquietante sueño. ¿Qué había impulsado a mi padre a…?
Una luz tenue emanada del despertador iluminó la habitación y una dulce canción de Vicki Leandros amenazó con sumirme en un letargo. “Ich habe die Liebe gesehen…”, repetía la cantante de origen griego, primera en el ranking musical de las radios alemanas. Empecé a tararearla y acomodando los lentes sobre mi nariz me dirigí al baño. Después de la ducha olvidé el mal sueño, pero permanecía la inquietud. Tenía mis razones para estar preocupado. Mi familia vivía en Santiago de Chile. Se componía de mi padre Claudio, mi madre Adela y mis hermanos; Francisco y Clara. Al único que echaba de menos era a mi papá. Su última carta llegó en diciembre para Navidad, cuatro meses atrás. Después solo recibía cartas de mi mamá, una cada mes, pero en ninguna de ellas me hablaba de él. En el último tiempo pensaba mucho en él y contaba los meses que faltaban para volverlo a ver. Para sacudirme esta sensación de nostalgia procuraba encontrarme muy ocupado con el quehacer universitario.
A las ocho en punto todos los estudiantes debíamos estar en la Mensa. Así llamábamos a un gran comedor del conjunto de edificios que componían el Instituto Hochschule de Coburgo. Allí compartíamos las tres comidas del día entre clase y clase.
Contiguo a la Mensa se ubicaba el Heim, alberge estudiantil donde alojábamos. Era un edificio de diez pisos donde cada uno disponía de una cocina-comedor extra. En las tardes, una mezcla de olores a ajo, cúrcuma, cebollas y jengibre delataba a los estudiantes de India y Tailandia. Ese cóctel de aromas me encantaba. El Heim alojaba unos doce estudiantes por piso. Eran departamentitos con baño privado. Albergaba a alemanes que provenían de otras ciudades y a nosotros: los extranjeros. El resto de los edificios del Instituto, de un amarillo desgastado, eran salas de clases, laboratorios y talleres.
Читать дальше