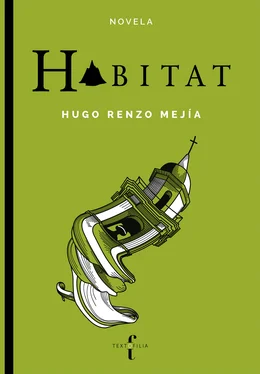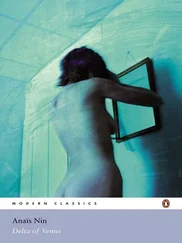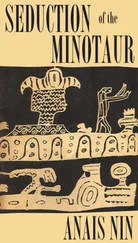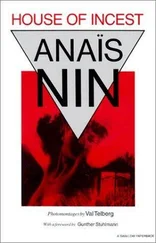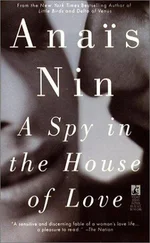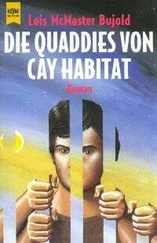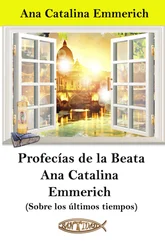Sabíamos todos que mi madre odiaba su trabajo, y nos dolía verla levantarse tan temprano todos los días, cumplir con su rol de madre y con su rol de trabajadora del Estado –de un estado de mierda, claro–. Nos dolía verla caminar hacia la avenida San Felipe –a veces tomaba una combi desde la Brasil hasta el óvalo– y esperar allí, –algunas mañanas con llovizna, otras con neblina– una cochina y destartalada combi para llegar hasta la avenida San Luis y tener que caminar nuevamente unos 15 o 20 minutos hasta el c.e.i. 123, en la avenida del Aire.
Mi madre se lo pensó dos veces, claro. Renunciar, así como así, no era muy sensato. Y bueno, acordaron que una licencia de un año era lo más seguro. Nadie se imaginaba que ese año sería uno de los peores años de nuestras vidas.
Habían pasado ya unos meses y la empresa de mi padre no arrancaba del todo, sin embargo, aquello no parecía pretexto para escatimar en gastos, sino todo lo contrario. Tenía ya alquilada una pequeña oficina cerca de la Plaza Bolívar –en el centro de Lima– en un edificio rojo y viejo, sucio. También había mandado a hacer unas ridículas tarjetas de presentación con fondo blanco y un logo que parecía diseñado por un niño de seis años borracho.
Visité la oficina un par de veces. La compartía con otro señor que, según mi padre, también iniciaba su negocio propio, pero que nunca lo vi, nunca lo vimos. Miento… La primera oficina que alquiló quedaba a unas pocas cuadras de la iglesia de las Nazarenas, en un jirón no sé cuántos. Esta oficina la visité también un par de veces. De ella tengo un miserable recuerdo con el tío Beto, posiblemente el más miserable de todos los hermanos de mi padre –el más pobrete, el más derrotado en términos económicos–. Usaba el teléfono de la oficina para llamar, seguramente, a los pocos clientes de la imprenta que aún le quedaban. Hizo unas tres llamadas mendigando algún trabajito. Luego colgó el teléfono sonriéndonos con la palabra “fracaso” estampada en la cara. Nadie necesitaba los obsoletos servicios gráficos del pobretón del tío Beto. Es más, nadie necesitaba al tío Beto; podía haberse caído muerto allí mismo y, a lo mucho, lo único que hubiese hecho mi padre sería haberlo acomodado en una esquina para que, más tarde, viniese el camión de la basura a llevárselo.
Había días en que mamá y papá se pasaban la tarde entera en la oficina –en la de la Plaza Bolívar–. Esos días parecían estupendos. Imaginaba que las cosas entre ellos iban bien, y que juntos sacarían adelante el proyecto de la empresa de catering. Pero no era exactamente así. Aquellos días eran los peores. Bastaba un poco de sentido común para entender que mi padre no tenía el camino claro, que estaba lleno de ideas sin forma, y que el alquiler de la oficina, la compra del sillón encuerado y la elaboración de las tarjetitas eran evidentemente pasos en falso, desatinados, mientras el dinero de indemnización iba consumiéndose. A la par de toda esta situación, salió a la luz una astronómica deuda que mi padre había acumulado durante sus dos últimos años de dependiente y que había mantenido en secreto para no escandalizarnos. Odiaba el escándalo. Toda la mierda salió a flote cuando empezamos a hacer aguas y tuvieron que poner sobre la mesa todas las cuentas de la casa. Mi padre había reventado sus tarjetas de crédito con los gastos más absurdos: camisas, zapatos, ropa en general; y además muebles y electrodomésticos que nosotros jamás vimos en casa. Era obvio que se había enganchado con alguna puta. Era triste, pero así era. Todo se pudría.
[ V ]
Ayer fue un día de mierda. Tremendo. “Federica, tengo que regresar al Perú”, le dije. Sin el soporte de la tía Marta era mejor poner –o fingir poner– las cosas sobre el tapete. La he dejado tan confundida que no hemos hablado serenamente sino hasta las ocho de esta mañana. Mi ridícula escena romántica de anoche no ha bastado sino para confundirla aún más, para dejarla más aturdida, más insegura. Mientras miraba un documental de la rai sobre Edith Piaf, bien acomodado en el sofá, podía escucharla llorar distendidamente en la mansarda. Se me apretaba el corazón. Qué injusto era. Qué injusto era yo. Así que subí a calmarla. La encontré sosteniéndose la cabeza con ambas manos, pensando desesperadamente, no lo sé, mientras sollozaba. Me senté a su lado. Le acaricié la sien y el pelo. Le dije que lo sentía, que hubiera deseado no levantarnos esa mañana, quedarnos calientitos arropados en la cama, en silencio. Poco después se calmó. Nos quedamos abrazados largos minutos, y luego nos besamos, nos acariciamos y tras algunos arrumacos, nos calentamos completamente. En el primer piso continuaba el documental y, mientras recíprocamente nos hacíamos cumplidos al cuerpo, a la carne, Edith Piaf entonaba fuerte Non, je ne regrette rien. “No voy a regresar al Perú”, le dije, “de todas maneras tengo el permiso turístico vencido”.
Fue cuando la situación con mi padre se volvió incontrolable que saltó nuevamente a la luz la idea del divorcio. Lo que mi padre venía haciendo con el dinero del despido no era más un misterio, era clarísimo. No estaba enganchado con una puta. Estaba enganchado con una puta y, además, con algunas de las jovencitas estudiantes de cocina que caían en sus tentáculos con la promesa de un contrato de trabajo. Para mi mamá, que pretendía aún salvar el cadáver de su matrimonio, fue como una puñalada en el pecho. Fotografías e incluso calzones fueron hallados entre los cajones de la guarida de mi padre que, ofendido, atinó simplemente a cerrar el pico y a no objetar nada. Mi hermana y yo entendimos que era inevitable, que la separación era, incluso, sana; y que debíamos tomar partido. Así fue. Ambos lo señalamos, ante la familia, como el monstruo que era, y pedimos ayuda. Su ausencia significaría un gran traspié en nuestras vidas, y no conllevaría necesariamente a la resolución de nuestros problemas.
Luego de un tiempo, y ya pasados los primeros procesos contenciosos, a mi papá lo vimos contadas veces. Se esforzó, sin embargo, en demostrar que nosotros, Claudia y yo, sí contábamos para él. Tal vez la ruptura estaba fresca aún, y a pesar de la crisis que habíamos tenido que vivir juntos en ese departamento del infierno, sentía el deber de hacerse presente como padre. Tal vez era puro teatro para sacarse de encima la presión del proceso legal, qué sé yo. Una tarde se apareció para llevarme de compras. Desde la ventana lo vi llegar en un micro que lo dejó en la esquina de la casa, en Brasil con Almagro. Luego caminó lentamente mientras me hacía una seña. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que no tenía mucha ropa, así que fuimos a tiendas Él. Hice que me comprara un blazer azul marino de 450 soles, además de un par de pantalones de tela drill y una chompa negra de cuello “v”. Saliendo del negocio, ya con el bolsillo adolorido, insinuó que la cita iba llegando a su fin. Me ofreció algo de comer y luego nos despedimos. Días después nos enteramos de que mi padre había comentado, entre los miserables de los Rodríguez Burga, que nosotros sólo lo buscábamos para que nos comprara ropa, y que no nos interesaba en absoluto su presencia. Lo cierto es que algo de verdad tenía esa acusación, al menos de mi parte. A mí su presencia me daba lo mismo. Incluso me sentía más tranquilo sabiendo que él ya no vivía con nosotros y que lo veríamos una vez a las 500, y que esa “una vez a las 500” sería para que nos indemnizara por habernos jodido la infancia. Yo lo veía así. Lo que hiciera antes o después de encontrarse conmigo, me tenía sin cuidado. Me sentía en la cima de la montaña rusa, libre del padre, y en pleno fervor de la adolescencia. Ya luego vendría el violento descenso. Mi mamá, a su vez, sufría la crisis del posdivorcio.
Читать дальше