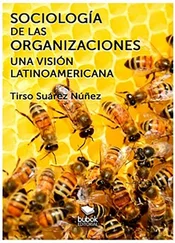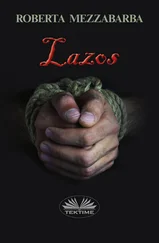Me diplomé con la máxima nota y también esto pareció algo evidente.
Los profesores incitaban a todos a que continuase estudiando pero mi familia no auspició esta iniciativa, de manera que para mí buscarme un trabajo se dio por descontado.
De esta manera, del prometedor futuro que imaginaba por la noche, leyendo mis libros, pasé a aceptar un puesto de almacenista en un supermercado de mi ciudad y a tener un novio que no sabía siquiera si me gustaba o no.
Filippo entró en mi vida en un momento en el que todas mis coetáneas estaban prometidas desde hacía tiempo y mi madre hacía continuamente preguntas sobre por qué no tenía un novio.
No lo había escogido, es más, en honor a la verdad, ni siquiera lo había considerado, y no podía hacer comparaciones.
Un día en el parque público, donde nos reuníamos por las tardes en verano, con las cigarras que interpretaban su canto, Filippo me lo había propuesto y yo había aceptado.
Volví a casa corriendo y jadeante, arrastré a mi abuela a su pequeño dormitorio: le conté lo que me había sucedido y sus blandas mejillas se ruborizaron regalándome una sonrisa cargada de dulzura.
«Misia, ten cuidado, el mundo no es bueno pero tu eres tan cariñosa que mereces todo el bien de este mundo, ¡que ojos tan brillantes tienes!»
Entonces le pregunté:
«¿Cómo se comprende quién es la persona justa? Y sobre todo ¿dónde se encuentra y cómo?»
Entonces ella, con paciencia, me contó cómo había conocido al abuelo que yo apenas recordaba.
«No nos conocíamos y debo decirte, mi pequeña, que he sido muy afortunada al encontrarlo. Pero también he sido lista a agachar la cabeza cuando la situación lo requería y a enseñarle también a hacerlo. No existe, Misia, la persona justa. Es necesario que dos personas se conviertan en adecuadas la una para la otra, juntas».
Después de algunos días, mi abuela tuvo un ictus que le quitó el uso de la palabra y de buena parte de su cuerpo. Algunos amigos de mi padre la trajeron a casa con las rodillas arañadas y las gafas rotas. Había perdido el conocimiento y había caído en la plaza delante de la iglesia.
Me miraba con los ojos muy abiertos, como si intentase decirme algo. Cuando estábamos solas, alargaba una mano entre las barras de su camita y ella me la estrechaba fuerte. Desde ese momento comencé a comprender lo que significaba sentirse impotente y solo.
Tenía miles de preguntas en la cabeza y ningún valor para planteárselas a nadie, así que jamás obtuve respuestas.
Mi abuela se fue una mañana de otoño, en silencio, y sus risas argentinas ya no resonaron más entre los muros de casa, dejando un vacío enorme dentro de mí.
La vida me había arrebatado una parte importante, la única persona que siempre había creído en mí, que me quería totalmente, así como era.
«Tú eres imperfecta y muy hermosa», me decía mi abuela.
Desde el día que ella murió sólo me sentí imperfecta.
Hay días en los que me siento hermosa, esplendorosa.
Me veo en el espejo y veo mi rostro reflejado, los ojos azul turquesa, los labios pequeños un poco carnosos, las pecas que ensuciaban un poco la piel alrededor de la nariz.
Paso la mano entre los cabellos rojos, sedosos, desanudando los pensamientos con los dedos.
En esos días, ver que mi marido me ignora, me hiere hasta morir: parece que no da importancia a lo que le pertenece por derecho, por contrato, y como un miope no percibe lo que tiene cerca.
Nunca me he puesto hermosa para los otros pero, ser ignorada de este modo, ser transparente, irrelevante, menos que una latosa mosca, es humillante, uno nunca se acostumbra.
Agarro con rabia la habitual pinza para los cabellos, descolorida, por todas las veces que la he usado, y aprisiono mis cabellos y con la mordida de aquellos dientes de plástico me hiero el corazón, el alma, el orgullo, el amor propio.
Y él no comprende tampoco este gesto mío de rabia.
Me observa de reojo, casi como si no consiguiese encajar bien toda la situación y, como siempre, me ahogo en esta incomprensión y sofoco las lágrimas que querrían liberarse, engullendo la amargura y el nudo en la garganta que no quiere bajar.
Mañana cambiará, o mejor, espero que mañana cambie yo.
* * *
«¡Te queda muy bien este corte de pelo, Misia!»
La voz de Pietro pronunció estas palabras, aceite ardiente para mis oídos.
Sentí que se me enrojecían las mejillas, el cuello e instintivamente bajé la mirada, al no saber realmente cómo contestar.
No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, hacía tanto tiempo que… había deseado oír aquellas palabras de la boca de mi marido, en muchos sueños había anhelado que eso ocurriese y, en cambio, he aquí que aquel hombre que no me pertenecía me hacía encrespar la piel con un escalofrío, hacía aparecer el deseo de placer que está escondido dentro de cada ser humano.
Pietro era un colega que trabajaba en la administración del supermercado, siempre sonriente, con los cabellos oscuros ligeramente largos, sabiamente despeinados.
En honor a la verdad no le había hecho caso hasta que su mirada había comenzado a cruzarse con la mía, insistentemente. Empezó a saludarme y buscaba la oportunidad para entablar conversación conmigo. Y allí comenzaron a llegar los primeros signos de aprecio, los primeros y velados cumplidos.
Yo escuchaba, inconsciente, sedienta, lastimosamente necesitada de felicitaciones.
Extraño, digo, porque mi educación siempre me ha impedido gozar de la sensación, desconocida, de ser apreciada.
En mi familia los elogios eran una mercancía rara, luego, al casarme con Filippo, la situación no había cambiado: él era un hombre tan cerrado que a menudo tenía la sensación de que ni siquiera me notase.
Pero me había casado con él.
Y ahora no había nada que hacer, si no aceptar lo que el plato que tengo de frente contiene, sin soñar con otras pitanzas.
Hacer caso a las palabras de Pietro era un juego demencial, era consciente, pero escuchando sus palabras, desaparecen como un relámpago, dentro de mi corazón, todas las sombras.
Pero dura poco: de la misma manera que se apaga el eco de aquellas frases, de la misma manera a como Pietro desparece de mi vida, mi corazón se hiela.
Trabajo, casa, casa, trabajo.
He aquí la existencia de una treintañera.
Mi existencia.
Cuando era una muchacha nunca me había podido permitir grandes diversiones porque no estaba bien salir sola, mucho menos en compañía de mi prometido.
Ahora, porque mi marido prefiere echar la siesta en una butaca en el salón en vez de vivir.
Realmente no siempre ha sido así.
Queríamos un hijo, ¡sabe Dios cuánto lo he deseado!
Antes de casarnos parecía casi que escapase de la idea de un compromiso tan grande, luego, con el pasar de los meses, entre nosotros se ha creado un espacio, un vacío me atrevería a decir, que pensaba que podría llenar con un hijo.
Filippo parece que no tenía mis mismas exigencias, a él le bastaba con su trabajo de guardia jurado.
Mi marido era un buen hombre, no me faltaba nada, pero su sensibilidad y su frialdad me dejaban asombrada.
Al final de cada mes llegaba inexorable el ciclo menstrual destruyendo mis suenos, alimentados en aquellos tres, cuatro días de retraso.
Dos, tres, cuatro vueltas.
Era demasiado.
Demasiadas esperanzas defraudadas…
Cada uno de nosotros pensaba que en el otro había probablemente algo que no iba bien, un mecanismo que no funcionaba como debía, una chispa que no saltaba en el momento justo.
Finalmente, de nuevo, el retraso llegó hasta los diez días: no hablaba de ello, como si esto pudiese convertir en irrompible mi sueño, que, sin embargo, no era más que una pompa de jabón, hermosa, de colores, transportada en las alas del viento, pero destinada a desvanecerse con un puf.
Читать дальше