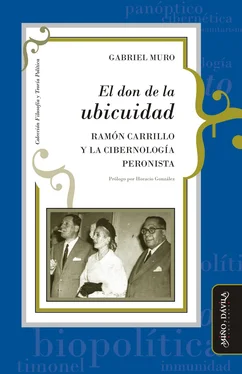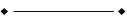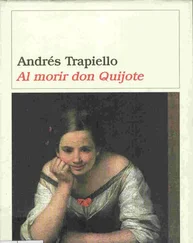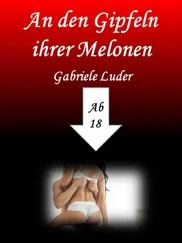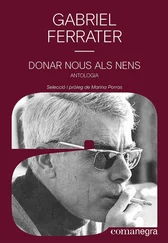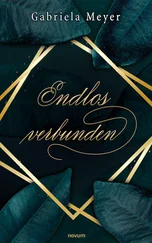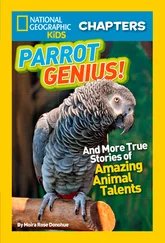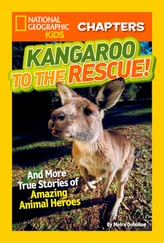La actividad centralizada y reticular de los médicos higienistas estuvo acompañada del establecimiento de estrictos calendarios de vacunación, la construcción de nuevos hospitales, de una gran red cloacal y un gran plan de potabilización del agua. Pronto, la acción coordinada de estos factores mostró grandes resultados. En 1869, la esperanza de vida al nacer era de 32,9 años. En 1914 había aumentado a 48,5 años, cifra similar a la de Estados Unidos a principios de siglo y mayor que la de Francia en esa misma época. Los índices de mortalidad también habían mejorado: en Buenos Aires, de 27,59 cada mil habitantes en 1887 había descendido a 17,4 en 1899. Similares resultados arrojaban ciudades como Paraná, Córdoba y Rosario, pero en el resto del país, donde las obras de infraestructura eran mucho menores, la mortalidad seguía siendo muy alta.86
No obstante, aún se estaba lejos de centralizar el aparato sanitario nacional. Mientras la Asistencia Pública se ocupaba de la higiene de la ciudad, el Departamento Nacional de Higiene se ocupaba de los territorios nacionales, pero la Constitución Nacional le otorgaba a las provincias autonomía sanitaria, impidiendo la intervención del Departamento. Además, muchos establecimientos hospitalarios todavía dependían del sistema de la caridad pública inaugurado por Rivadavia. La Sociedad de Beneficencia,87 así como la Comisión Asesora de Hospitales y Asilos Regionales, tenían en sus manos el grueso de los hospitales y manicomios. Ambas instituciones eran subsidiadas por el Estado a través de la Lotería de Beneficencia Nacional y de impuestos al alcohol, aunque el grueso de sus fondos provenían de las donaciones de las familias ricas.88 Ante este difícil estado de situación, el Departamento Nacional de Higiene limitó sus funciones a la prevención de enfermedades y a la lucha contra epidemias, dejando a un lado la asistencia social, de la que se ocupaban las damas de la sociedad.
Más allá de las muchas desavenencias administrativas y jurisdiccionales, los principales interesados en la confección de censos fueron los médicos de Estado, quienes vieron en la demografía un medio precioso para estudiar y contrarrestar los fenómenos fantasmales de contagio morboso, especialmente en zonas densamente pobladas. Un aceitado aparato estadístico permitiría, de allí en más, evitar tales desgracias. La preocupación fundamental de médicos como Guillermo Rawson y Emilio Coni (quien se consideraba a sí mismo un “médico-sociólogo” y escribió un artículo sobre la “Ciudad argentina ideal o del porvenir” como utopía higienista) era aumentar el ritmo de crecimiento de la población, tomando de los higienistas de Francia, Alemania e Inglaterra las técnicas para prevenir enfermedades contagiosas.
En simultáneo al plan inmigratorio, se desataron intensos debates en torno a la cuestión de las razas humanas, sus jerarquías y sus mezclas. Esta inquietud racial bebía, en la Argentina de fines del siglo XIX, de dos fuentes principales: por un lado, del darwinismo, que, lejos de ser una teoría que solo explicaba la evolución de las especies animales, se mezclaba, por todos lados, con las nacientes ciencias sociales (de hecho, Francis Galton, pionero de la eugenesia y la antropometría, era primo de Darwin). La otra fuente era la zootecnia y las tecnologías de refinamiento del ganado que, para la misma época, se aplicaban ampliamente y con gran éxito al interior de las estancias ganaderas. La burguesía agraria que gobernaba los destinos de Argentina pensaba a la población humana en los mismos términos que a la población bovina de sus estancias, proponiéndose seleccionar a los inmigrantes tal como se selecciona al ganado.89
¿Cómo se pasa de extranjero a argentino? ¿Qué límites son necesario franquear? ¿Qué metamorfosis son requeridas? Desde el punto de vista de los censistas y del ius solis, bastaba con nacer en Argentina. Según Ramos Mejía, al inmigrante se le ofrecía acelerar su evolución filo-genética, regenerarse y hasta hominizarse, como si al entrar al país atravesase un umbral antropológico. El trabajo productivo, así como el clima templado y la nutrición argentinas, permitirían mejorar a los recién venidos, aclimatándolos con facilidad a sus nuevas condiciones de vida, más semejantes a sus lugares de origen que los climas tropicales del resto de América Latina, excesivamente calurosos y por eso favorecedores de la pereza.
El médico debía injerir en lo político y el político debía convertirse en médico clínico de los asuntos de gobierno, conjurando el mayor temor entre los positivistas: el miedo a la multitud, a su ingobernabilidad, morbosidad o indisciplina.90 Urgía sentar las bases de una nueva genealogía argentina. El crisol de razas debía marchar a toda máquina, sin demoras. Los criminólogos se ocuparían, mientras tanto, de inspecciones más minuciosas.
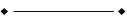
En 1875 se inauguró la Oficina Central de Estadística de la Policía. Dos años después, la Penitenciaría Nacional empezó a sistematizar sus registros de condenados y a categorizarlos según estado civil, edad, grado de instrucción y nacionalidad. También se incorporó el uso de fotografías para el registro de delincuentes, vagos, borrachos y “malvivientes”, y se inauguró la Oficina Antropométrica, con el novedoso sistema del registro dactiloscópico, sistematizado en Argentina por el inmigrante croata Juan Vucetich. Pero lo precario de los métodos de procesamiento y control de datos arrojó, durante mucho tiempo, resultados sesgados, incapaces de dar cuenta de la variedad de delitos, reforzando prejuicios sobre los nuevos sospechosos de siempre, los recién llegados.91
Al compás de esta producción masiva de datos, aún sesgados y no lo suficientemente abarcativos, crecía una enorme literatura criminológica que se abocaba a descifrarlos e interpretarlos, ya que desde 1880 se había producido un aumento en las tasas de delito. Los criminólogos creían posible disminuirlas no por medio de la pura coerción, ni tampoco por un aumento de las penas ante los hechos consumados, sino a través de la prevención científica del crimen. Así como los médicos higienistas buscaban sanear el aire de la ciudad, los criminólogos perseguían el saneamiento de las relaciones entre sus habitantes, investigando, en filigrana y molecularmente, las causas psicológicas del delito, dando con los medios técnicos necesarios para perseguir y neutralizar el elemento de la peligrosidad.
Millones de inmigrantes habían accedido a la Argentina y provocaban la sospecha de haber producido un acceso patológico en el cuerpo social. Para contrarrestar los efectos nocivos de una excesiva exposición de la nación a la inmigración malsana, los positivistas allanaban el acceso a unos archivos de la criminalidad que aún estaban por constituirse. Si consideramos la etimología de la palabra archivo, el criminólogo era el principal enemigo del anarquismo, el anti-anarquista por excelencia, ya que archivo refiere a la arché griega (la ley, el origen, el comienzo, el mandato, la autoridad), así como a los arcontes, los encargados de resguardar las leyes (árchein significa “mandar” y la arché es lo que manda por ser lo que precede, lo que vino primero, lo que ostenta el privilegio de la antigüedad, como un antepasado o un primogénito92). El anarquista, el que está contra la arché, era un enemigo público enfrentado a los guardianes del orden, al archivo y a la archivación médico-policial de los sujetos. De hecho, “Archivos de Psiquiatría y Criminología y Ciencias Afines” se llamó la principal revista de discusión criminológica en la Argentina del 1900.
En el contexto de la experimentación social que tenía lugar en laboratorios criminológicos como el Depósito de Contraventores, se apeló a la noción de “fronterizo”, es decir, aquella persona que se encuentra en los bordes de la buena vida y de la mala vida, al filo de lo normal y de lo patológico, así como de lo humano y lo animal. José Ingenieros clasificaba las patologías mentales según tres tipos: intelectuales, volitivas y morales. Fronterizos eran aquéllos que tenían debilitada al menos una de estas funciones. Signos de inadaptación social y de debilidad moral podían ser la incapacidad de un hombre de mantener un matrimonio, o la insistencia de un joven que le mandaba cartas amorosas a una mujer, catalogado como “perseguidor amoroso”. O bien, quien alcoholizado se peleaba recurrentemente en bares y tabernas. Todos comportamientos microscópicos que no representaban en sí ningún delito, pero que indicaban la existencia de una degeneración moral, volitiva o intelectual. Los fronterizos eran los migrantes de la salud mental, aquéllos indocumentados que no habitaban ni un lado ni el otro del espacio categorial psiquiátrico y que podían disimular mejor su pertenencia a la vida degenerada. En estos casos, los psiquiatras criminológicos mezclaban, hasta confundirlas por completo, categorías médicas y categorías morales, valoraciones fisiológicas y valoraciones sociales, al servicio de una completa normalización de la multitud. El archivo mismo era el que patologizaba, el que pasaba por alto las paupérrimas condiciones materiales de vida de los inmigrantes. El archivamiento de los patológicos resultaba, en sí mismo, patológico: un mal de archivo.
Читать дальше