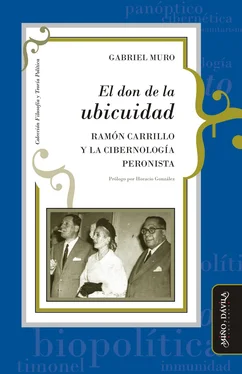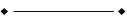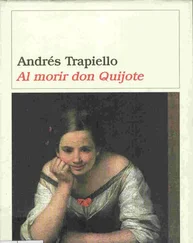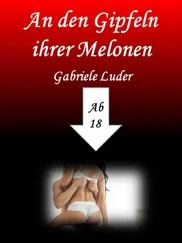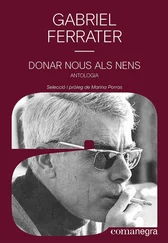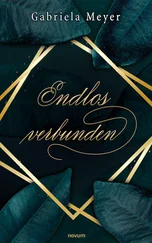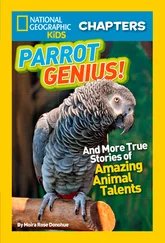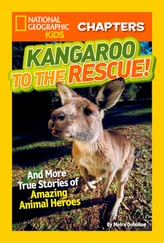En 1869, por iniciativa del presidente Sarmiento, se llevó a cabo el primer censo nacional a los fines de preparar el gran plan de poblamiento con “material humano” proveniente de Europa. Anteriormente, los censos habían sido hechos de manera solo aproximada, sin rigor positivo. En 1869, el Estado quería conocer con precisión a su propia población. Quería saber cómo vivían, cuántos eran, cómo se comportaban. Este conocimiento debía ser cuantificado para obtener una imagen de la población argentina que permitiese desocultar sus leyes inconscientes de comportamiento. Había que emprender grandes mediciones para poder calcular las potencialidades de la República.
La élite liberal había proclamado, en primer lugar, que, en un territorio poco poblado, gobernar es poblar, al menos como primer paso. Si durante buena parte del siglo XIX las tecnologías biopolíticas solo había sido incorporadas en Argentina de manera parcial, precaria, dispersa, discontinua, no sistemática, dada la presencia permanente, no eventual, de la guerra, la clase dirigente, al concluir las guerras civiles, se hacía consciente de la importancia fundamental que tenía la estadística como insumo informacional para el arte de gobierno moderno. Todo un culto de la cuantificación de las personas y las cosas se extendía como una fiebre, importando los avances en ciencias estadísticas de la Europa industrial.
Dado que en Argentina aún no existían los estadígrafos, el censo de 1869 fue dirigido por un doctor llamado Diego de la Fuente, nombrado superintendente censal. Los resultados, con tablas acompañadas de comentarios realizados por el autor, se publicaron en 1872. El primer censo reveló que en la Argentina habían 1.830.214 habitantes y que alrededor de un 28% vivían en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El censo había arrojado otro dato de fundamental importancia: el 71% de la población no sabía ni leer, ni escribir.
Este estudio también arribó a la cifra de 93.138 indígenas habitando el desierto, cifra poco fiable y aproximativa pero que permite apreciar la abismal diferencia con respecto al segundo censo, el de 1895, que arrojó la cifra de 30.000 indígenas. La reducción no se explica solamente porque, entre un censo y otro, se produjo la conquista del desierto. En el segundo censo, los indígenas capturados por el Estado eran homogeneizados y considerados ya civilizados, parte de la gran masa de la población argentina. De ahí que, durante décadas, no hayan habido datos precisos acerca de la cantidad real de indígenas en el país. Solo cien años después, en 1968, se realizaría el primer Censo Indígena Nacional de la Argentina.
Otro de los datos relevantes que arrojó el primer censo fue el referido al ritmo de crecimiento de la población argentina. Diego de la Fuente calculaba que la población aumentaba sobre la base de un crecimiento medio anual del 23%, un crecimiento muy alto que, según el autor, se debía a “la benignidad del clima y la superabundancia y baratura de las subsistencias”.82 Sin embargo, para el primer censista nacional, este crecimiento podía llegar a estancarse:
“Es de creer que a través de un período más largo aumentándose la población argentina, la ley de crecimiento empiece a disminuir, guardando relación, primero, con la mayor densidad de población que, como se sabe, está en razón inversa con el crecimiento; y en segundo con las producciones de nuestro suelo que pueden hacerse algún día menos espontáneas, menos fáciles, menos baratas económicamente hablando”.83
En un país que estaba a punto de experimentar los efectos benéficos del boom agroexportador, el doctor De la Fuente pronosticaba que la suerte de la población argentina estaba atada a la suerte del campo. Agricultura y gobierno de la población coincidían como el anverso y el reverso de una misma moneda.
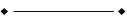
A la caída de Rosas, el Tribunal de Medicina creado por Rivadavia fue reemplazado por el Consejo de Higiene Pública. Puesto que la ciudad de Buenos Aires llegaría a convertirse a la vez en la capital de la provincia y del país, la institución, por la superposición de jurisdicciones, se desdobló en el Consejo de Higiene Pública, de acción federal, y la Comisión de Higiene, de jurisdicción municipal. Estas instituciones enfrentaron grandes dificultades, ya que sus atribuciones estaban confusamente establecidas.
En 1870, llegaban noticias desde Río de Janeiro de numerosos brotes de fiebre amarilla. El Consejo de Higiene Pública impuso una cuarentena de diez días a todos los barcos procedentes de Brasil. Para los comerciantes, como para los esclavistas de la época colonial, los períodos de cuarentena representaban grandes pérdidas de dinero, por lo que muchas veces presionaban para pasar por alto los controles. Esta fue la principal causante de la entrada de la fiebre amarilla durante el verano de 1871, cuando la ciudad de Buenos Aires se entregaba, alegre y despreocupadamente, a las fiestas del carnaval.
Según los cálculos oficiales, la peste dejó 14.000 muertos, muchos de ellos afrodescendientes e inmigrantes italianos. Durante la epidemia, los vecinos notables de Buenos Aires habían armado, de urgencia, la Comisión Popular de Socorro, encargada de evacuar la ciudad patógena y asistir a los enfermos, aunque el presidente Sarmiento y su vice Alsina habían sido los primeros en escapar. En las afueras, zonas rurales como Belgrano y Flores se llenaban de campamentos improvisados. La alta mortalidad se había debido, según el saber médico de entonces, al aire viciado y a los miasmas emanados desde los desperdicios vertidos en el Riachuelo por los saladeros de carne. Pero a principios del siglo XX, el médico cubano Carlos Juan Finlay descubriría que el vector de contagio de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes Aegypti, lo que permitió entender, retrospectivamente, por qué la fiebre amarilla recién detuvo su empresa mortífera con el arribo de los primeros fríos de 1871.
La peste había puesto a prueba a todos los poderes y ninguno había pasado su examen. Pero en la década de 1880, con la asesoría de una nueva generación de médicos, el gobierno se aprestó a remediar sus errores, poniendo en marcha un gran plan de higienización profiláctica de la nación. Los médicos aprovecharían la oportunidad para volverse la vanguardia del progreso, reforzando sus capacidades de intervención médica autoritaria. Extraían un “plus de poder” al perfilarse como los principales programadores de una sociedad bien dirigida, volviéndose asesores políticos gravitantes gracias a su expertise, si no en el arte de gobernar, al menos en el arte de corregir, observar y mejorar el estado de salud del cuerpo social.84
Por recomendación de José María Ramos Mejía, la Comisión de Higiene Municipal se convirtió en la Asistencia Pública, mientras que el Consejo de Higiene Pública se transformó en el Departamento Nacional de Higiene. De allí en más, una oficina central debía vigilar la actividad de todos los hospitales. El primer medio para lograrlo consistía en la producción permanente y fiable de información, haciendo que cada hospital elaborase un parte diario de sus actividades.85 Al mismo tiempo, se crearon las Comisiones de Higiene, conformadas por vecinos con el fin de denunciar a charlatanes y curanderos e informar a las autoridades sobre el estado higiénico de los barrios, con especial atención a las casas de inquilinato, los bares, los mercados y los prostíbulos. Para los médicos, la acción informante de las comisiones se volvía preciosa. Una vez denunciados los males, arribaban los inspectores de higiene municipal, encargados de multar a los establecimientos que no cumpliesen con las normas de salubridad. De esta forma, los médicos sanitaristas no solamente evitaban la propagación de virus y bacterias, sino que diagramaban estrictas pautas de comportamiento urbano, acorralando, sobre todo, al mal vivir.
Читать дальше