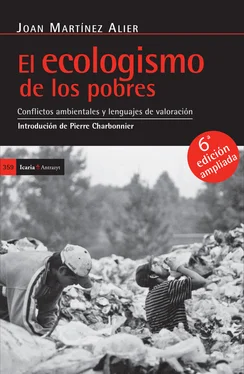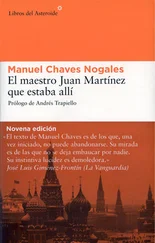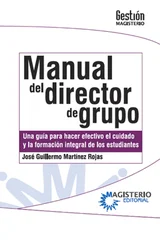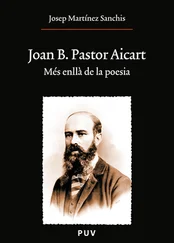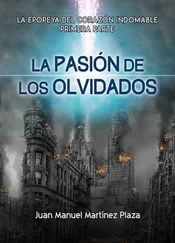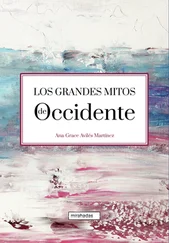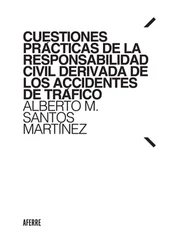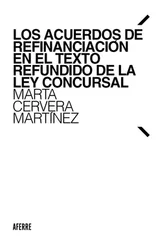Hábitat, subsistencia, mercado
Los primeros elementos metodológicos y teóricos se fijan en el texto con la forma de una expresión que rápidamente se convierte en la clave conceptual del libro: conflictos de distribución ecológica. Esta fórmula designa los conflictos relacionados con la desigual distribución global del esfuerzo ecológico para el crecimiento y las estructuras sociales —legales y técnicas, especialmente— que permiten leerlos, haciendo de ellos el objeto central que debe ser analizado. La contabilidad de la naturaleza a la que procede la economía ecológica solo vale si ponemos en el centro de este enfoque un diferencial de la riqueza, típicamente entre Norte y Sur, estructurando las relaciones comerciales, políticas, jurídicas y, por supuesto, ecológicas. Esta decisión podría resumirse elegantemente en esta famosa declaración atribuida a Gandhi: «Alcanzar su prosperidad le ha costado a Gran Bretaña la mitad de los recursos de este planeta. ¿Cuántos planetas requeriría un país como la India?».
Los conflictos de distribución ecológica se refieren a las fricciones que se producen de alguna manera en la raíz de cualquier ciclo económico, en la raíz del valor, cuando el capital se incorpora a la tierra, para usar una expresión de Marx. Este momento inicial de la producción, que nuestro punto de vista europeo tiende a hacernos olvidar, se caracteriza por la apropiación de tierras, espacios, sitios naturales habitados y/o explotados bajo el modo de la economía local de subsistencia, y convertidos en recursos sometidos al régimen nuevo de extracción de ganancia. Este momento corresponde, por lo tanto, a un golpe social y ecológico que la propia Europa vivió a principios del siglo xviii, y que los pensadores socialistas habían descripto antes que los historiadores económicos. La consagración de la propiedad individual y su desigual distribución social, la movilización creciente de las fuerzas humanas y naturales, el despliegue de las técnicas industriales y la fijación del trabajo y del capital en la máquina, configuraron, en efecto, de forma duradera, las relaciones entre sociedad, poder y naturaleza en el mundo moderno.22
Pero este momento inaugural, contrariamente a la manera con la que se lo describe a veces, no fue un desastre absoluto: el contramovimiento de protección de las comunidades sociales, tan brillantemente descripto por Karl Polanyi en La gran transformación, permitió construir el Estado social, cuyos efectos comenzaron a sentirse a finales del siglo xix.23 La limitación del poder destructivo del mercado por la invención de los derechos sociales corresponde, entonces, para Polanyi, a un momento de toma de conciencia por parte del propio mundo social, de sus vulnerabilidades, sus tensiones internas, es decir, de un modo de existencia dinámica que las ciencias sociales pudieron luego describir. La concepción de la «sociedad» como fuerza reflexiva, capaz de politizar sus patologías y de identificar las causas de las mismas, dimana por supuesto del choque causado por la utopía del mercado libre combinado con el poder de la máquina, pero más generalmente de la incorporación por el colectivo de las tensiones entre sociedad, poder político y naturaleza.24
El problema es que este movimiento que se apoderó de la Europa industrial y que llevó al compromiso, sin duda frágil pero fundamental, entre capitalismo y democracia, no tiene —por ahora— equivalente en las regiones del mundo que hoy experimentan una extensión del mercado y de la explotación de la naturaleza. No tiene que ver, obviamente, con la incapacidad de las sociedades no europeas para operar el movimiento reflexivo descrito por Polanyi, sino con algunas características geográficas y sociológicas de esta extensión. En efecto, los bosques, los manglares, las periferias mineras y extractivas en general, son poco a poco movilizados e integrados al mercado mundial, sin dejar de ser espacios de baja intensidad geopolítica. Estos espacios son, según el caso, poco poblados, habitados por grupos indígenas ya marginados por el colonialismo de los estados poscoloniales, poco conectados, o simplemente envueltos en técnicas productivas que imposibilitan una concertación, por más mínima que sea, entre trabajadores. Podemos citar como ejemplo las plantaciones extensivas de palma aceitera en el sur de Asia, particularmente en Indonesia, donde el trabajo agrícola está desconectado de las estructuras familiares, donde las técnicas de gestión y el chantaje del desempleo impiden cualquier tipo de movilización, y donde la tierra se reduce a un puro factor de producción, separado del hábitat humano colectivo.25 En el caso de los conflictos entre grupos indígenas y estados, la situación es similar, en la medida en que el reconocimiento de los derechos culturales se pospone constantemente, especialmente cuando estos derechos implican modos de relación con lo viviente y el espacio, que contradicen las ambiciones económicas. El contraste con el escenario europeo, donde la formación de la conciencia obrera ha dado lugar a la elevación —lenta, pero efectiva— del estándar de vida promedio, es asombroso: el golpe ecológico y económico que afecta a las regiones del Sur demora su salida de la marginalidad, y en ciertos aspectos, la situación incluso tiende a empeorar con la llegada de nuevos actores económicos —como China— y con el incremento de las tensiones ecológicas —debidas al cambio climático. Dicho de otra forma, la toma de estos conflictos sobre la producción legal y política de los estados involucrados parece baja o, digamos, debilitada por las coyunturas geográfica, cultural, política y económica.
La dimensión permanentemente inconclusa de las luchas sociales y ecológicas podría parecer en desfase respecto de las conclusiones de la economía ecológica, previamente presentada como el soporte teórico y empírico central. Sin embargo, no es el caso: solo la economía de la naturaleza, es decir, el análisis de los flujos globales de materia traducidos en su equivalente espacial, temporal y biológico, permite entender lo que obstaculiza estas luchas. Este obstáculo atañe al hecho de que el costo espacial, temporal y biológico del desarrollo es asumido por grupos sociales distintos de los que se benefician de dicho desarrollo. Lo que llama la atención es, por un lado, la creciente brecha entre el destino de los recursos producidos para viajar y terminar su carrera en lugares donde su consumo forma parte de la construcción de un mundo social donde reina la abundancia y, por otro, el hecho de que las comunidades locales afectadas por el golpe extractivo están condenadas a seguir siendo marginales en el gran teatro mundial del consumo. La puesta en contacto de estos diferentes grupos existe, la llevan a cabo numerosos movimientos de activistas, pero no cobra la forma de una concientización política del Norte, debido a que su trayectoria política se sigue apoyando sobre esta asimetría. Las mediciones económicas ordinarias no perciben que detrás del intercambio económico monetario están el espacio y el tiempo perdido del otro lado del mundo, así como la destrucción del hábitat y de la subsistencia. Por supuesto, el mercado ya era global en el siglo xix, y las áreas coloniales, ya en esa época, no se beneficiaron de la dinámica de protección social que se desplegó en Europa. Pero esta asimetría ya no se ubica hoy en día dentro de los imperios, que después de todo solo servían para instalarla y mantenerla: pone en tensión relaciones hoy interestatales que son, desde un punto de vista jurídico, teóricamente simétricas, entre iguales. La creatividad indefinida del capital para hacer aparecer y aprovechar nuevas oportunidades de ganancia se despliega entonces, a finales del siglo xx y durante el siglo xxi, en forma de una creciente presión sobre los recursos, semejante presión que conlleva un fenómeno geopolítico nuevo: la separación entre los territorios recién conquistados por el capital —así como los hombres y mujeres que viven allí— y los territorios donde este capital no solo se valorará, sino que resultará en la reproducción de la sociabilidad industrial típica de las primeras décadas del siglo xx. La tierra se convierte, por lo tanto, como nunca en la historia, en la instancia de mayor diferenciación social a escala global, porque la capacidad del capitalismo para crear socialidad se perpetúa extrayendo su apoyo material fuera de sus bases históricas.
Читать дальше