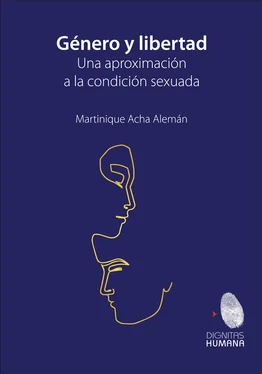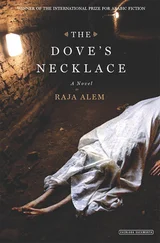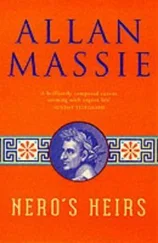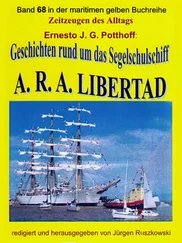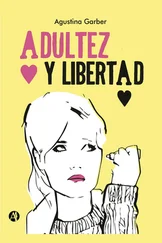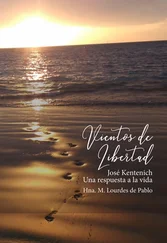Entre los factores externos que causan ansiedad e inseguridad a los seres humanos está también el problema de las migraciones. Mientras en el pasado las migraciones ocurrían hacia lugares donde había amplios territorios despoblados (piénsese en las migraciones europeas hacia América) hoy se presentan en regiones con ciudades densamente pobladas, con altos riesgos de conflictos sociales y ruptura de los equilibrios, que han provocado la proliferación de los muros en el mundo (Vgr. entre Grecia y Macedonia, entre Austria y Alemania, entre Austria y Eslovenia, entre Palestina e Israel, entre Estados Unidos y México, etc.). Estas migraciones plantean a los ciudadanos los problemas de la identidad, de la homogeneidad cultural y del welfare (bienestar). El Papa se esfuerza para que la respuesta política no sea el miedo y los muros, sino la acogida. Pero la acogida no resuelve todos los problemas graves que comportan estas formas de migración contemporánea.
En síntesis, cuando hablamos de “cambio de época” lo hacemos de cambios en los que se entrecruzan estos factores y que están cambiando las relaciones, el modo de producir, de comunicar y, sobre todo, la autocomprensión del ser humano y sus instituciones.
Los cambios que estamos presenciando comportan muchos aspectos positivos, tanto para la sociedad como para las personas y, desde luego, para los matrimonios y las familias. En la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Amoris Laetitia (1979, Conferencia Episcopal Española) se reconoce, por ejemplo, el beneficio para los hogares de la existencia de mayores espacios de libertad y una mayor comunicación entre los esposos, con un reparto más equitativo de las cargas de trabajo familiar, las responsabilidades y tareas, indicando la imposibilidad –y añadiría incluso la no deseabilidad– de una permanencia indiscriminada de formas y modelos de convivencia del pasado.[4] Sin embargo, los cambios no siempre son unidireccionalmente positivos, también hay recaídas muy negativas, tanto para la vida afectiva como para la convivencia familiar que nos exigen un discernimiento sapiente y una capacidad de intervención y de apoyo interdisciplinario para responder a los nuevos desafíos que las mudables circunstancias sociales y culturales nos presentan.
Impacta de manera negativa a la familia el creciente individualismo que exaspera los vínculos familiares y termina por imponer la idea de que el sujeto se construye a sí mismo, según sus propios deseos, que son asumidos como imperativos absolutos a los que se pretende otorgar un estatus de “derechos del individuo”. Esto se ve potenciado por la cultura del goce que instrumentaliza a las personas, generando violencia y agresividad. Por otra parte, el modo como se organiza la vida laboral hace difícil la permanencia de los vínculos e incluso la celebración del matrimonio. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, que los novios deban aplazar la celebración del matrimonio por estar distanciados en ciudades y continentes distintos o que, a pesar de estar casados, deban separarse por largos periodos, sin pensar en tener descendencia. Del otro lado, la pobreza y la violencia obliga a muchos a emigrar, con los mismos efectos devastadores para la convivencia familiar.
La cultura actual privilegia lo espontáneo y “auténtico”, identificando con ello los movimientos afectivos. Casi obsesivamente se evitan los comportamientos pautados como algo inauténtico, por tanto, se dificultan los empeños permanentes. Si bien buscar la autenticidad y la espontaneidad es algo bueno, mal orientado puede dar lugar a la cultura de la sospecha permanente –la dietrología tan extendida hoy, que siempre lleva a pensar que hay dobles o triples intenciones tras una buena acción–, y evidentemente esto contamina las relaciones. Se busca la comodidad y se evita el compromiso. Muchos de nuestros contemporáneos son incapaces de mantener una disciplina personal para conseguir objetivos nobles, ya que al estar preocupados primordialmente por su comodidad evitan el compromiso y se favorece personalidades en estado de adolescencia permanente, incapaces de donarse generosamente. De ahí que disminuya, un poco en todas partes, el número de matrimonios, sean los celebrados sacramentalmente, pero aun los realizados sólo con la fórmula civil.[5]
A nivel familiar, la familia se convierte en una agencia de paso a la que se acude solamente cuando se tienen necesidad. Mucha gente decide por ello vivir sola, lejos de sus padres, hermanos y parientes, al menos en muchas sociedades desarrolladas. Se habla de “precariedad de los vínculos”, los cuales resultan una cosa casual. Y a pesar del innato deseo de amor y de compromiso permanente que la experiencia del amor lleva inscrita –piénsese, por ejemplo, en los adolescentes que cuando viven sus primeras experiencias de enamoramiento, lo viven con la fatiga de pensar que puede terminar y cumplen gestos como el de fijar un candado a una cadena y extraviar la llave– hoy se viva como meras “historias” unas más serias que otras, pero sólo eso, “historias afectivas”.[6] “Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales”.[7]
A nivel afectivo sucede lo mismo que con los objetos y el ambiente, todo se vuelve desechable, cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha mientras sirve, después se tira. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus necesidades, de sus propios deseos de satisfacción y placer.[8]
El modo actual de producir y la cultura del consumo ensalzan una efectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no ayuda a las personas a alcanzar la madurez. La pornografía y la comercialización del cuerpo se difunde favorecida muchas veces por la fácil accesibilidad a internet.[9] Nos sorprendería conocer el modo como esta cultura abarca a los miembros más pequeños de nuestras familias y comunidades, a través de la música y los videoclips que desde muy temprana edad pueden descargar en sus celulares.[10]
Quisiera terminar este breve análisis recordando dos problemas más que desestabilizan a la sociedad y debilitan los vínculos sociales. La difusión del divorcio y de las convivencias intermitentes, y el descenso de los índices demográficos. Contrariamente a lo que sostienen muchos teóricos de las finanzas, la disminución de la población tiene un efecto negativo sobre los sistemas económicos, provocando el empobrecimiento y la desigualdad.
El gran desafío de los estudios de género y las ideologías reductivas de la identidad sexual, en buena medida abrevan de esta nueva cultura y se difunden como uno de los subproductos más acabados de esta “nueva época”. El análisis de este desafío es, sin duda, uno de los aportes más valiosos y urgentes de los institutos que se reconocen en la antropología cristiana. En efecto, su análisis convoca la interdisciplinariedad y neutralidad científica que debe caracterizar la investigación universitaria.
Cuanto he señalado hasta aquí plantea una cuestión que interroga fuertemente a muchos de nuestros hermanos en la fe e incluso a quienes no se reconocen cristianos, pero se identifican con la cultura judeocristiana que ha dado unidad de fines sociales a la mayor parte de los países occidentales. Me refiero a la cuestión que no sólo es pastoral, sino también académica e incluso en algunos aspectos política, sobre la presencia cristiana y la transmisión de la fe en esta nueva época. Particularmente en su potencial humanizador y civilizatorio. Me explico.
Todos nosotros estamos convencidos, por ejemplo, de que la identidad del ser humano, hombre y mujer, de la institución del matrimonio y de la familia, están inscritos en la ontología de la persona; corresponde al orden de la creación y, por lo tanto, más allá de la revelación histórica cristiana, es accesible a la recta razón. Tanto es verdad que a pesar de los sucesivos cambios culturales ocurridos hasta ahora, la familia siempre ha sido reconocida en su adn fundamental, de unión estable entre un hombre y una mujer, socialmente reconocida para la transmisión de la vida y de su misión central en la sociedad, incluso en las sociedades anteriores al cristianismo o fuera de su influjo y la superación de la poligamia y de la androgamia, ha sido vista como un proceso civilizatorio. Sólo en los últimos tiempos los cambios antropológicos y culturales a los que me he referido han puesto entre dicho algunas certezas sobre las que existía un tácito acuerdo. Así surge la pregunta sobre el modo de colocarse frente a las nuevas tendencias culturales y sociales, que ejercen una enorme presión sobre los cristianos y sus instituciones.
Читать дальше