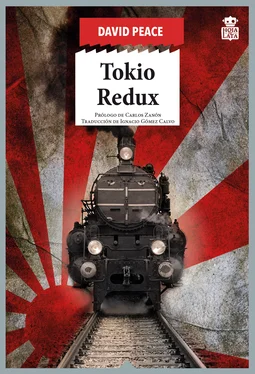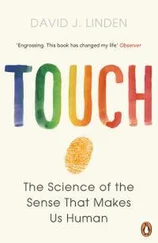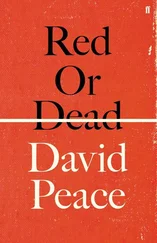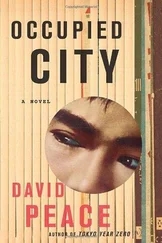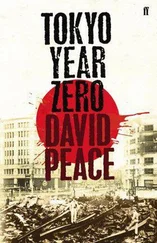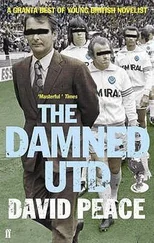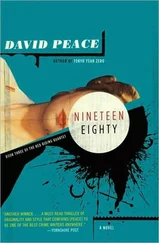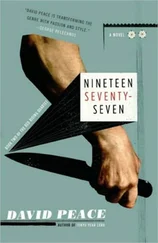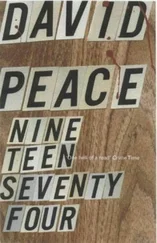—Joder —exclamó el jefe Evans, levantándose de detrás de su mesa y acercándose a la ventana. Miró el cielo gris sobre la ciudad y dijo suspirando—: En cualquier caso, es una putada.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Sí, señor. Muy grande, señor.
—¿Ha leído los periódicos esta mañana, Harry?
—No, señor. Todavía no.
—Pues seiscientos sindicalistas ocuparon una oficina del ferrocarril en Fukushima. Sacaron a los funcionarios a rastras. Hicieron falta doscientos policías para poner orden. Por lo visto, algunos de los prisioneros de guerra que han vuelto se les unieron, todos cantando Bandera roja . Así que se puede imaginar lo que dirá el general Willoughby de todo esto.
—Sí, señor.
—Qué putada —repitió el jefe Evans, apartándose de la ventana y volviendo a su mesa. Se sentó, miró al otro lado de la mesa y dijo—: El general ha convocado una reunión para esta tarde en su oficina. El coronel Pullman y yo asistiremos, y quiero que usted me acompañe, Harry. En el despacho del general, a las siete en punto. Traiga todo lo que tenga.
—Entonces, ¿quiere que siga en el caso, jefe?
—¿Hace falta que lo pregunte?
—Perdone, señor.
—Ahora mismo no hay nada más importante que esto. Si resulta que el hombre se tiró al tren, caso cerrado. Podrá volver a perseguir gánsteres. Pero si Shimoyama fue asesinado, y esperemos todos que así fuera, no hay nada más importante que esto.
—Entiendo, señor.
—Eso espero, Harry. Porque quiero que se concentre exclusivamente en esto. Quiero cada migaja de información que pueda conseguir. No quiero ir a la reunión de esta tarde con excusas de mierda y un expediente lleno de aire. Más vale que tengamos algo, ¿de acuerdo?
—Sí, señor. Entiendo, jefe.
—Pues al tajo…
De nuevo en la habitación 432, de nuevo tras su escritorio, Harry Sweeney volvió al tajo. Tenía a Susumu Toda al teléfono con la jefatura de la Policía Metropolitana mendigando migajas, cualquier cosa. Tenía el bloc abierto y pasaba las páginas, de un lado a otro, escribiendo a máquina fragmentos, escribiendo a máquina pedazos, todo migajas, migajas de nada, nada en absoluto, mirando el teléfono, esperando que sonase, que sonase con una noticia, con una exclusiva, con cualquier cosa.
Escuchaba tacones y suelas que subían escaleras y recorrían pasillos, cisternas que se vaciaban y grifos que se abrían, puertas que se abrían y puertas que se cerraban, armarios y cajones, ventanas abiertas de par en par y ventiladores que daban vueltas, plumas estilográficas que rascaban y teclas de máquinas de escribir que golpeteaban, mirando el teléfono, esperando a que sonase.
—A la mierda —dijo Harry Sweeney, poniéndose la chaqueta y cogiendo el sombrero—. Susumu, ¿has conseguido algo?
—Nada, Harry. El cuerpo está en Todai, pero no empezarán la autopsia hasta esta tarde. Tienen a todos los hombres disponibles en Mitsukoshi o en Ayase, escudriñando.
—Está bien —dijo Harry Sweeney—. Consigue un coche y trae la documentación. Es absurdo quedarse aquí esperando a que nos pongan al día. Venga, vamos.
Se alejaron en coche del edificio de la NYK. Recorrieron la avenida B. Sin Bill Betz ni Ichiro. Shin, el chaval nuevo, iba al volante, y Susumu Toda en la parte trasera con Harry Sweeney. Con las dos ventanillas de la parte delantera abiertas y dejando entrar una corriente cálida y húmeda en el coche, Harry Sweeney miraba la carretera, los vehículos y los camiones, las motos y las bicicletas, los edificios que pasaban, los edificios que desaparecían, los postes del telégrafo, los cables del telégrafo, un árbol aquí y otro allá, la gente que iba, la gente que venía, de marrón y gris, de verde y amarillo, mientras escuchaba a Susumu Toda traducir las noticias, en negro sobre blanco:
—En las primeras ediciones de todos los periódicos, Shimoyama todavía consta como desaparecido, y los artículos principales recogen lo que ha dicho Ōnishi, el chófer, y declaraciones de la compañía de ferrocarriles y de su esposa. Nada que no sepamos ya, aunque según el Yomiuri , el chófer dice que no los seguían y que Shimoyama dejó su maletín y su fiambrera en el coche. El Asahi y el Mainichi ya han sacado ediciones extra con la noticia del descubrimiento del cadáver, detalles de la escena del crimen (la situación, la identificación, descripciones bastante gráficas del cadáver), y en el Ayashi incluso pone que «se ha dicho» que el cadáver tiene un orificio de bala.
—Sí —dijo Harry Sweeney—. ¿Quién lo ha dicho?
—No lo pone —contestó Susumu Toda.
—¿Tienes el Stars and Stripes ?
—Cuando nos hemos marchado todavía no había salido.
—Disculpe, señor —terció el chófer—. Ya hemos llegado, pero…
—Mierda —dijo Susumu Toda—. Mira, Harry.
La calle tranquila y con sombra ya no era tranquila; estaba bordeada de coches y llena de gente. Coches aparcados en doble fila, coches que bloqueaban la carretera, gente que empujaba para ver mejor, gente que se estiraba para ver por encima de los muros. Entre los setos, entre las ramas. Periodistas y cámaras, vecinos y espectadores. Agentes uniformados apartaban a las multitudes a empujones, y les costaba mantenerlas a raya.
—Aparca cuesta abajo —dijo Susumu Toda, y Shin, el chófer, asintió con la cabeza, bajó por la cuesta hasta el pie, paró y aparcó.
Harry Sweeney y Susumu Toda se apearon del coche. Sacaron los pañuelos y se secaron el cuello. Guardaron los pañuelos y se pusieron los sombreros. Y a continuación volvieron cuesta arriba, hasta lo alto, hasta la casa del dolor, aquella casa de duelo, sus setos oscuros, sus árboles inclinados. Se abrieron paso a empujones entre el gentío peleándose por llegar a la puerta de piedra. Enseñaron las placas del Departamento de Protección Civil a los agentes uniformados, los agentes uniformados les dejaron pasar por la puerta de piedra, Harry Sweeney y Susumu Toda la cruzaron y recorrieron el breve camino de entrada. Los sombreros fuera de las cabezas, los sombreros en las manos, mientras se acercaban a la puerta, la puerta del dolor.
Dos japoneses de mediana edad estaban saliendo de la casa en dirección a Harry Sweeney y Susumu Toda. Uno era alto y delgado y el otro bajo y gordo. Los dos de negro, los dos de duelo. Miraron fijamente a Harry Sweeney y Susumu Toda, pero no se dirigieron a ellos. Se limitaron a mirarlos al pasar. Harry Sweeney se volvió para ver cómo se marchaban, y el alto se volvió para mirar hacia atrás. Para mirar hacia atrás a Harry Sweeney. Harry Sweeney se volvió hacia el agente apostado en la puerta de la casa. La casa del dolor, esa casa de duelo. Con el sombrero en una mano y la placa en la otra, Harry Sweeney preguntó:
—¿Quiénes eran esos dos hombres?
El agente aspiró entre dientes, negó con la cabeza y dijo:
—Lo siento, señor. No lo sé.
—Tiene que saberlo, agente. De ahora en adelante, anote el nombre de todas las visitas que entren en la casa. ¿Entendido?
—Sí, señor. Entendido, señor.
Harry Sweeney asintió con la cabeza, y él y Susumu Toda entraron en la casa. La casa del dolor, esa casa de duelo. El aire cargado, el aire enrarecido. Gente en el pasillo, gente en la escalera. En cada puerta, en cada habitación. De negro, de duelo. Se volvían para mirar a Harry Sweeney y Susumu Toda, se volvían para clavar los ojos a Harry Sweeney y Susumu Toda. Ojos llenos de lágrimas, ojos llenos de acusaciones. Que culpaban a todos los estadounidenses, que culpaban su Ocupación. Susumu Toda meneaba la cabeza y susurraba:
—¿A qué cojones hemos venido, Harry?
—A presentar nuestros respetos —respondió Harry Sweeney—. Y a mirar y escuchar. Así que mira y escucha, Susumu. Mira y escucha.
Читать дальше