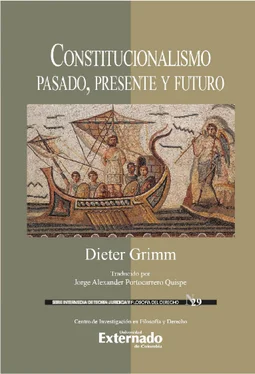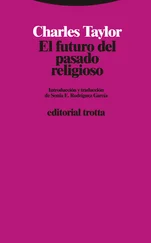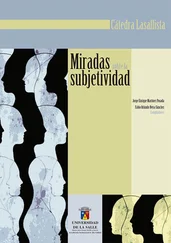A pesar de que el contenido de las constituciones posteriores, que expresaban este nuevo ideal, fue ampliamente desarrollado en las teorías postabsolutistas del contrato social, no es posible equiparar el contrato estatal con la constitución. El contrato social era un mero constructo hipotético que definía las condiciones para legitimar el ejercicio del poder político y con ello permitía criticar los órdenes políticos que no se correspondían con dicho constructo. Este contrato aspiraba ser el estándar para la formulación un derecho justo, aunque no era derecho positivo en sí mismo. Sólo la situación revolucionaria, que eliminó el ejercicio del poder político basado en la tradición y con ello anuló la fuente del derecho vigente, propició que se plasmaran las ideas de la filosofía social en el derecho positivo. La razón para que esto ocurriese está en tres características de estas ideas.
La primera característica consistía en la premisa básica de las teorías del contrato social; es decir que, bajo las condiciones del estado de naturaleza, en el que por definición todas las personas son libres por igual, el ejercicio del poder político sólo podría surgir de un pacto entre todos los individuos. Desde la filosofía, esta premisa fundamental no era más que una idea regulativa a partir de la cual se podían derivar las exigencias de un orden social regulado, así como evaluar la legitimidad de órdenes concretos; sin embargo, ahora dicha premisa devenía en el propio principio legitimador del ejercicio del poder político. En este contexto, los estadounidenses notaron rápidamente que el pensamiento contractualista ya estaba plasmado en su historia fundacional en forma de los covenants a los que llegaron los primeros colonos, pactos a los cuales ellos ahora se veían vinculados 14, mientras que los franceses se limitaron a adoptar la consecuencia necesaria de la teoría del contrato social: la necesidad de legitimar el ejercicio del poder político a través de los súbditos, sin tener que construir un contrato para ello.
Sin embargo, el resultado fue el mismo en ambos casos. El principio de la soberanía monárquica basado en argumentos trascendentales o tradicionales –concretado en su forma más pura en Francia y atribuido al principio “rey en el Parlamento” en la Inglaterra antiabsolutista– dio paso al principio democrático racionalmente justificado, aunque ciertamente con distintos acentos. En Francia, el país de origen del Estado y la soberanía, se convirtió, según esta tradición, más bien en el principio de soberanía popular. En los Estados Unidos de América, que había permanecido tan ajeno como su madre patria inglesa a la experiencia continental europea de la soberanía, dicho principio fue interpretado, debido a la experiencia colonial, más en el sentido de un autogobierno. Sin embargo, estas percepciones divergentes no cambiaban el hecho de que, bajo el principio democrático, el ejercicio del poder político no era una prerrogativa originaria, sino más bien una prerrogativa derivada, transferida por el pueblo a servidores públicos y ejercida en nombre de él.
Ciertamente, incluso la forma de ejercicio del poder político establecido por el pueblo no lleva necesariamente hacia una constitución; esto sólo ocurre si se da el requisito adicional de que el mandato para ejercer el poder político no sea conferido de manera incondicional o irrevocable. De lo contrario, el principio democrático se agotaría al momento de otorgar el primer mandato, y, por lo demás, justificaría una nueva forma de ejercicio absoluto del poder político que únicamente se diferenciaría del viejo orden en que provendría de la gracia del pueblo y no de la gracia de Dios. También en este caso es necesario recurrir a un acto constitucional con el fin de establecer el ejercicio del poder político, aunque ciertamente este no desemboca en una constitución 15. No obstante, tal idea no habría sido compatible con la doctrina del derecho natural de los derechos humanos innatos e inalienables ni con una concepción de un período de mandato finito, revocable, y basado en la responsabilidad para con el pueblo comitente. Esta concepción era ajena a los revolucionarios, quienes entendieron, por el contrario, que la soberanía popular requería una organización que crease y mantuviese esta relación.
La segunda característica surgió a partir de la idea iluminista de que todos los individuos poseían la misma libertad y los mismos derechos. Este era el principio supremo del orden social y el Estado derivaba únicamente su legítima razón de ser a partir de su rol como protector de dicho principio. Para que el Estado pudiese cumplir este rol protector ante amenazas internas y externas, era necesario conferirle el monopolio en el uso de la fuerza, hecho que recién pudo materializarse en la revolución una vez todos los poderes intermedios entre el individuo y el Estado fueron suprimidos 16. Al mismo tiempo, sin embargo, fue necesario asegurar que el Estado ejerciese su poder únicamente en aras de mantener la libertad e igualdad, renunciando a todo tipo de ambiciones de control más allá de este propósito. El Estado ya no estaba llamado al establecimiento de un orden social basado en un ideal de justicia material, sino que debía de limitarse a preservar un orden independiente a él y que era considerado justo.
En consecuencia, las distintas tareas sociales se disociaron del control político y se transfirieron al autocontrol social por medio de la libertad individual. Estado y sociedad dividieron sus caminos, propiciando una clara distinción entre lo público y lo privado. La intervención del poder público en la sociedad ahora devenía en una acción que requería estar justificada. Esto también requería leyes que confinasen al Estado a sus tareas residuales y que diferenciasen las responsabilidades sociales de las estatales, así como capaces de organizar el aparato del Estado y hacer del abuso del poder estatal una cuestión improbable. Finalmente, estas esferas divididas, Estado y sociedad, necesitaban ser reconectadas con el fin de evitar que el Estado se distanciara de las necesidades y los intereses del pueblo y diera preferencia a sus propias necesidades institucionales o a los intereses de sus funcionarios.
La tercera característica consistía en un cambio en la noción de bien público , que, después de que el orden social fuera reconstruido en función del principio básico de igual libertad y derechos para todos los individuos sin la intervención del Estado, iba a ser el resultado del autocontrol social. Si bien esto no hizo obsoleta la idea del bien común como base de la socialización y fin del ejercicio del poder político, el bien común perdió su característica de “cantidad sustancial fija”. Ahora eran posibles distintas opiniones respecto a la pregunta de qué es aquello que mejor sirve al bien común, de entre las cuales ya no era posible elegir recurriendo únicamente a la idea de verdad absoluta. En este sentido, el bien común se pluralizó. Sin embargo, la cuestión inevitable de lo que debe considerarse bien común tenía que decidirse en un proceso de formación de opinión política y de toma de decisiones. En consecuencia, el bien común fue procedimentalizado. Dicho principio se transformó en el producto de un proceso social cuyo desarrollo estaba garantizado por el Estado.
Pronto se hizo también evidente que esta perenne necesidad de determinar qué era aquello que constituía el bien común, cuestión que no podía ser definida concluyentemente, requería también regulación 17. En este proceso surgieron dos necesidades. La primera derivó de la procedimentalización del bien común, y la segunda fue resultado de su pluralización. En cuanto al aspecto procesal, el proceso de formación de la opinión y de la voluntad tuvo que ser regulado. El derecho de participación y las competencias para decidir requerían especificación. En lo que respecta a la pluralización, se hizo necesaria una limitación. Debido a que la pluralización era consecuencia de la transición del orden de la “verdad” al orden de la libertad, dicha idea de verdad absoluta y todas sus precondiciones habían de ser excluidas de la pluralización. Esto requería especificaciones de contenido, que no estaban disponibles en el proceso de la determinación del bien común, sino que servían a dicho proceso como premisas.
Читать дальше