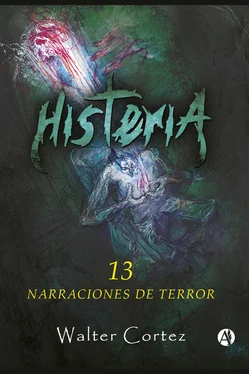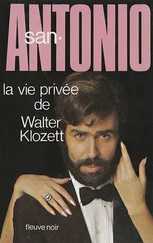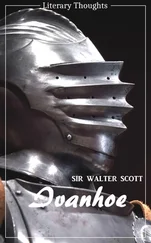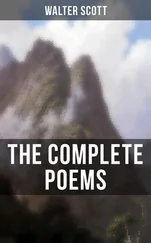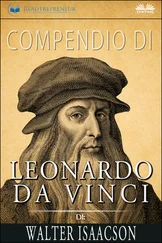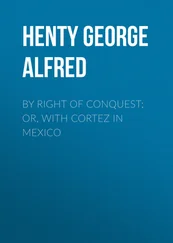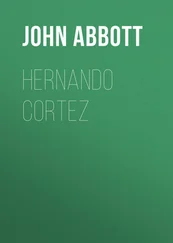—Hablando con Don Atilio. — me contestó.
Esa respuesta hizo que el efecto del alcohol que bebí esa noche desapareciera.
—¿Con quién? —pregunté de forma insistente.
—El hombre que te conté ayer, se llama Don Atilio y sigue buscando su caballo. Pobre —respondió con total normalidad.
Al escuchar eso los pelos de mis brazos y nuca se erizaron, y una sensación de salir corriendo me invadió. Conocía quién era ‘‘ Don Atilio ’’, escuché sus historias pero no pensé que eran ciertas. Las conversaciones entre hombres influenciados por el alcohol suelen ser exageradas y nunca me las tomé en serio.
—Me pidió agua. Iba a buscar un poco, cuando me llamaste. —agregó Gerardo mientras yo seguía atando cabos en mi mente.
—Después le llevaremos, ahora vamos a dormir. —respondí. Le puse la mano en la espalda y apuré la marcha mientras mi hermano me miraba confundido. No quise decirle nada en ese momento, no quería asustarlo, aunque yo sí lo estaba.
Esa noche no pude dormir tranquilo, y por primera vez en todos los años que me quedé en la plantación, dormí con la puerta de la casa con llave. Medité buena parte de la madrugada acerca de si debía decirle o no a Gerardo sobre Don Atilio, ya era bastante grande para entender de estas cosas y que suelen ser comunes en la vida de campo. Por lo menos eso creí correcto en ese momento.
Al otro día, luego de empacar todo, nos despedimos de los empleados de la plantación, les agradecimos por la generosa hospitalidad que nos dieron, y expresamos nuestros deseos de volver lo antes posible. Gerardo y yo nos subimos a mi auto, y cuando estábamos a punto de salir, revisé mi reloj y calculé que teníamos un poco más de tiempo para emprender el viaje de regreso. Miré a mi hermano y le pregunté si quería ver algo interesante; él no dudó en confirmar, emocionado y curioso. Bajamos del auto, tomé una botella de agua y nos dirigimos caminando por el largo callejón a la par del alambrado, caminamos unos quinientos metros en dirección este por donde se extendía la plantación. Me detenía constantemente para verificar que era el lugar adecuado, marcado por un gran cactus de más de tres metros de altura, cruzamos el vallado y nos internamos en el monte. Lo que buscaba no estaba lejos –como a unos cincuenta metros del gran cactus–, pero era pequeño y hasta que no te topabas con él, no podías advertir su presencia. Cuando por fin llegamos, le dije a Gerardo que observara bien.
—¿Qué es eso? —me preguntó sin acercarse demasiado.
Frente nuestro se erigía una pequeña casilla de no más de sesenta centímetros de alto, un techo a dos aguas y una hermosa cruz de acero bien decorada, colocada detrás, y a su alrededor estaba desperdigada una cuantiosa variedad de botellas, entre nuevas y alguna otras muy antiguas, de más de sesenta años de antigüedad, algunas aún tenían agua en su interior. Dentro de la pequeña casilla había un crucifijo y una imagen de la Virgen que, por estar resguardada, no había sufrido tanto los efectos degradantes del clima de zona árida como en la que nos encontrábamos, incluso se podían distinguir detalles y colores en las figuras.
Le comenté a Gerardo que hace mucho tiempo, este lugar era tierra virgen y el monte era más tupido, donde un hombre en su caballo había salido a buscar un animal que se había perdido, pero se desorientó y, en el calor inclemente del verano, murió de sed. Su cuerpo fue hallado justo en este sitio. Sus seres queridos construyeron esta pequeña casilla para que descanse en paz, y por muchos años le trajeron envases y recipientes con líquido. Se dice que cuando empieza a hacer calor en la zona y nadie le trae bebida, se lo ve deambulando más allá del alambrado, y si se topa con alguien le pide por favor un poco de agua.
No sé si mi hermano me estaba escuchando o no, solo se acercó a la casilla mientras yo relataba, y con la mano limpió una pequeña placa en el centro de la cruz de acero. Poco a poco una imagen y una inscripción eran reveladas ante sus ojos, mientras el polvo fino de años de estar acumulado era arrastrado por la brisa: un hombre vestido de gaucho bien antiguo, y su nombre, ‘‘Atilio Páez’’. Gerardo se incorporó de un salto, soltó un grito de horror y miedo que no había escuchado en ninguna película de terror, y comenzó a correr llevándose por delante toda planta que se le ponía enfrente sin importarle que lo lastimaran, saltó el alambrado mejor que cualquier atleta y siguió corriendo por el largo callejón hasta el auto.
Por mi parte solo me comencé a reír de mi hermano. Supongo que no entiende la vida de campo y que estas cosas son parte de ella. Abrí la botella de agua, tomé un vaso polvoriento que había al lado de la casilla, serví un poco y lo dejé cerca de la cruz, devolví el envase a su lugar, me aleje despacio, caminando. Cuando ya había recorrido unos cuantos metros, me pareció escuchar un ruido, como el tintinear del vidrio, detrás de mí. Cuando volteé para ver el vaso ya estaba vacío.
La casa de adobe
Nunca me consideré el hombre más valiente del mundo, ni el más cobarde, en mi vida son muy pocas las situaciones que me hicieron temblar las piernas y ninguna de ella se acerca a lo que viví un verano en esa vieja casa de adobe.
Mi nombre es Gustavo, vivo en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, con mi esposa Carla y mi pequeña hija de dos años, Emilia. Soy ingeniero eléctrico y me especializo en instalaciones de gran envergadura.
Este año recibí un llamado de la empresa distribuidora de la provincia de La Rioja, para realizar un tendido eléctrico de media tensión entre la ciudad capital y una pequeña localidad turística llamada Villa Unión. El trabajo en sí no era muy grande pero el terreno lo complicaba mucho. Haciendo cálculos brutos, la obra demoraría unos seis meses. Concluí con mi esposa que viajaría yo solo, y alquilaría una casa durante mi estadía fuera de mi hogar. Por su trabajo de maestra, Carla no podía acompañarme, fue una decisión difícil dejar a mi familia y sobre todo a mi pequeña hija por tanto tiempo, pero el proyecto era desafiante y la paga era realmente muy buena.
Cuando llegué a La Rioja, me dirigí a la capital para ultimar los detalles con los CEO de la empresa eléctrica antes de partir al oeste de la provincia. El viaje desde allí hasta la ciudad de Villa Unión no era muy largo, a lo sumo debía tardar unas cuatro horas, pero me demoré casi siete, constantemente me detenía para apreciar el imponente paisaje de las formaciones montañosas, los colores que cambiaban según el ángulo del sol, las nevadas cumbres a la distancia. Había algo mágico en el ambiente, algo que te hacía sentir que estabas ante un lugar ancestral y perpetuo, me sentía insignificante ante tanta magnitud y belleza. Yo, que crecí en el corazón de la pampa húmeda argentina, donde el horizonte es solo una línea recta y por muchos años de mi vida solo imaginé cómo eran las montañas, podía pasar horas solo viéndolas.
Al llegar a Villa Unión, lo primero que observé fueron las edificaciones, era una mezcla de edificios modernos destinados a hospedajes, con hogares comunes que parecían viejos y algunos hasta muy antiguos; la arquitectura era muy diferente al lugar donde crecí. Supuse que se debía a que esta era una zona sísmica. Lamentablemente no tuve tiempo de buscar una casa para alquilar, así que los primeros días me hospedé en un lujoso hotel, por suerte todo corría por cuenta de la empresa que me contrató.
La primera semana me dediqué a tener listos todos los detalles para la instalación de las torres eléctricas. Luego del trabajo, buscaba alguna casa para alquilar, pero era difícil ya que todos alquilaban por día. Por suerte encontré una vivienda cuya dueña aceptó rentarla por los seis meses que necesitaba. Era un verdadero encanto para mí, tal vez la estructura más antigua que vi en esa ciudad y quizás también de toda mi vida. Estaba construida con ladrillos de adobe, el techo era de cañizo con grandes vigas de madera, tenía varias habitaciones, un gran comedor central, y un largo pasillo que llevaba al baño y al patio trasero, el cual estaba bastante descuidado. Al entrar lo primero que uno notaba era su frescura, a pesar de que el verano estaba cerca y el calor se hacía sentir en esa zona, aquí dentro era extrañamente fresco, hasta podría decir que era frío. Al pasear entre sus muros uno viajaba en el tiempo más de cien años al pasado. Estaba enamorado de la casa. Lo que sí me llamó la atención era su bajo precio, la dueña comentó que le era difícil alquilarla, los inquilinos anteriores se fueron a las pocas semanas y era algo que ocurría con frecuencia. Ella no mencionó nada extraño sobre el lugar, excepto que podía haber muchas arañas y lagartijas debido al clima y la cercanía al campo, aunque no me sorprendía por el estado del patio trasero.
Читать дальше