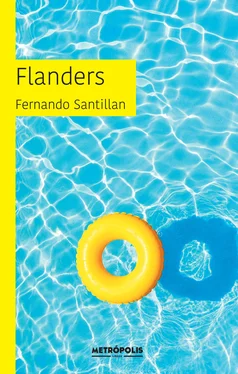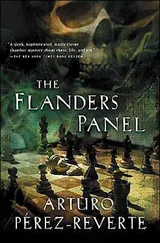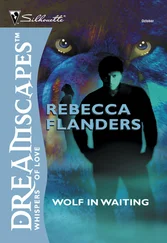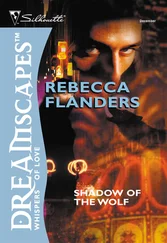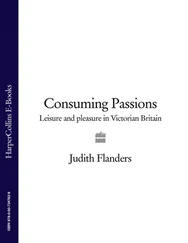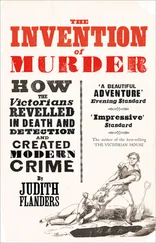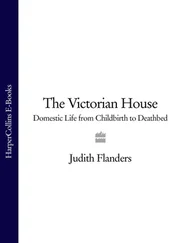Era domingo, en la playa no entraba una sombrilla más y todavía no entiendo muy bien cómo logramos encontrarnos con Maru y Martina, que fueron solas a Punta del Este porque el guacho del marido, ningún boludo, se había quedado trabajando en Buenos Aires. Trabajando. Trabajándose a una piba, seguro. En eso pensaba cuando Elena me dejó a las chicas y se fue al mar con la hermana. Yo estaba con la bebé en brazos y veía a las tres grandes jugar en la orilla por entre los grupos de personas y las sombrillas. Por un momento las veía, después me las tapaba una sombrilla, después las veía de nuevo hasta que no vi más a Bernarda. Con Cecilia en brazos fui hasta la orilla y seguía sin verla; miré para la izquierda y miré para la derecha. No estaba en ningún lado.
—Antonia, ¿dónde está tu hermana?
—No sé, recién estaba acá.
—¿Y ahora? ¿Dónde está ahora?
—No sé.
—¿Cómo que no sé, Antonia?
—No sé, papá, no sé —me dijo.
La llevé junto con su prima a la sombrilla y les dije “Se quedan acá”, y salí corriendo para la izquierda y no la encontré. Mientras corría para un lado y para otro, lo único que pensaba era “Elena me mata, Elena me mata”. Después seguía: “¿Dónde está, dónde puede estar?”. En el mar no está. No puede haberse metido sola. Además, están los guardavidas. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. ¿Y si no aparece? Elena me mata, boludo, Elena me mata. ¿Y si alguien se la robó, con sus cachetes y sus rulitos de pelo claro? Fui hasta la derecha y la encontré a Elena, y le di la bebé.
—No encuentro a Bernarda.
—¿Cómo “no encuentro a Bernarda”?
—No la encuentro, Ele, no la encuentro, no sé dónde está —dije, y me fui para el otro lado pensando de nuevo “Elena me mata, Elena me mata”, y allí escuché, bien lejos, los aplausos de la gente y pensé “No puedo creer que yo soy el padre pelotudo que necesitó de aplausos porque perdió a su hija”, y me acordé de la vez que viajamos a Disney y Bernarda no paraba de llorar en el avión y fui ese papá que todos los que no son papás quieren matar y todos lo que ya lo fueron miran con pena porque lo ven con un bebé en brazos, hamacando con el cuerpo, con los ojos rojos, susurrando mientras el bebé llora y llora. Corrí hasta que vi a Bernarda en brazos de una desconocida, llorando, y la desconocida me la dio y la agarré en brazos y la llevé de vuelta a la sombrilla, sintiendo todos los ojos ajenos sobre mí, el boludo que perdió a su hijo, y la tuve y le di besos hasta que se calmó.
Esa misma noche soñé con eso. Estaba en la sala de espera del Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, con unos bancos duros de metal enrejado, bien cuadrados y bien incómodos. Es un típico producto de la industria médica para la incomodidad de los civiles, de los no-médicos, de la gilada, bah. En otro banco estaba Mirko Bettini, el country manager tano del banco, todo gracioso y expansivo. Me miraba como midiéndome, como si fuera una reunión de evaluación de desempeño.
De pronto estaba en el mar con mi sobrina Martina, la hija de la hermana de Elena, la misma de la playa donde perdimos a Bernarda. El mar estaba tranquilo, casi una pileta, y muy claro, se veía todo. Era en La Mansa de Punta del Este, así que perfectamente podía ser un flashback a partir de la escena anterior: había ido al sanatorio porque había pasado algo, parece. El sueño me iba preocupando, la cosa se iba enturbiando, yo sabía mientras soñaba que algo malo iba a pasar. Martina estaba con su tabla de barrenar de Frutillita, comprada por su abuela, mi suegra. De pronto Martina se deslizaba, se iba patinando de la tabla, y se caía al mar. Yo la veía caer, de cabeza, y veía cómo se iba hundiendo, pero yo estaba tranquilo porque el mar estaba calmo y claro. De pronto, dejaba de verla. Martina seguía yendo hacia abajo, hundiéndose, y entonces yo me zambullía de cabeza siguiendo las burbujas que iba dejando Martina y seguía y seguía buscándola yendo hacia el fondo del mar con los ojos bien abiertos pero nunca llegaba a alcanzarla y en un momento me quedaba sin oxígeno y tenía que subir y enfrentar a mi cuñada y decirle que había perdido a su hija en el mar, en el fondo del mar, que el mar no tenía fondo, que el mundo no terminaba nunca. Me desperté sobresaltado.
Fuera de ese susto, Antonia y Bernarda la pasaron bien. Un día se hicieron amigas de unos chicos que tenían un sand-board y se pasaron toda la tarde subiendo a un médano con la tabla en la mano y bajando deslizándose por la arena. Otro día Antonia se animó a barrenar con la tablita de la prima y a partir de ese momento me pidió una y otra vez que quería una tabla de surf. Las chicas se encontraban amigas en la playa y corrían y jugaban mientras Elena y yo mirábamos de lejos y cuidábamos a la bebé. Leíamos un poco y veíamos a nuestros compañeros de playa. Así conocí a la Flaca Escopeta. Fue en un momento en el que me cansé de luchar por mantener la concentración en Guerra y paz y me puse a mirar. La flaca no era tan flaca pero estaba bien. Cerca de los cuarenta y con una hija de alrededor de dos años, tenía un físico aceptable, pero no soñé con ella. El marido era un morocho petiso y algo regordete con mucho pelo en todo el cuerpo menos en la cabeza. Con la primera mirada me di cuenta de que era un hermano de Excel, un oficinista gris pero más aparato que yo: “Es un contador de compañía de seguros”, me dije.
En media hora que habré estado mirando ese primer día que los vi, la flaca caminó desde su sombrilla al mar por lo menos diez veces. Iba y venía: con la chica, con una palita, con un baldecito, con la chica, sola para lavarse las manos, y siempre con la misma expresión de desilusión en la cara. El marido estaba sentado en su sillita mirando al mar. No leía. No sonreía. Nada. Ella, mientras, estaba con la chica, pero sin decir una palabra, ni a la rubiecita ni al contador. “La están pasando para el orto”, pensé. “Los dos. La chica no, ella no. Pero los dos grandes la están pasando para el orto. No se hablan”, pensé. “No cogen, claramente.” Me acordé de la vida con una sola hija: por un lado, todo parece más fácil, pero la demanda es total. No hay hermana con quien jugar, ni siquiera con quién pelearse.
Un día hablamos con Elena de la flaca y el contador.
—Pobre, la está pasando mal, mirá la cara que tiene.
—Sí, una cara de malcogida que no puede más —dijo Ele, y por un segundo me pregunté si Ele estaba bien cogida, si yo lo estaba.
Un par de días antes de irnos me encontré a la Flaca Escopeta en el edificio, en el descanso de la escalera de servicio, en el lugar donde se deja la basura. Cada uno entró desde una puerta distinta casi al mismo tiempo y estuvimos a punto de chocarnos. Nos quedamos mirándonos durante un par de segundos, en los que pensé que me la garchaba ahí mismo, ella de espaldas apoyando sus manos en el tacho de basura de plástico marrón. Una vez, a los quince o dieciséis, apreté con mi noviecita del secundario, la misma que fue reemplazada en el sueño por la ex del Mago, en un lugar así: las escaleras de servicio de un edificio en Punta del Este. Todavía no cogíamos, así que poder apretar con bikini y traje de baño había sido glorioso. Ahora la flaca estaba con un pareo blanco y una bikini verde abajo, pero me disculpé, ella se disculpó, dejamos las bolsas de basura y ella volvió a su contador y yo a Elena.
Al día siguiente pude ver el título del libro que leía la Flaca Escopeta: Libertad .
2. Libertad, libertad, libertad
Domingo por la tarde, en el tráfico porteño, cansado del fin de semana, amedrentado con la cercanía de un nuevo lunes, me acordé de la Flaca Escopeta y del título de su libro. Me pregunté, mientras respiraba hondo, quién era Franzen y si en Libertad encontraría respuestas. Me sentí a punto de explotar, traté de calmarme, ahí en el auto, recordando que todo había empezado con otro auto, uno chiquitito, de juguete, violeta. Habíamos vuelto de las vacaciones pero seguíamos perdiendo cosas en la arena. Esta vez no fue la playa top llena de esposas de gerentes sino en el arenero del club, adonde fui arrastrado por Elena. Tenemos ese jardín precioso al que cuido con la bordeadora, esa pileta prístina, esa casa cuyas cuotas seguiremos pagando por ciento cuarenta y siete meses más, pero no nos podemos quedar un domingo tranquilos. No, señor. Todos al club. Vamos, vamos, y se arman los bolsos, los tuppers, “No te olvides del carrito, Javi”, “No, no, mi amor, no me olvido”, le dije mientras cerraba las ventanas porque estaba anunciada lluvia para la tarde y subimos a las chicas, que no querían ir al club por nada del mundo, al Gol Country.
Читать дальше