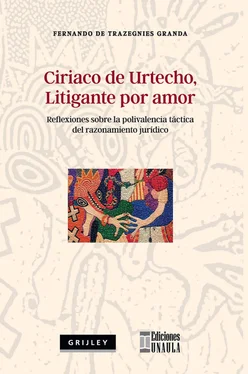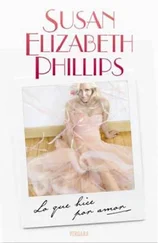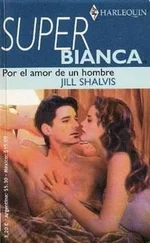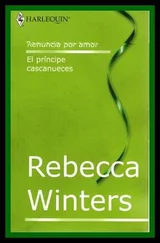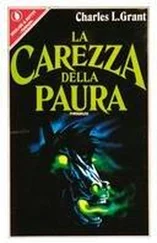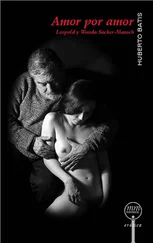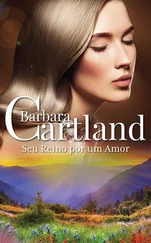La historia de Ciriaco y Dionisia es la consagración de una concepción del Derecho umbilicalmente unida a la idea de Justicia. El cínico sintagma según el cual «el Derecho está para aplicar la Ley, pero no para impartir Justicia» queda desmentido por la evidencia de que estamos ante un paradigma mucho más complejo, en el que la pericia de los letrados, la calidad hermenéutica del juez y el contexto social son, todos ellos, vectores que no pueden tomarse a humo de pajas. Y es que, nótese, la justicia virreinal no residía exclusivamente en el Derecho, sino que brotaba, en este caso concreto, de don Apolinar de Bracamonte y Cacho, conde de Valdemar y juez encargado de sustanciar el litigio. Era el juez, en cada caso, el que indicaba dónde estaba la justicia. De ahí la nuclear importancia de la figura del oidor indiano, que priorizaba la exégesis judicial, frente al valor normativo de los preceptos generales, ponderando en cada caso el rigor de su decisión, atendiendo especialmente a factores de oportunidad y conveniencia.
Repárese en la trascendencia de esta Weltanschauung jurisdiccional: en aquel año de 1782, no fue nuestro Apolinar de Bracamonte quien fijó un precio justo para que Ciriaco pudiera liberar a su legítima esposa, sino el mismísimo rey Carlos III quien lo hizo, no en vano, en la América virreinal, los jueces representaban al rey y, en definitiva, al mismo Dios (gráficamente lo expresó Luis XIV: « Entre Dieu, moi et la justice, il n’y a pas de loi »). Es decir, se entendía que los oidores desempeñaban las funciones propias del monarca. No era el desempeño de un cargo u oficio, era, por el contrario, una condición aferente. La garantía de la justicia no radicaba, por tanto, en las decisiones del juez, sino en su persona. Decía a este respecto Jerónimo Castillo de Bobadilla que los jueces «representan la persona Real, y como el Rey juzgan según Dios en la tierra (...); no están sujetos al rigor del derecho, ni a juzgar siempre por lo alegado y probado».
Esto, precisamente, entronca con las ajustadísimas palabras del propio autor, para quien «el Derecho no sería así la aplicación de un silogismo matemático intemporal sino una guerra reglamentada en la que los poderes están continuamente expresándose, enfrentándose y combinándose. Lejos de una abstracción racionalista a-histórica, basada en la aplicación ineludible de un sistema abstracto, el Derecho tendría que ser entendido como un producto de la historia, como el resultado de las victorias, transacciones y armisticios que resultan de esos conflictos de poderes; pero esos resultados vuelven a ingresar a la historia porque son nuevamente cuestionados por los conflictos posteriores».
Una teoría agonal del Derecho, como la define de Trazegnies que, con los años, se ha consolidado en lo supranacional. Verbigracia, Ciriaco, durante el proceso, articula su demanda sobre elementos netamente emocionales, al socaire de un principio tan rabiosamente actual como es el del reagrupamiento familiar, frente al argumento inequívocamente positivista del propietario que arguye la existencia legal de la esclavitud y en los derechos del amo que no pueden ser soslayados. Pues bien, ante la inexistencia de un legislador internacional que regule los derechos humanos, hoy son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, los que asumen la responsabilidad de fraguar un eficiente diálogo judicial que establezca las pautas a seguir y solucione los problemas que suscita en la actualidad la salvaguarda de la garantía del Derecho a la Vida Familiar. Y en ese sentido, desde el asunto Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. el Reino Unido hasta los más recientes pronunciamientos de Estrasburgo (Osman v. Dinamarca) o, en el caso del CIDH ( Dos Erres vs Guatemala, Contreras y otros vs El Salvador o, sin ánimo exhaustivo, su Opinión Consultiva OC-21/14, ambas instituciones coinciden plenamente en la necesidad de ponderar y establecer un juicio de proporcionalidad para cada caso concreto en los supuestos de separaciones familiares. Exactamente lo que hizo aquel juez cajamarquino, quien amparado en la declaración efectuada por el propietario admitiendo la viabilidad de una compraventa, cuyo precio sin embargo se discutía, y ponderando aspectos sociales, médicos, afectivos y morales de la pretensión, acordó someter el pleito a una pericial probatoria, en aras de perfilar ese valor, permitiéndole así fijar un precio equilibrado que, a la postre, permitiría a Ciriaco obtener la libertad de su esposa y reunirse libremente con ella.
En aquel pleito, Ciriaco argüía que su «piadosa intención (de comprar la libertad de mi esposa) solo biene rebestida de la Caridad y amor conq’ sedeuen mirar a las mugeres proprias».
El autor, desde que se topó con aquel expediente judicial hace cuarenta años, tuvo la piadosa intención de escribir lo que es ya un clásico de la literatura jurídica, revestido de la caridad y amor con que se debe mirar al Derecho.
Insisto, el título de esta obra debería haber sido: Fernando de Trazegnies, litigante por amor al Derecho.
Raúl C. Cancio Fernández (España)
Letrado del Tribunal Supremo
Académico Correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación
En setiembre de 1979 me encontraba en Cajamarca para participar en un Taller sobre razonamiento jurídico, destinado a jueces y magistrados de las Cortes Superiores del Norte del Perú: El incumplimiento de la compañía de aviación que debía llevarme de regreso a Lima me proporcionó un día libre en esa Ciudad, que aproveché para visitar el Archivo Departamental.
Es así como, fatigando protocolos notariales y expedientes judiciales de la época del Virreinato, caí sobre la historia de Dionisia y Ciriaco. De inmediato comprendí—confusamente— que estaba ante un hallazgo muy rico que podía ser objeto de un análisis cuidadoso con bastante utilidad. En realidad, no se trataba de un caso único, ni mucho menos; y quizá el hecho de que de alguna manera sea un caso «ordinario» hace precisamente más interesante su estudio. En muchos Archivos Departamentales y en el Archivo General de la Nación existen numerosos juicios relativos a la esclavitud; éstos proliferan sobre todo en los dos primeros decenios del s. XIX en que muchos esclavos tomaron conciencia de la posibilidad de utilizar la vía judicial para cuando menos erosionar las condiciones de la esclavitud mediante el procedimiento de solicitar que fueran vendidos a otros amos alegando que el presente los trataba con particular dureza. Por consiguiente, el juicio iniciado por Ciriaco se inscribe dentro de una actitud general que podríamos denominar de «despertar jurídico» de la población esclava.
Sin embargo, la lucha judicial de Dionisia y Ciriaco es también de alguna manera «extraordinaria»: no he encontrado otros casos en que sea un hombre libre quien demande en favor de la esclava y que el título que alegue para ello sea el hecho de que es su mujer. Esto otorga visos extraordinarios a una situación relativamente ordinaria; y, en esta forma, las condiciones «ordinarias» son puestas más a lo vivo, son llevadas hasta una situación-límite, son iluminadas por este carácter tan especial del caso particular hasta alcanzar tonos del más alto dramatismo que ayudan a percibir mejor los contornos de este tipo de acciones.
Por esa época acababa de terminar de leer la Arqueología del Saber 1 , de Michel Foucault, y me encontraba leyendo su Historia de la Sexualidad 2. No puedo negar que ambos libros me hicieron una profunda impresión. El pensamiento de Foucault me pareció inasible en muchos aspectos, impenetrable en otros y muchas veces me encontré incapaz de continuar la pista en medio de ese bosque conceptual profusamente poblado de criaturas intelectuales maravillosas y extrañas, profundamente diferenciadas y al mismo tiempo profundamente indiferenciadas, que reclaman la atención del caminante intelectual desde todos los ángulos con llamativos y confusos gritos.
Читать дальше