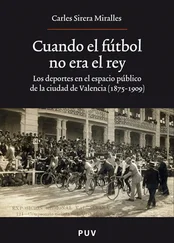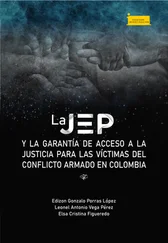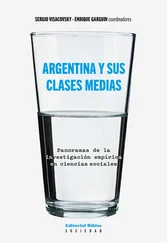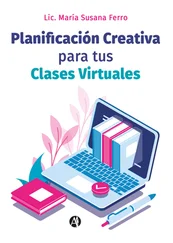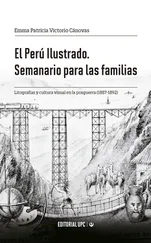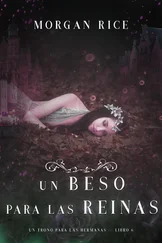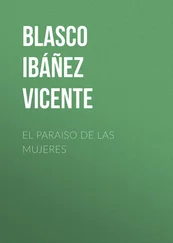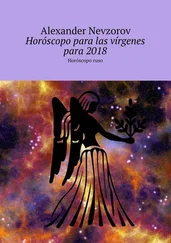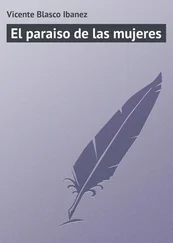Carles Sirera Miralles - Un título para las clases medias
Здесь есть возможность читать онлайн «Carles Sirera Miralles - Un título para las clases medias» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un título para las clases medias
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un título para las clases medias: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un título para las clases medias»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un título para las clases medias — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un título para las clases medias», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Por otro lado, las escuelas especiales, como la Escuela de Ingenieros de Caminos, estuvieron sujetas a sus propios reglamentos y para el ingreso no fue necesario acreditar estudios previos hasta el Reglamento de 1855, que en su artículo 58 demandaba ser bachiller en Filosofía. 17 Sin embargo, el reducido número de plazas hacía del grado un simple trámite burocrático en comparación con el examen de ingreso. De hecho, como también ocurrió en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 18 el acceso dependía de un examenoposición que, si se completaba el plan académico, garantizaba formar parte del Cuerpo Estatal de Ingenieros. 19 Esta descoordinación entre el Plan Pidal y la implementación de las primeras enseñanzas técnicas también afectó a la Escuela Central de Agricultura, nacida en 1855, que, en un principio, debía ofertar estudios de nivel superior y medio; pero estos últimos quedaron relegados a la enseñanza media a los pocos meses. Este hecho produjo un efecto de «cuello de botella» en la difusión de los docentes, ya que era la propia Escuela Central la que formaba a los ingenieros que desempeñarían las cátedras de Agricultura de los institutos; 20 aunque, como ocurrió en Valencia, a ejercer dicha enseñanza también podrían aspirar los licenciados en las facultades de ciencias.
Por estas razones, la Ley Moyano optó por crear el título de perito como un equivalente al título de bachiller que, en teoría, debía ser la vía lógica de entrada en las escuelas superiores para quienes prefiriesen aumentar su capacitación, aunque nunca logró sustituir el sistema del examen-oposición, porque las escuelas superiores se configuraron, a imitación del modelo francés, como carreras de Estado dirigidas de facto por unos cuerpos profesionales que favorecieron la exclusividad de su condición laboral mediante la defensa de sus títulos académicos como unos estudios privativos aislados del resto de instituciones educativas. 21 La consecuencia lógica de esta actitud fue el abandono por parte de la Administración que sufrieron los peritajes, si bien la Ley Moyano, como mínimo, intentó establecer unos itinerarios curriculares más progresivos y vertebrados.
Desafortunadamente, otra aportación original de dicha ley fueron las concesiones hechas a la corriente de opinión conservadora capitaneada por los neocatólicos. Si bien es cierto que el monopolio estatal en la instrucción negaba implícitamente la libertad de cátedra por ser la Dirección General de Instrucción Pública la que fijaba los libros de texto y los métodos pedagógicos, 22 ahora la intromisión de los custodios de la fe tomaba carta de naturaleza mediante la aprobación de los artículos 170 y 296, que autorizaban a los obispos a denunciar ante el Real Consejo de Instrucción Pública aquellos textos y profesores que creyesen sospechosos. La separación de la plaza, empero, recaía en última instancia en el Gobierno; pero, por esa misma razón, se estaba alentando una mayor politización de la educación en torno al conflicto Iglesia/Estado, al tiempo que se transformaba ésta en un espléndido instrumento de batalla para derribar gabinetes.
Por otra parte, el Reglamento de 1859 desarrolló prolijamente los poderes y prerrogativas que ostentaban los distintos cargos de responsabilidad de los institutos, cuyo jefe inmediato, el director, era designado por el Gobierno. Éste ejercía un control casi omnímodo y disfrutaba de una capacidad de decisión tan sólo coartada por su superior jerárquico, el rector, aunque también existía un cuerpo de representación colegiada para los catedráticos propietarios: la Junta de Profesores. Este claustro tenía potestad deliberativa tan sólo a instancias del director; pero la confección de los horarios académicos debía ser consensuada en ese foro. Las faltas de disciplina graves también debían ser juzgadas por esta junta, constituida en tales ocasiones como Consejo de Disciplina.
Por el contrario, las faltas leves podían ser castigadas por el mismo profesor o director. No obstante, es necesario remarcar que las penas físicas estaban prohibidas en cualquier circunstancia. Sólo podían aplicarse las medidas coercitivas contempladas en el Reglamento, que incluso especificaban que si se debía estar de plantón en clase, esto no podía ser «en postura ni violenta ni ridícula». 23 Es más, se podía privar de un mes de sueldo a un catedrático si imponía «otras penas que las enumeradas en el artículo 184; pero si la dureza del castigo llegase hasta perjudicar la salud del alumno, procederá la suspensión y formación de expediente con arreglo a lo prescrito en el artículo 15». 24 En la peor de las situaciones, el alumno podía ser encerrado en el establecimiento durante ocho días (el director o personal dependiente debía vivir en el centro educativo), haciendo vida allí; o ser expulsado definitivamente del instituto, siempre que fuera con arreglo a una confirmación del Gobierno.
LA REFORMA DE 1866
Los primeros años de la década de 1860 fueron unos tiempos muy difíciles para los profesores que desde sus cátedras explicaban sistemas filosóficos vistos con desconfianza por la jerarquía eclesiástica. El 14 de enero de 1864, el obispo de Tarazona envió una carta a Isabel II para exigir la expulsión de quienes difundieran doctrinas heréticas en sus clases. Para apaciguar a la jerarquía eclesiástica y amedrentar al estamento docente, Alcalá Galiano, en su circular de 27 de octubre, recordaría vehementemente la existencia del artículo 170 de la Ley de Instrucción. Esto, empero, alentaría a Castelar, que replicó con su célebre artículo «El Gobierno y la Ciencia» publicado en La Democracia el 3 de noviembre. Siguió a todo esto la destitución de un rector por negarse a abrir un expediente disciplinario, su sustitución por otro más sumiso, la algarada de la «noche de San Daniel» y la repentina e inusual muerte del ministro Alcalá Galiano, reunido en un Consejo con sus compañeros de gabinete. Lo sustituyó Manuel Orovio, quien impulsó un expediente para separar a Castelar de su cátedra. No obstante, el acceso al poder de nuevo de O’Donnell el 21 de junio de 1865 haría que el caso se sobreseyese.
Si, en un primer momento, parecía que el envite se había saldado con una victoria para el profesorado, el futuro inmediato borraría cualquier ilusión de triunfo. La nueva caída de O’Donnell y el nuevo regreso de Narváez con Orovio en la cartera de Fomento cambió por completo la situación. Se acusó a Castelar de sedición tras implicarlo en el motín del cuartel de San Gil, después fue condenado a muerte y se dictó, además, la expulsión del cuerpo de catedráticos de Sanz del Río, Nicolás Salmerón, Fernando de Castro y Francisco Giner de los Ríos. 25
Este es el breve resumen de los tumultuosos acontecimientos que precedieron, y fueron el trasfondo de las reformas que el ministerio de Orovio dictó para la segunda enseñanza, cuya corta vida no les quita interés por ser, precisamente, la muestra más completa de los planes, deseos y resentimientos que los neocatólicos habían estado albergando en las últimas legislaturas. Su animadversión hacia los establecimientos oficiales era tan visible que, en el preámbulo del Real Decreto de 9 de octubre de 1866, descalificó impúdicamente al profesorado, subordinados del mismo ministro que rubricaba el decreto, para resaltar las virtudes de los particulares que se empleaban en la enseñanza privada. 26
De hecho, esta reforma impuso la primacía absoluta del latín y relegó las materias de contenido científico por la simple razón de que tan sólo en este campo del saber podían los párrocos competir con ventaja frente a los catedráticos. La segunda enseñanza quedó dividida en dos periodos: uno elemental que duraba tres años, centrado exclusivamente en el estudio del Latín y el Castellano, más Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, y un segundo periodo, también de tres años, en el que reaparecían asignaturas como la Aritmética, la Geografía, la Historia o la Física y Química. Esto destruía el itinerario diseñado en el Real Decreto de 21 de agosto de 1861 que, mejorando lo dispuesto en la Ley Moyano, combinaba las materias de «ciencias» y «letras» anualmente, para dosificar su dificultad de forma progresiva durante 5 años, dejando en su lugar una secundaria descompensada y monotemática. Sin embargo, el aspecto más significativo del periodo elemental era que podía impartirse libremente, sin necesidad de licencia o autorización del rector o director, por cualquier «Párroco ó (...) eclesiástico en el ejercicio de sus funciones». 27 Es más, si el Reglamento de 1859 establecía que los alumnos de enseñanza privada debían pagar la mitad de la matrícula oficial en el instituto provincial, ahora estos quedaban exentos de dichas tasas. Como es obvio, esto hacía menguar una gran parte de los ingresos de los institutos provinciales sin que el número de inscritos se redujera; pero Orovio respondía que, como las facilidades otorgadas a la enseñanza privada favorecerían un aumento del número de estudiantes totales, en consecuencia, habría un aumento de los matriculados en el segundo periodo, que sólo podría cursarse en estos centros.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un título para las clases medias»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un título para las clases medias» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un título para las clases medias» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.