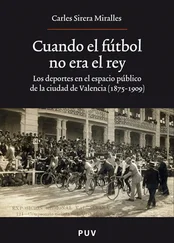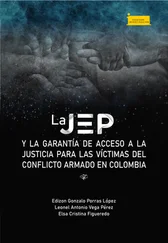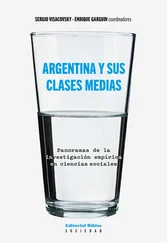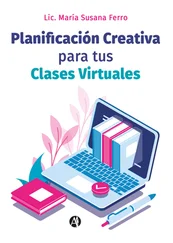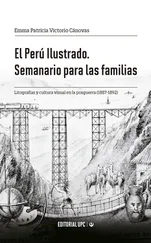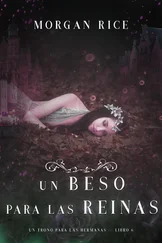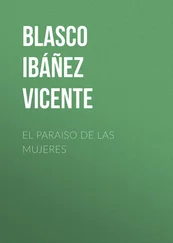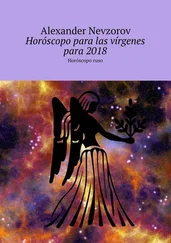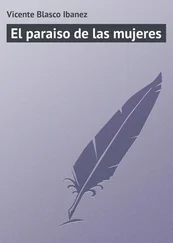Carles Sirera Miralles - Un título para las clases medias
Здесь есть возможность читать онлайн «Carles Sirera Miralles - Un título para las clases medias» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un título para las clases medias
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un título para las clases medias: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un título para las clases medias»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un título para las clases medias — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un título para las clases medias», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Esta investigación no está guiada por un afán de certificar el grado de normalidad o desarrollo alcanzado por la sociedad valenciana decimonónica respecto a otros países. La construcción de paradigmas teleológicos fundados en la idea de progreso o modernidad no es útil, porque resulta inevitable el empleo de estos paradigmas como modelos normativos que, supuestamente, se han verificado empíricamente en la evolución económica, política y social experimentada por países conceptualizados como más avanzados o superiores. Sin negar la necesidad de realizar comparaciones que destaquen las singularidades y semejanzas con otros contextos históricos, entendemos que estas diferencias no pueden ordenarse de forma coherente bajo los postulados de grandes teorías holistas como el marxismo o el funcionalismo sin sesgar, condicionar y reducir su valor heurístico.
Por el contrario, nuestra intención es ilustrar con detalle las dinámicas sociales producidas en torno a un establecimiento académico: las relaciones mantenidas entre el alumnado y sus profesores, así como su interacción con los distintos grados de la administración o con las entidades educativas privadas. Igualmente, esperamos poder analizar con detalle los vínculos de este centro educativo con la sociedad que le daba cabida: si se trataba de un espacio neutral y aislado de los conflictos políticos y los debates de la opinión pública o si tanto sus estudiantes como catedráticos estaban inmersos en controversias que discurrían en la esfera pública. El interés se dirige hacia la instrucción formalizada como elemento visible de un estatus que sólo puede reconocerse socialmente mediante la atribución de significados. No importa tanto saber cuántos bachilleres hubo en Valencia en la segunda mitad del siglo XIX como esclarecer la relevancia pública de la enseñanza media.
Finalmente, se debe destacar que el presente libro tiene su origen en mi Tesis Doctoral, leída a finales del 2009. Como es habitual cuando se editan esta clase de trabajos de investigación, una gran cantidad de información y capítulos han sido suprimidos para facilitar la lectura a quienes no son especialistas en la materia. Esto ha supuesto la pérdida de 23 gráficos y de 18 tablas, además de los capítulos relativos a centros incorporados como el Real Colegio de San Pablo, la Escuela Industrial de Artesanos o los institutos locales, así como prescindir de estudios realizados sobre cuestiones como la financiación del sistema educativo o la transmisión de conocimientos. Igualmente, los datos específicos recogidos en los gráficos, así como la base de datos de alumnos realizada para sostener el estudio prosopográfico, no se han reproducido en el presente libro. Aquellos investigadores que tengan especial interés en saber cómo se han efectuado algunos cálculos matemáticos o en estudiar de primera mano la base de datos del alumnado, encontrarán toda esta información comprendida en los apéndices documentales de mi tesis doctoral depositada en la biblioteca de la Universitat de València.
Del mismo modo, es necesario advertir al lector que el instituto oficial de Valencia compartió sede con la universidad hasta 1868, año en que el Real Colegio de San Pablo, internado independiente del instituto, fue incautado por las autoridades revolucionarias y su edificio pasó a albergar el instituto, emplazamiento que mantiene en la actualidad. Por otra parte, con los bienes expropiados al Real Colegio se fundó la Escuela Industrial de Artesanos, centro gratuito de enseñanzas prácticas que estuvo a cargo de los profesores de instituto entre 1868 y 1887. Como ya se ha señalado, en la tesis doctoral se hizo un pormenorizado estudio de estas dos instituciones educativas que no ha sido posible incorporar al presente libro. Sin embargo, espero que, a pesar de estas pequeñas limitaciones o gracias al esfuerzo de síntesis, su lectura resulte amena, útil e interesante.
1Antonio Viñao Frago: «historia de la educación e historia cultural: posibilidades, problemas, cuestiones», Revista de educación 306, 1995, pp. 245-269; Antonio Viñao Frago: «La escuela y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de la educación», en Juan Mainer (coord.): Pensar críticamente la educación escolar:perspectivas y controversias historiográficas , Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 83-118.
2Antonio Viñao Frago: Políticay educación en los orígenes de la España contemporánea , Madrid, Siglo XXI, 1982.
3Federico Sanz Díaz: La Segunda Enseñanza Oficial en el Siglo XIX , Madrid, MEC, 1985.
4Emilio Díaz de la Guardia: Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España de 1875 a 1930. Un conflicto político-pedagógico , Madrid, MEC, 1988.
5Joaquín García Puchol: Los textos escolares de historia en la enseñanza española (1808-1900) , Barcelona, Universitat de Barcelona, 1992; Ignacio Peiró Martín: «La difusión del libro de texto: autores y manuales de historia en los institutes del siglo XIX», Didáctica de las ciencias experimentalesy sociales 7, 1993, pp. 39-57; Raimundo Cuesta Fernández: Sociogénesis de una disciplina escolar: la Historia , Barcelona, Pomares, 1997.
6Fritz K. Ringer: Education and Society in Modern Europe . Indiana University Press, 1979; Fritz Ringer y brian Simon: El desarrollo del sistema educativo moderno. Cambio estructuraly reproducción social 1870-1920 , Madrid, Ministerio de Trabajo, 1992.
7Christophe Charle: Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d’Histoire Comparée , París, SEUIL, 1996; Jürgen Kocka: Historia social y conciencia histórica , Madrid, Marcial Pons, 2002; Josep Maria Fradera y Jesús Millán (eds.): Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura , Valencia, Universitat de València, 2000; Pamela M. Pilbeam: The middle Classes in Europe 1789-1914. France, Germany, Italy and Russia , Hong Kong, MacMillan, 1990.
8Alf Lüdtke: «What is the History of Everyday life and who are its practioners?», en Alf Lüdtke: The History of Everyday life , Princeton, Princeton University Press, 1995, pp 3-40.
9Sobre esta cuestión: Salvador Calatayud, Jesús Millán y M. Cruz Romeo (eds.): Estado y periferias en la España del siglo XIX , Valencia, Universitat de Valencia, 2009.
EL MARCO LEGAL ENTRE 1859 Y 1902
LOS ANTECEDENCES Y EL PLAN PIDAL DE 1845
La implantación de un nuevo orden político supone la creación de un sistema de toma de decisiones diferenciado de los modelos anteriores, así como una definición de las competencias y responsabilidades asumidas por la autoridad pública emergente. Si tomamos la Constitución de 1812 como la expresión más completa de la voluntad del primer liberalismo español, es evidente que la Instrucción Pública, descrita en los seis artículos del Título 9, 1 fue sometida a la dirección e inspección del Estado, mientras que su diseño curricular recayó en las Cortes (artículo 370). No obstante, esto no debe entenderse como un imperativo histórico en pos de la construcción de un sistema nacional de enseñanza planificado, donde la educación secundaria ocupase un espacio con identidad propia. En realidad, en la Constitución no hay palabra alguna que anticipe este proyecto y, tan sólo, se limita a reglamentar la enseñanza primaria como un servicio universal en el artículo 366. Sería en la sesión de Cortes del 29 de octubre de 1813, cuando se bosquejaría la institucionalización de la enseñanza media con la lectura del «Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de las diversas ramas de instrucción pública», 2 obra de Quintana. De este informe surgió un proyecto de decreto leído el 17 de abril de 1814, semanas antes del regreso de Fernando VII, que no llegó a ser discutido, aunque fue mandado imprimir por las Cortes el 7 de marzo del mismo año.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un título para las clases medias»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un título para las clases medias» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un título para las clases medias» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.