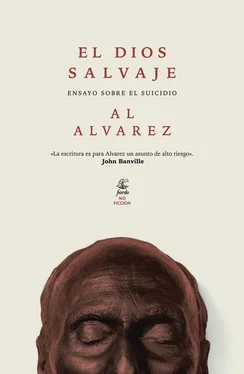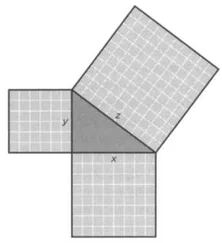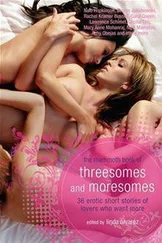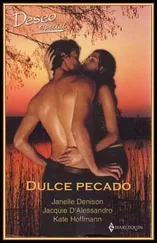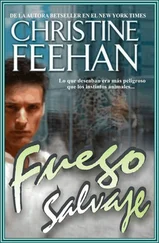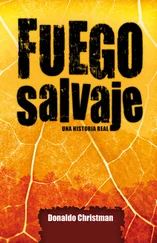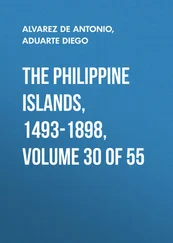Sus antecedentes, de los que entonces yo no sabía nada, desmentían ese aire hogareño. Había sido niña prodigio —el primer poema lo había publicado a los ocho años— y luego alumna brillante, ganadora de todos los premios posibles, primero en la secundaria y luego en Smith College, becas a más no poder, altas calificaciones, la orden Phi Beta Kappa, presidencias de sociedades estudiantiles y distinciones a granel. Una relumbrante revista neoyorquina, Mademoiselle , la había escogido como una figura que se destacaría; le ofrecieron vino y cena, y la fotografiaron por todo Manhattan. Luego, casi inevitablemente, se ganó una beca Fulbright para Cambridge, donde conoció a Ted Hughes. Se casaron en 1956 en Bloomsday (16 de junio, el día en que transcurre el Ulises de Joyce). Detrás de Sylvia había una madre viuda y sacrificada, una maestra de escuela que se había deslomado para que sus dos hijos florecieran. El padre de Sylvia —ornitólogo, entomólogo, autoridad internacional en abejorros y profesor de biología en la Universidad de Boston— había muerto cuando ella tenía nueve años. Ambos padres eran de familias alemanas y germanohablantes, académicos e intelectuales. Cuando después de Cambridge Sylvia y Ted fueron a los Estados Unidos, parecía tan natural como seguro que ella hiciera una carrera universitaria deslumbrante.
En apariencia era una típica historia de éxito: la graduada fulgurante que se lanza a tal velocidad y con tal constancia que nada puede darle alcance. A veces esto dura toda la vida, siempre que nada interfiera la inercia ni que, a fuerza de velocidad y presión, el vehículo de tantos triunfos se desintegre en astillas. Entre el mes de su aparición en Mademoiselle y el último curso universitario, Sylvia tuvo un colapso nervioso y un intento grave de suicidio, temas de su novela The Bell Jar ( La campana de cristal ). Luego, una vez restablecida en Smith —«una profesora notable», decían sus colegas—, perdió el interés por los premios académicos. De modo que en 1958 hizo a un lado la vida universitaria —Ted nunca había considerado la perspectiva seriamente— para hacerse freelancer , confiada en la suerte y en su talento de poeta. De todo esto yo me enteraría más tarde. Ahora, Sylvia simplemente había bajado el ritmo; se la veía apagada, abstraída en su hijita, y amistosa solo de esa manera formal, hueca y transatlántica que lo mantiene a uno a distancia.
Ted bajó a preparar el cochecito mientras ella vestía al bebé. Yo me aparté un minuto y le abroché la chaqueta a mi hijo. Sylvia se volvió hacia mí, súbitamente y sin efusión.
—Me alegró mucho que eligieras ese poema —dijo—. Es uno de mis favoritos, pero parece que no le gusta a nadie más.
Por un momento quedé totalmente en blanco, no sabía de qué estaba hablando. Ella se dio cuenta y me ayudó.
—El que pusiste en The Observer el año pasado. Ese sobre la fábrica en la noche.
—Por Dios, Sylvia Plath . —Ahora, la efusión era mía—. Lo siento. Era un poema precioso.
«Precioso» no era la palabra indicada, ¿pero qué otra cosa decirle a una ama de casa joven y brillante? Yo lo había sacado de un fajo de poemas llegado de los Estados Unidos, inmaculadamente mecanografiados, en un sobre a mi nombre y eficientemente provisto de tarjeta de respuesta internacional. Todos estaban bien trabajados y mostraban talento, pero eso en sí no era raro por aquel entonces. El final de la década de los cincuenta fue para la poesía estadounidense un período de estilo particularmente elaborado: todo campus que se preciara tenía su propio técnico poético «brillante». Pero en al menos uno de aquellos poemas había algo más que elegancia retórica. No llevaba título, aunque más tarde en The Colossus ( El coloso ) ella lo llamaría «Night Shift» («Turno de noche»). Era uno de esos poemas que empiezan diciendo con tal fuerza de qué no tratan, que uno no cree las explicaciones que siguen:
No era un corazón, que late
con estruendo mudo, ese tráfago
lejano, ni sangre que redobla
en los oídos por la fiebre
y se impone a la noche.
El ruido venía de fuera:
Una detonación metálica
nativa, era evidente, de
aquellos suburbios quietos: a nadie
sobresaltaba, aunque su martilleo
atronador sacudía el suelo.
Arraigó a mi llegada…
A mí me había parecido más que un ejemplo de buena descripción para usar y moralizar, como dictaba la moda de la década. El tono era fogoso y todos los detalles de la escena parecían volverse continuamente hacia dentro. Es un poema, supongo, sobre el miedo y, aunque en el desarrollo el miedo se racionaliza y se explica (el martilleo nocturno proviene de máquinas en funcionamiento), acaba reafirmando precisamente las amenazadoras fuerzas masculinas a las que cabe temer. Tenía momentos de torpeza, como el remilgado, dilatorio floreo a la manera de Wallace Stevens: «nativa, era evidente, de…». Pero en comparación con la mayoría del material no requerido que cada mañana se desplomaba en mi buzón, era un objeto infrecuente: el siempre inesperado artículo auténtico del todo.
Me sentí incómodo de no haber reconocido quién era. Ella parecía incómoda de habérmelo recordado, y también deprimida.
Después de ese día vi a Ted de tanto en tanto, y menos aún a Sylvia. Con él me encontraba a beber una cerveza en uno de los pubs cercanos a Primrose Hill o el Heath, y a veces paseábamos con nuestros hijos. Del trabajo no hablábamos casi nunca; sin mencionarlo, queríamos mantener las cosas fuera de lo profesional. En cierto momento del verano hicimos un programa de radio juntos. Luego recogimos a Sylvia en el departamento y cruzamos al pub de enfrente. La grabación había sido un éxito y estuvimos en la vereda del local, alrededor del cochecito de la niña, bebiendo cerveza, a gusto con nosotros mismos. A Sylvia también se la veía más suelta, menos constreñida que antes. Por primera vez capté algo del encanto real y de la rapidez de esa muchacha.
Más o menos por entonces mi mujer y yo nos mudamos del departamento de Swiss Cottage a una casa Hampstead arriba, cerca del Heath. Un par de días antes del traslado yo me quebré una pierna subiendo una montaña y, como con pierna rota o no había que decorar la casa, todas las otras cosas y la gente quedaron de lado. Me recuerdo colocando baldosas negras y blancas en un inacabable suelo tras otro, con los dedos y la ropa cubiertos de un sucio pegamento marrón oscuro, con el pelo engomado y arrastrando la gran escayola inerte como si fuera un ataúd. No había mucho tiempo para los amigos. De vez en cuando, Ted aparecía y, cojeando, me iba con él un rato al pub. Pero a Sylvia no la vi en absoluto. En otoño fui a enseñar un curso entero a los Estados Unidos.
Mientras estaba allí, The Observer me envió el primer libro de poemas de ella para que lo reseñara. Encajaba con la imagen que yo tenía: serio, talentoso, contenido y en parte aún bajo la sombra maciza de su marido. Había poemas influidos por él y otros con ecos de Theodore Roethke y Wallace Stevens; era evidente que aún buscaba a tientas un estilo propio. Pero la habilidad técnica era grande, y la mayoría de las piezas daban la sensación de que debajo había recursos y perturbaciones por explotar. «Los poemas de Plath —escribí— se apoyan con seguridad en una masa de experiencia que nunca sale totalmente a la luz (…). Es este sentimiento de peligro, como si continuamente la amenazara algo que solo divisa con el rabillo del ojo, lo que da distinción a su trabajo».
Hoy sigo sosteniendo lo mismo. A la luz de la obra subsiguiente de Sylvia y, con mayor convencimiento, de su posterior muerte, la crítica ha sobrevalorado El coloso . «Cualquiera notará —reza la doctrina actual— que allí ya estaba todo de forma cristalina». Ciertos académicos prefieren incluso los elegantes poemas tempranos a los más desnudos y violentos ataques frontales de su obra madura, si bien cuando apareció el primer libro las reseñas fueron bastante frías. Entretanto, la perspectiva puede alterar la importancia histórica pero no la calidad del verso. El coloso estableció las credenciales de Sylvia: contenía un puñado de poemas hermosos, pero más importante era la clara destreza del trabajo, la precisión y concentración con que la autora manejaba el lenguaje, la nada ostentosa amplitud de su vocabulario, su oído para los ritmos sutiles y la seguridad con que empleaba y atenuaba rimas y semirrimas. Evidentemente, ya había adquirido el oficio necesario para lidiar con lo que viniera. Mi error fue sugerir que en aquella etapa no había reconocido, o no quería reconocer, las fuerzas que la agitaban. Resultó ser que las conocía demasiado bien: a los veinte años la habían llevado al filo del suicidio, y ya en la última pieza del libro, el largo «Poem for a Birthday» («Poema para un aniversario»), se enfrentaba con ellas. Pero a mí los ecos de Roethke me oscurecieron el hecho y no lo advertí.
Читать дальше