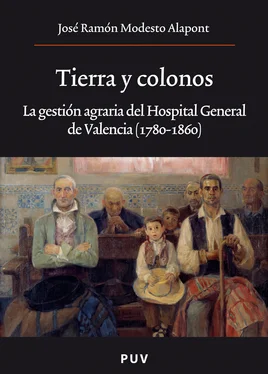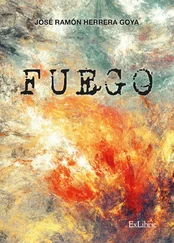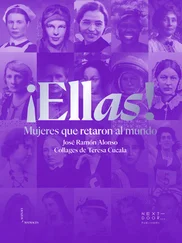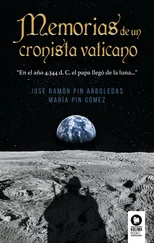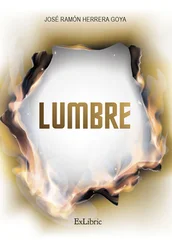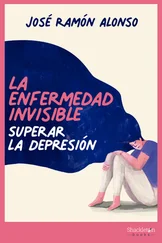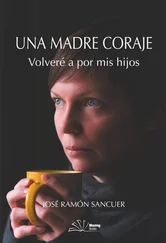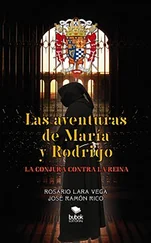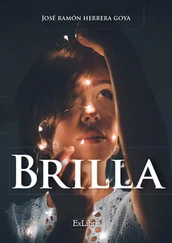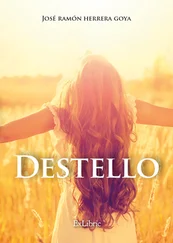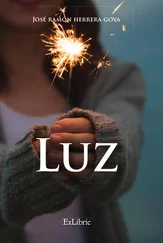Las relaciones entre los diferentes protagonistas del arrendamiento se regulaba por una concepción social de cómo debía discurrir la cesión de la tierra. Esta concepción de raíz ética se basaba en un conjunto de comportamientos recíprocos entre propietarios y colonos que ambos debían respetar. La relación se fundamentaba en el respeto mutuo de un conjunto de comportamientos considerados adecuados. No era un código formal de normas, sino un conjunto de principios consensuados entre las partes que debían regir los comportamientos de ambos y que las dos partes debían respetar. Con ello la relación de arrendamiento abandonaba el mundo estrictamente económico y se adentraba en el campo de las relaciones personales.
A grandes rasgos la «economía moral» tenía una serie de principios básicos. La percepción ética de los colonos no cuestionaba la propiedad. Los propietarios eran los legítimos dueños de la tierra y tenían derecho a extraer su renta de ella, pero tenían que obtenerla permitiendo que los arrendatarios sacaran también los beneficios considerados equitativos y respetando una serie de «derechos» que los colonos obtenían con el trabajo dedicado a las tierras. La relación, por tanto, se basaba en la existencia de una cierta armonía en la relación, que permitía a cada parte beneficiarse de la cesión de la tierra. El propietario tiene derecho a su renta, pero el colono también tiene derecho a obtener los beneficios de su trabajo.
El colono estaba obligado por esta «economía moral» a cultivar con esmero las tierras, realizando las labores adecuadas en los momentos clave y fertilizando la tierra constantemente, de forma que no se perdiera capacidad productiva y las tierras mantuvieran todo su valor. Además, debía de ser puntual en el pago, cumpliendo con su obligación sin retrasos, especialmente en los momentos más críticos. Cuando el colono se había comportado con diligencia durante años adquiría el derecho a ser tratado por el amo de una forma equitativa. Si además este comportamiento se verificaba a lo largo de varias generaciones los «derechos adquiridos» por el cultivador se iban consolidando. Lo mismo ocurría si al entrar en el arrendamiento se cubrían las deudas del anterior colono.
La actuación adecuada del colono era correspondida, según esta regulación ética, con la actuación equitativa del propietario. Esto debía manifestarse fundamentalmente en cuatro comportamientos: la estabilidad sobre la parcela, el mantenimiento de una renta moderada, el trato igualitario y una cierta condescendencia en los momentos en que el impago no fuera responsabilidad del colono.
Una de las demandas básicas de los colonos es que la renta tenía que ser «justa». Aunque existiera una fuerte presión por los arrendamientos, estos no podían elevarse por encima de unos máximos un tanto indefinidos, que permitían a los colonos un cierto margen de beneficio. Esta renta justa debía ser respetada por los propietarios. Frente al mecanismo de la subasta o la competencia entre colonos, los labradores defendían que se estableciera la renta en función de los precios más comunes en cada momento en las tierras cercanas de la misma calidad o según el precio que marcasen peritos neutrales. Pero no podía dejarse a la regulación estricta del mercado porque la excesiva competencia podía convertir a la renta en «injusta» al eliminar los márgenes de beneficio de los cultivadores.
Por otro lado, el colono tenía derecho a mantenerse de forma prolongada sobre las parcelas y podía transferirlas a sus herederos o regular su explotación entre su familia, siempre que cumpliera con sus obligaciones con los propietarios. El propietario debía permitir que los hijos ocuparan el lugar de los padres al frente de las tierras. Pero además esto debía ser respetado por el resto de los labradores, que no debían inquietar al cultivador que respondiera a sus compromisos. La costumbre regulaba en este aspecto también las relaciones entre colonos.
Así mismo, el propietario debía de tratar a todos los colonos por igual. Si a uno le condonaba a causa de la sequía, los demás debían de gozar de la misma condona. Y si uno tenía las tierras a un precio, no era «justo» que los demás lo tuviesen a un precio más elevado o inferior.
Cuando un colono había trabajado bien, esforzándose e implicándose durante años, había pagado regularmente sin crear disputas y pasaba por algún momento problemático por situaciones familiares o por malas cosechas de las que no era responsable, el propietario debía tratarlo con fl exibilidad, permitiéndole en función de sus méritos aplazar o retrasar el pago. La pobreza no era un mérito, pero una situación de insolvencia después de años de cumplir con la renta merecía que el propietario se mostrara comprensivo y facilitara el pago o incluso condonara los atrasos.
Esta «economía moral» que hemos intentado definir suponía un recorte a la libre disponibilidad de las tierras. El propietario quedaba limitado en sus derechos de propiedad por la obligación de conducirse según una serie de comportamientos y de respetar los derechos que supuestamente habían adquirido los colonos.
¿Qué vigencia podía tener esta normativa moral? Los propietarios procuran, siempre que no se lesionen en exceso sus intereses, mantener esta normativa. Pero la práctica del arrendamiento, tal y como hemos analizado, era un complejo sistema de contraprestaciones donde explotación y cooperación se entremezclaban en una frágil relación que podía romperse con facilidad. Del respeto de muchos de los derechos que consideraban adquiridos sobre sus parcelas dependía en parte la forma de vida de muchos colonos desposeídos, que subsistían con el recurso de cultivar tierra arrendada. El peligro constante de la proletarización quedaba un poco más alejado si se mantenía esta reciprocidad. El principal instrumento que los colonos utilizaban para asegurar el funcionamiento de la «economía moral» eran un conjunto de actitudes cotidianas que mantenían una presión social para evitar que estos derechos fueran ignorados. Esta presión social no solía realizarse a través de actuaciones colectivas, aunque como muestra los conflictos de 1878-79 pudieron existir, [18]sino más bien mediante una elevada cohesión de los colonos a favor de estas normas y el castigo de forma particular a quienes las infringieran.
Siguiendo las sugerencias de James C. Scott en torno a las concepciones de hegemonía social, las resistencias de las clases subordinadas puede ejercerse muchas veces a partir de la experiencia cotidiana aunque se asuma una cierta «sumisión pragmática» ante los imperativos de la realidad económica y la coerción. Este mecanismo no genera grandes conflictos, pero permite oponer resistencia desde el interior de la misma ideología hegemónica. En este caso los labradores no cuestionan la propiedad de la tierra y plantean unas relaciones armónicas donde asumen el papel de arrendatarios. Pero desde esa aceptación y utilizando algunos elementos de la ideología dominante son capaces de ofrecer una cierta resistencia. Su integración en el sistema de arrendamientos supone recibir algún tipo de beneficio que tiene que realizarse en la práctica. Este parece ser el planteamiento de los labradores. No cuestionan la propiedad y trabajan como arrendatarios, pero su implicación en esta estructura asimétrica debe reportarles unos beneficios realizables en la práctica. Desde esa integración se exige el respeto a unos derechos con los que pueden resistirse en determinados momentos y a través de actuaciones cotidianas a la hegemonía de las clases dominantes. La exigencia de estos comportamientos recíprocos permite a los labradores, sin enfrentarse abiertamente a los propietarios, una resistencia constante que se nutre de los principios de la clase hegemónica (Scott, 1985 y 2003).
Читать дальше