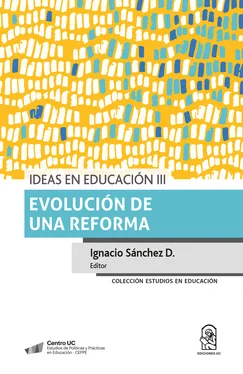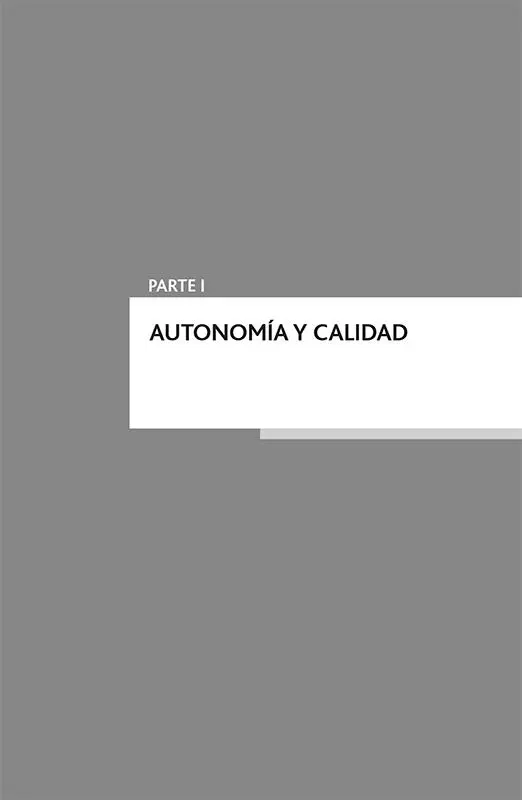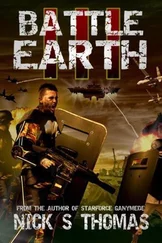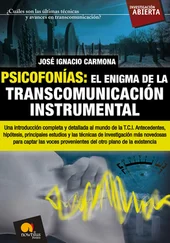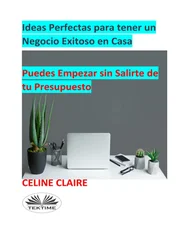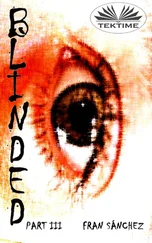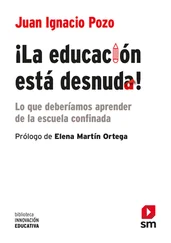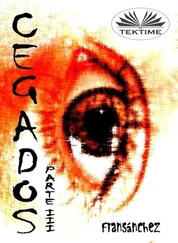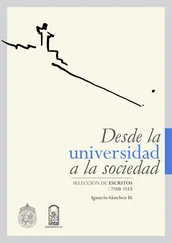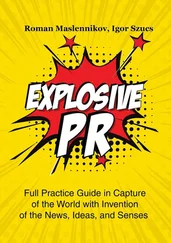Esperamos que este libro y las propuestas que presenta promuevan el diálogo y aporten otras miradas del estado actual y desarrollo de la educación, con el objetivo de poder avanzar en la consolidación de una educación en todos sus niveles, que sea de calidad, equitativa, inclusiva, innovadora y, en especial, sustentable para el futuro de Chile. Este trabajo, sin duda, testimonia el compromiso de nuestra universidad.
Ignacio Sánchez D.Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
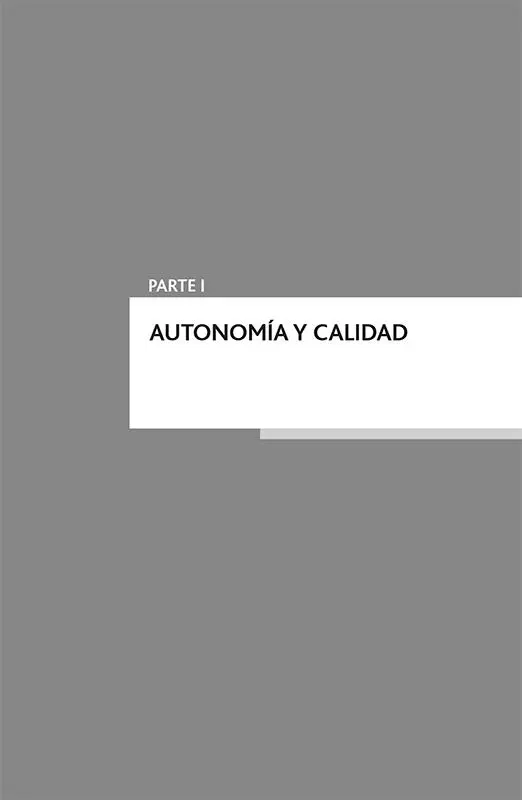
CAPÍTULO 1
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LIBERTAD ACADÉMICA: PERSPECTIVAS CONTRASTANTES ENTRE AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS 1
ANDRÉS BERNASCONI
Director del Centro de Justicia Educacional Facultad de Educación UC
INTRODUCCIÓN
Hace unos 15 años, Álvaro Romo de la Rosa, entonces en la Hispanic Association of Colleges and Universities de Estados Unidos , publicó un artículo comparando las nociones de autonomía y libertad académica corrientes en los Estados Unidos y en el contexto latinoamericano. Señaló que:
“A pesar de los numerosos libros y artículos escritos sobre el tema, sigue habiendo una considerable confusión con respecto al significado mismo de los términos ‘autonomía universitaria’ y ‘libertad académica’ (...). La confusión existe en gran parte debido a la variedad de significados e interpretaciones dadas a estos conceptos. Esta polisemia a menudo está arraigada no solo en las diversas circunstancias históricas y culturales representadas en cada región del mundo con respecto a estos conceptos y su desarrollo, sino, tal vez lo más importante, en las diferentes e incluso opuestas posiciones ideológicas de los autores o académicos que escriben sobre ellos” (Romo de la Rosa, 2007: 275). 2
Romo de la Rosa concibe el problema, correctamente, como argumentaré, como uno que emerge de las diferencias históricas en el surgimiento de la noción de libertad académica y autonomía entre los Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, no profundiza en esas diferencias, salvo para relatar la relevancia del movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918 para el concepto actual de autonomía universitaria en América Latina.
Más bien, ve el debate sobre la autonomía en América Latina, a diferencia del de Estados Unidos, marcado por la renuencia de los académicos de las universidades públicas a reconocer a las universidades privadas como verdaderamente autónomas. Hay alguna verdad en esta afirmación, que emana de la poca comprensión que ha habido entre los universitarios de América Latina de las diferencias que, por razones jurídicas, existen entre la autonomía de las universidades públicas y la de las universidades privadas (Bernasconi, 2018). Pero, en mi opinión, Romo de la Rosa falla en identificar las diferencias más importantes, arraigadas en la historia, entre las concepciones de autonomía en América Latina y en Estados Unidos.
Argumentaré aquí que la distinción básica entre los Estados Unidos y América Latina en este tema es el locus de la autonomía, es decir, dónde reside. En los Estados Unidos, la autonomía universitaria es consecuencia de la libertad académica de los profesores. El titular de la libertad académica es el profesor, y la autonomía es, entonces, la proyección de esa libertad en la universidad. La autonomía es la libertad académica de la universidad como comunidad de académicos. En América Latina, por el contrario, la libertad académica se entiende como una consecuencia de la autonomía institucional de la universidad. El titular de la autonomía es la universidad, y la libertad de los académicos deriva de aquella investida en la universidad.
En este capítulo, llevo la investigación de Romo de la Rosa al presente, examinando escritos más recientes sobre libertad académica y autonomía provenientes de la región latinoamericana. Mi intención es mostrar cómo la diferencia central entre la autonomía en los Estados Unidos y en América Latina es dónde reside o a quién se le otorga.
Por razones que se harán evidentes más adelante, la autonomía en el contexto de América Latina no puede escribirse sin referencia al Movimiento de Córdoba de 1918. La fuerza ideológica y simbólica de las propuestas de reforma de Córdoba influye en el discurso latinoamericano sobre la universidad hasta el día de hoy. Dado que Córdoba se entiende generalmente como la cuna de la autonomía en América Latina, es obligatorio iniciar nuestra cuenta con ese evento.
Sin embargo, el movimiento cordobés se ha mitificado hasta un punto en que la narrativa actual al respecto ha perdido mucha relación con lo que realmente sucedió en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918. Por lo tanto, es necesaria una reconstrucción de lo que fueron las protestas estudiantiles en Córdoba para poner esta exploración sobre la autonomía en el camino correcto.
Afortunadamente, ese trabajo se hizo en un bien fundamentado pero olvidado artículo de Mark van Aken (1971). ¿Por qué olvidado?: el centenario de la reforma de Córdoba nos trajo un buen número de trabajos académicos sobre el legado de este acontecimiento. Busqué en la base de datos de Scopus artículos recientes sobre la reforma de Córdoba y el movimiento de Córdoba, y encontré que ninguno de los artículos más relevantes cita a Van Aken (Abba y Streck, 2021; Carreño, 2020; Buchbinder, 2018; Donoso y Contreras 2017; Tcach e Iribarne, 2019; Moraga Valle, 2014; Hoyos Vásquez, 2012; Navarro, 2012). La única excepción es el estudio histórico de Natalia Milanesio (2005) sobre la generación que llevó a cabo la reforma, desde una perspectiva de género.
Vale la pena, entonces, recuperar los hechos de Córdoba como ocurrieron, en lugar de recurrir al mito que se configuró en las décadas posteriores. Esto es importante no solo para dejar las cosas claras, sino porque las reformas demandadas en Córdoba no incluyeron la autonomía.
En lo que sigue, primero resumo las conclusiones de Van Aken (1971) para sentar las bases históricas de mi argumento. Luego paso a ilustrar cómo las recientes declaraciones y obras académicas sobre la autonomía provenientes de la región latinoamericana insisten en la noción de que la libertad académica es un subproducto de la autonomía universitaria. Esta perspectiva se contrasta con la de los Estados Unidos, como la entiende el profesorado de ese país y los estudiosos de la libertad académica. Cierro el capítulo presentando una hipótesis de una probable causa explicativa de los itinerarios conceptuales divergentes de ambas comunidades universitarias, y enunciando algunas consecuencias de estas diferentes perspectivas sobre la autonomía.
La ausencia de autonomía en córdoba 1918
El punto principal del trabajo de Van Aken (1971) es demostrar que la mayoría, si no todas, de las demandas de los estudiantes que se sublevaron en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918 habían sido articuladas previamente en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos en Montevideo, Uruguay, una década antes.
Las aspiraciones de reforma de los estudiantes cordobeses, como resume Van Aken (1971, p. 460), eran las siguientes:
“(1) Representación de estudiantes, junto con exalumnos y profesores, en los consejos universitarios (...); (2) selección de profesores por concurso público con participación estudiantil; los profesores serían nombrados para períodos limitados, sujetos a revisión (...); (3) eliminación completa de la asistencia obligatoria (...); (4) reforma curricular para incluir nuevos cursos de arte, educación física y ciencias sociales (...); (5) mejora de la calidad de la enseñanza mediante docencia libre, es decir, más de un profesor impartiendo cada curso (...); (6) extensión universitaria y cursos nocturnos para trabajadores (...); (7) bienestar social para los estudiantes (...); y (8) educación universitaria sin aranceles ni tasas (...)”.
Читать дальше