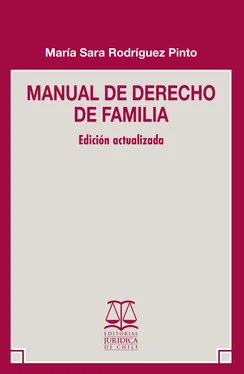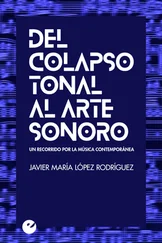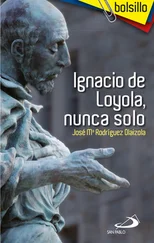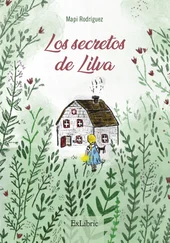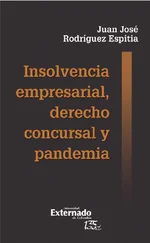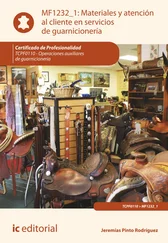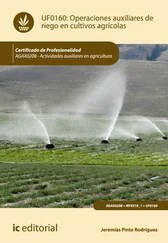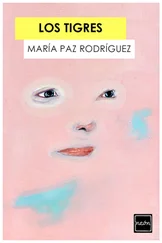La última parte del Derecho de familia consiste en el estudio de los efectos patrimoniales del matrimonio. Esta materia recibe el nombre de Regímenes matrimoniales (cuarta parte de este libro). También se los denomina “régimen económico del matrimonio”, o “regímenes patrimoniales”. Esta materia está regulada principalmente en el Libro IV del Código Civil, aunque se refieran a ella también algunas normas del Título VI, del Libro I (artículos 135 a 178).
II. EL DERECHO DE FAMILIA EN LAS LEYES DE LA REPÚBLICA
1. EL CÓDIGO CIVIL DE 1855
El Código Civil de 1855 no regulaba la formación ni la validez del matrimonio porque entonces esta era materia de jurisdicción eclesiástica (Derecho Canónico). Las causas matrimoniales eran conocidas por los tribunales eclesiásticos. El Estado de Chile reconocía plenos efectos civiles al matrimonio religioso. Es decir, los chilenos se casaban según la forma y rito de su propia religión. Para los católicos, el Derecho Canónico establecía los requisitos de validez del matrimonio, como asimismo las causas de separación. Para el Código de 1855, el matrimonio era un estado constituido fuera del orden civil y solamente reconocido por éste.
Este estado de cosas incluye la Ley de matrimonio de disidentes de 1844 . La población chilena era mayoritariamente católica. Sin embargo, hacia la tercera parte del siglo XIX empiezan a establecerse en distintos puntos del territorio colonias de extranjeros que profesan otras religiones. Por ejemplo, la religión anglicana o luterana. También el país acoge colonias judías que se casan conforme a los ritos de su ley. Surge la dificultad del reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios celebrados en Chile por chilenos pertenecientes a otras religiones, cristianas o no. La Ley de matrimonio de disidentes soluciona este problema entregando atribuciones a los párrocos para inscribir en los registros parroquiales los matrimonios de personas de otras religiones, para sus plenos efectos civiles. Por tanto, desde antes de la entrada en vigencia del Código Civil, el 1º de enero de 1857, y hasta 1884, el Estado de Chile reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado conforme a los ritos de la religión que profesan los contrayentes.
En cuanto a la filiación, el Libro I del Código Civil ofrecía reglas para establecer la filiación matrimonial, entonces llamada filiación legítima, y también para establecer la filiación no matrimonial, entonces llamada filiación natural. La ley civil privilegiaba la filiación legítima y la filiación natural, que se determinaba por reconocimiento voluntario de los padres. No se facilitaba la investigación de la paternidad. Por su parte, si en la herencia del padre concurrían hijos matrimoniales y no matrimoniales, la ley civil favorecía a los primeros. Los hijos no matrimoniales solamente tenían derechos hereditarios si el causante no tenía hijos matrimoniales. La situación de estos últimos fue mejorando en sucesivas reformas al Código Civil hasta llegar al sistema actual, que confiere iguales derechos hereditarios para los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Los efectos de la filiación también eran diversos según si el hijo era matrimonial o no matrimonial. Los hijos no matrimoniales no estaban sometidos a la patria potestad de su padre y era necesario sujetarlos a guarda. El Libro I del Código Civil ofrecía una minuciosa reglamentación de las tutelas y curadurías, genéricamente llamadas guardas.
El régimen matrimonial del Código Civil de 1855 era la sociedad conyugal, que se reglamentaba en el Libro IV, lugar que sigue ocupando hasta hoy. Son estos artículos los únicos que sufren modificaciones en sucesivas reformas posteriores. Otras partes del Libro IV, De las obligaciones y contratos , se mantienen casi intactas hasta hoy.
2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA POSTERIOR AL CÓDIGO
La situación descrita anteriormente duró hasta la dictación de la Ley de matrimonio civil de 1884 . Esta ley entregó a los tribunales civiles el conocimiento de las causas matrimoniales y secularizó las normas materiales y formales sobre formación y disolución del matrimonio. Sin embargo, la de esta ley fue una secularización más formal que material. En lo material o de fondo, la ley reflejó en todo el ordenamiento canónico vigente en la época.
La gran reforma consistió en el establecimiento de un matrimonio civil obligatorio . A partir de esta ley el único matrimonio que podía tener efectos civiles era el matrimonio civil . El matrimonio religioso fue considerado un hecho privado sin ningún efecto civil. Esta ley se complementó con la Ley de Registro Civil de 1885 . Esta ley introdujo un sistema de registros públicos civiles para los nacimientos, matrimonios y defunciones, y oficiales públicos encargados de llevarlos, los oficiales del Registro Civil. Chile se beneficia de más de un siglo de matrimonio civil indisoluble , hecho que probablemente influye en la cultura y en las costumbres.
Lo anterior puede afirmarse incluso en contraste con una práctica judicial que se empieza a extender en los años 1930. A partir del fallo de la Corte Suprema en Sabioncello con Hausmann (Corte Suprema, 28 de marzo de 1932, R. t. 29, p. 351 [1932]), que se publica con comentario favorable de don Arturo Alessandri Rodríguez, algunos jueces empiezan a declarar nulos matrimonios válidos, cuando las partes, de común acuerdo, producen prueba espuria de la incompetencia del oficial civil que asistió al matrimonio. Algunos tribunales de alzada confirman estas sentencias, que debían subir en consulta cuando no eran apeladas. Esto es lo que se denomina nulidades fraudulentas .
El sistema de matrimonio civil obligatorio pero indisoluble duró hasta la Ley Nº 19.947, de 2004, que reemplazó totalmente la ley anterior. La nueva ley cambia el sistema de matrimonio civil obligatorio por otro de matrimonio civil no obligatorio, y autoriza el divorcio vincular. Una de las razones que se aducen para la introducción del divorcio vincular es la inconveniencia de seguir tolerando nulidades fraudulentas . Sin embargo, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 19.947, en 2005, el número de nulidades (fraudulentas o no) que declaraban los tribunales de justicia en todo el país no subía de 7.000 al año. Según estadísticas del Poder Judicial, algunos años después las sentencias de divorcio llegan casi a 50.000 al año (cf. Instituto Nacional de Estadísticas. Justicia. Informe Anual 2012, ¶ 28).
En el ámbito de la filiación ha habido una evolución paulatina hacia el mejoramiento de los derechos hereditarios de los hijos no matrimoniales y hacia la apertura de las causas de investigación de la paternidad. El Código permitía el reconocimiento voluntario de los hijos pero no el reconocimiento forzado. Posteriormente se autoriza el forzar judicialmente el reconocimiento de paternidad. Solo a partir de la Ley Nº 19.585, de 1998, se permite la libre investigación de la paternidad.
Un tercer grupo de leyes es el que va mejorando la situación de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Primero se autoriza a la mujer para pedir la separación de bienes por mala administración del marido. Luego se autoriza la formación de un patrimonio reservado para la mujer casada en sociedad conyugal que ejerce una profesión u oficio separada del marido. Después se permite el pacto de separación total de bienes durante el matrimonio. Otra reforma es la ley que confiere plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, aunque no modifica el sistema de administración de esta última, que sigue radicado en el marido. Un último eslabón de este grupo de leyes es el que introduce un régimen matrimonial alternativo al legal, denominado de participación en los gananciales, y la institución de los bienes familiares.
Читать дальше