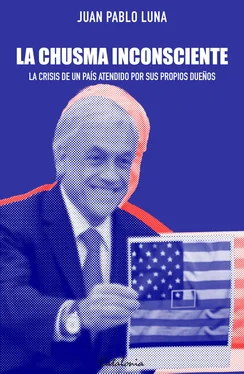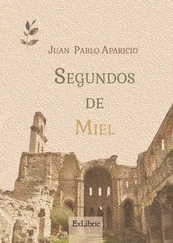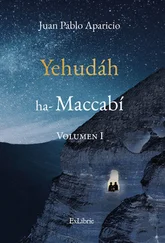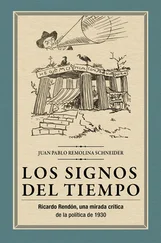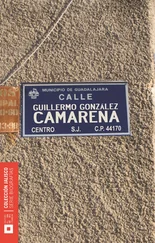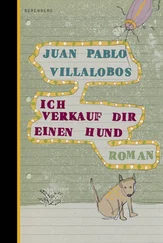1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Cuarto, Chile vive hoy la crisis de su modelo de desarrollo. Tras décadas de crecimiento económico a punta de la exportación de productos primarios, retail y financiarización , desde 2015 el crecimiento económico se estancó significativamente. El estancamiento está detrás, sin duda, de la irrupción del descontento masivo. El modelo de crecimiento está agotado, más aún en el contexto del cambio climático y tras décadas de aguda presión sobre los servicios ecosistémicos en la explotación de productos primarios.
Por un lado, descontando los connotados «unicornios», la matriz productiva chilena incorpora poco valor añadido. En este sentido, existe un desacople relevante entre las habilidades con que entrenamos a las nuevas generaciones y la necesidad de generar un modelo de crecimiento anclado en la innovación. Este desacople, que también se manifiesta en la brecha de expectativas de quienes apostaron a la educación y hoy no encuentran trabajos acordes a su formación, constituye una oportunidad perdida en términos de la capacidad de innovación.
Por otro lado, a nivel de comunidades locales, la sobreexplotación de los recursos naturales y la baja capacidad para regular las implicancias sociales y ambientales de los proyectos extractivos, han generado un fuerte resentimiento contra la inversión productiva. En este contexto, los niveles de conflictividad social a nivel territorial se han incrementado marcadamente. Al mismo tiempo, los proyectos generan, a nivel local, procesos de fragmentación y conflicto en las propias comunidades, entre quienes apoyan los proyectos y quienes se oponen a ellos. Ese mismo tipo de fragmentación y conflicto local lo generan los conflictos sobre el acceso al agua, un recurso clave y crecientemente escaso.
Así, contamos con una matriz productiva que genera niveles crecientes de disputa, que agrega poco valor, y que ha propiciado profundos daños ambientales y a la salud de las poblaciones locales. Al mismo tiempo contamos con una masa laboral cuyos niveles de formación han aumentado significativamente, pero que carece de oportunidades laborales acordes a dicha formación. Esto último responde en parte al desacople entre las políticas de desarrollo de capital humano y formación técnica, y las habilidades demandadas por empresas que apuestan poco a la innovación y a la implementación de políticas de recursos humanos (sacrificando renta de corto plazo por mejoras en productividad e innovación para aumentar las rentas de mediano y largo plazo).
Adicionalmente, en estos años, el modelo chileno se quedó sin lo que en ciencias sociales denominamos «economía moral». A diferencia de lo que tradicionalmente asume la economía neoclásica (contra sus propios intereses, por lo demás), los mercados no se autorregulan a partir de la acción de individuos orientados racionalmente. Esto es relevante porque para el empresariado chileno parece no existir otra forma de capitalismo que la presente en Chile hasta el 17 de octubre de 2019. Desconocen lo que en la literatura especializada se denomina «variedades de capitalismo», y así, no consideran la posibilidad de pensar en mecanismos de coordinación entre capital, trabajo, comunidades y Estado que trasciendan lógicas basadas en la renta de corto plazo y «las pasadas» en el mercado financiero.
La utopía de la autorregulación de los mercados es suicida porque niega los fundamentos políticos y sociales que hacen posible que los mercados operen. En otras palabras, los mercados están anclados en instituciones sociales que proveen legitimidad y empotramiento social a las reglas de juego que los actores económicos asumen como dadas (Polanyi, 2001). En ausencia de esa legitimidad, las instituciones se desbordan y se desdoblan. En dicho escenario, no importa cuán buena sea técnicamente una institución, cuán «constitucional» sea una materia, porque dejará de producir e inducir los comportamientos que inspiraba en el pasado.
En suma, no solo se requiere volver a crecer, sino hacerlo con claves nuevas. No se trata entonces de que las instituciones que anclaban el modelo previo al 18-O vuelvan a «funcionar», porque esas instituciones están vacías de legitimidad. Y por lo demás, fueron parcialmente responsables de haber potenciado los fundamentos estructurales que explican el descontento y el desborde institucional. Chile requiere, en otras palabras, encontrar ese nuevo modelo no solo por los topes y pifias estructurales del antiguo, sino también porque una salida constructiva de la crisis necesita anclar una nueva institucionalidad (aquella que resultará del proceso constituyente) en una economía moral que le dé sustento y estabilidad. Dilatar una discusión sobre qué modelo de capitalismo requiere Chile para hacer frente a los desafíos presentes y futuros equivale a propiciar nuevos estallidos a la vuelta de la esquina.
Los cuatro componentes de la crisis (el desfonde de la política; las élites desubicadas; un Estado débil, territorialmente desparejo y desafiado; y los topes estructurales del crecimiento económico) generan entre sí interacciones problemáticas. Solo a modo de ejemplo, la élite desconcertada demanda de la política soluciones a los problemas de crecimiento (desde el denominado clima de inversión, a la racionalidad de la política pública tan invocada en torno a la problemática de los retiros de las AFP). En una fuga hacia delante, la élite también espera que las soluciones lleguen con un nuevo ciclo electoral. Sin embargo, en un contexto como el actual, la política convencional es parte del problema y no es capaz, por sí misma, de generar una solución. El nuevo ciclo electoral generará, en el mejor de los casos, una victoria pírrica.
En otra interacción problemática, la sociedad demanda más de un Estado que es relativamente más débil y que enfrenta hoy desafíos relevantes en varias dimensiones claves de su institucionalidad. Las incapacidades del Estado hacen que cualquiera que pueda «privatizar» su prestación de bienes sociales básicos lo haga, escapando así, en clave individual, de la mala calidad. La «salida con los pies» de quienes pueden acceder a mejores prestaciones en el mercado deteriora las coaliciones políticas que apuntalan los bienes públicos estatales (quienes quedan entrampados en la prestación estatal son las comunidades e individuos más vulnerables y con menos capacidad de presión política).
A través del tiempo, esto contribuye a profundizar la segmentación y la propia debilidad estatal. Ese Estado débil, desparejo, territorialmente segmentado, crecientemente patrimonialista es lo que los políticos tienen a la mano para implementar políticas públicas, proveer incentivos e institucionalidad que estimulen la inversión, regular a los mercados y asegurar, por ejemplo, el orden público. Cuando el Estado se queda corto —y cada vez se queda más corto— apuntamos con nuestro descontento a los políticos.
Y así todos asistimos, con resignación y hastío, a una sátira patética en que los políticos desfilan por nuestras pantallas tratando sin éxito de encubrir su desconexión. Cargando con una enorme mochila de impopularidad, pisando huevos para no terminar de caer en desgracia, intentan controlar los daños y generar alguna ventaja, inventándose un personaje, ocultando a sus correligionarios (aún menos populares) y enfrascándose en peleas fratricidas que no representan a nadie. Haciendo gala de una disociación profunda, aunque sabemos que en ese show no está la solución a la crisis, algunos consumimos el espectáculo con fruición y una buena dosis de morbo.
¿Cómo salir de este intríngulis? Si usted busca soluciones fáciles, no las encontrará aquí. En la última parte de este libro argumentaré que debemos abandonar la «solucionática». Es hora de asumir que tener una propuesta de política pública para cada problema se parece más a la sublimación que a una solución. Las soluciones hay que construirlas políticamente, serán tentativas e inciertas y requerirán tiempo y negociación entre sectores e intereses que en Chile no acceden a espacios de interacción frecuente. Todo lo otro son formas de evadir la realidad y el desafío.
Читать дальше