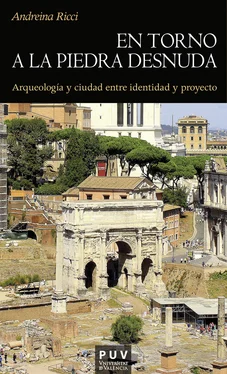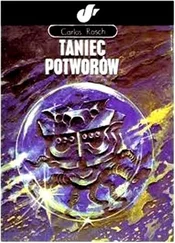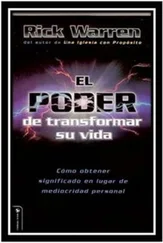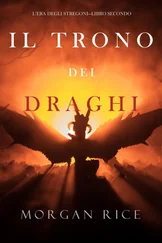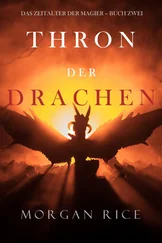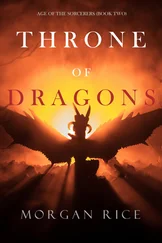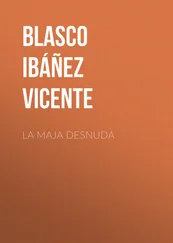El proyecto moderno por excelencia de la Italia mussoliniana continuará con la puesta en exergo de la ruina en una «manipulación pedagógica de la historia» que sentó las bases de las políticas de conservación hasta nuestros días aunque con matices que merecen ser resaltados: el aislamiento y la monumentalización de los restos arqueológicos y la relación espacial que mantienen pasado y futuro en el seno de la ciudad. En el proyecto mussoliniano pasado y futuro pretendían unirse en la vía de los Foros Imperiales y el proyecto del Palazzo Littorio, la sede orgánica del partido de Mussolini en la ciudad de Roma, que debería sintetizar la continuidad entre la Roma de los césares y la Roma fascista, confiando el «dogma de la patria» a los nuevos monumentos y a los antiguos. Pero a pesar de todos los intentos y proyectos, el edificio no llegó a término, quizá debido a que la magnificencia del pasado podía oscurecer el presente fascista, dejando definitivamente la continuidad entre pasado y presente en manos de recursos habituales hoy en día: museos o monumentos aislados.
En Roma más que en cualquier otro lugar, aunque no exclusivamente, la reacción de la posguerra fue de indignación contra cualquier intento de transformación del centro urbano: presente y futuro no debían mezclarse, la ruina no debía verse afectada por el proyecto. Eliminaciones, aislamientos, añadidos o reconstrucciones miméticas fueron proscritos definitivamente de las políticas y prácticas de conservación de los centros históricos. Las consecuencias fueron de dos tipos. Por un lado la periferia de la ciudad sufrió las consecuencias a que aludíamos anteriormente, fue el lugar donde el proyecto de ciudad pudo materializarse sin cortapisas y, por otro, la conservación de los centros fue objeto de políticas pasivas o «defensivas», donde lo prohibido domina sobre lo preceptivo.
Me parece que ahí radica uno de los problemas mayores a los que nos hemos enfrentado desde los años 90. Asistimos desde finales de los 70 a pérdidas de testimonios de formas de vida que la industrialización amenazaba y que había que preservar o documentar con urgencia. Las políticas patrimoniales, fundamentalmente urbanas y más tarde en el campo, requieren de «intervenciones de adaptación y transformación en tiempos mucho más rápidos que los impuestos por la investigación arqueológica de campo». La solución a esta inconmensurabilidad de los tiempos del proyecto urbano y los tiempos de la investigación ha venido de la mano de las «técnicas de acumulación», guardamos los objetos y la documentación como una solución al olvido pero terminando irremediablemente por olvidarse. No es difícil hacerse una idea porque es lo que nos ocurre a diario en nuestras casas, en nuestras mesas de trabajo: lo que no queríamos olvidar acaba sepultado bajo una pila de cosas que no queremos olvidar. De esta forma caemos en lo que la autora denomina «utopía de la fuga». La práctica arqueológica deviene una ambición de acumulación ilimitada, los idola quantitatis de Gombrich, las piezas del puzle infinito que permiten sublimar a los arqueólogos su práctica profesional cuando aplazan eternamente las respuestas, una «mística del patrimonio», como hemos llamado en otra parte. Porque la arqueología acaba por convertirse en la búsqueda del fragmento de cerámica, de edificio, de ciudad que nos falta de la sacrosancta antiquitatis. Como dice S. Settis ¿qué puede haber más «moderno» si no es el fragmento con su inherente carencia, el germen de algo, lo incompleto, que aguza la mirada del observador? Si, además, consideramos que en los modelos liberales de gestión patrimonial, la supervivencia del profesional solo puede alcanzarse multiplicando hasta el infinito las intervenciones, obtendremos algunas respuestas al fracaso del modelo actual de gestión.
De esta forma acumulamos cantidades ingentes de objetos y de información posponiendo el momento en que nos ocuparemos de su interpretación. Los hallazgos, las excavaciones puntuales de la ciudad, son letras del alfabeto, fonemas, pero no constituyen un texto y la única manera de convertir esos sonidos en un discurso coherente es integrarlos en los diferentes «libros» que representa cada una de las ordenaciones del territorio que se han sucedido en el tiempo. Lo mismo puede decirse de los fragmenta de realidades rurales que se conservan aquí o allá, fruto de las intervenciones preventivas.
Aceptémoslo, esta situación ocurre en nuestro país y en los más próximos. Las «listas de espera» a que sometemos los restos recuperados (muebles o inmuebles) son, en realidad, una pérdida de información y esta acción técnica, mecánica… y, aparentemente, neutra, nos inhibe de responsabilidad. Si aceptamos esta realidad es probable que podamos abordar soluciones cuya finalidad sea la conservación selectiva de conocimientos y valores esenciales, en otras palabras, la no intervención de manera juiciosa. En lugar de construir una lista de criterios de urgencia, de «urgencia conservacionista», una lista del deterioro, al fin y al cabo, ¿no sería más productivo definir las prioridades, en función de la representatividad territorial, del significado en ese territorio que puede tener un objeto o un asentamiento en lugar de valorarlo en sí mismo?
Esos gestos aparentemente neutros son la culminación de la modernidad, la parálisis a la que nos conduce la miríada de interpretaciones posibles, de relatos igualmente válidos. Frente al uso público de la Historia al servicio de una legitimación en la construcción de los Estados o de los regímenes totalitarios, los arqueólogos somos los «aguafiestas» cuando se trata de desenmascarar la «confusión cuidadosamente urdida sobre la definición de la antigua Bélgica» en palabras de E. Warmenbol. Pero no podemos caer, cual movimiento pendular, al otro extremo, postmoderno, aquél en el que las ruinas tengan una función predominantemente estética, multiplicándolas con virados de color a la manera de A. Warhol, o vinculadas a una memoria social indefinida en la que cada cual ve en la ruina, no la Historia, sino lo antiguo.
De esta manera se consolida el divorcio entre el valor histórico, confiado a los especialistas, y el valor de lo antiguo, condescendido al público y gestionado por los profesionales de lo patrimonial. Unos profesionales que, cómo hemos advertido en ocasiones para nuestra realidad nacional, carecen de «las competencias adecuadas» y que deberían reconsiderar (ellos, junto a los políticos del asunto) los fines mismos de la conservación.
Ante este panorama, la autora propone una alternativa donde los arqueólogos tienen el «deber de comunicar de manera responsable sobre los fragmentos poco reconocibles», dotados de una especial sensibilidad por disciplinas como el urbanismo, la arquitectura, la antropología…, que les permita poner en relación los vestigios del pasado con la ciudad contemporánea. Originando un debate que surja de los lugares y los ciudadanos, de abajo hacia arriba, de las posibilidades reales de la conservación y no de abstractas utopías. Unas interpretaciones-traducciones que, a la manera de las ediciones-traducciones críticas de autores griegos o latinos, aporten los elementos que nos permiten interpretar y traducir los restos arqueológicos de una manera y no de otra, sin aversión por la selección, eliminación o sesgos que produce cualquier intento de interpretación, de forma que el especialista y el profano puedan construir identidades y memorias. En este sentido, el proyecto arqueológico se convierte en una auténtica obra de traducción. Una traducción en la que la trama que da sentido a los objetos y asentamientos aislados son los sistemas territoriales que se han sucedido en el tiempo. En esa trama los asentamientos tenían una intencionalidad y en la actual debe asignárseles otra bien distinta que aporte significado a los habitantes de la ciudad actual.
Читать дальше