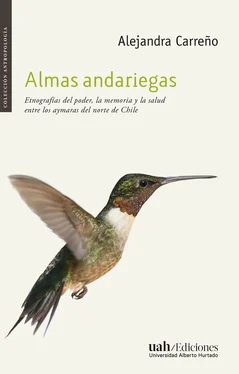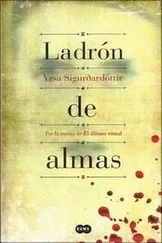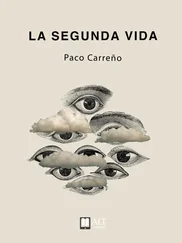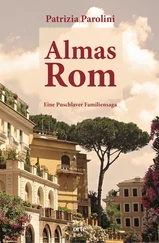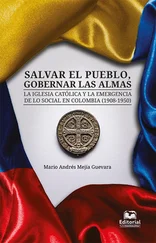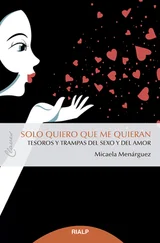El análisis del trabajo realizado con familias aymaras de Arica, varias de ellas usuarias de los servicios de salud mental presentes en la ciudad, cuyas historias están trazadas por migraciones, desplazamientos y fragmentaciones, fueron confirmando la fuerza de esta hipótesis. Más que temer el desorden, las familias aymaras trabajan constantemente contra la pérdida territorial que produce la migración. Y ese trabajo es un ejercicio de domesticación de nuevos espacios entre los que se van tejiendo nuevas uniones, tratando siempre de mantener la unidad y prevenir los excesos. En consecuencia, la migración no es entendida en sí misma como una experiencia de riesgo, sino que se vuelve peligrosa, fuente de sufrimientos, descompensaciones y comportamientos confusos, en el momento en que la continuidad territorial, históricamente desarrollada por los desplazamientos de los pueblos andinos, les es negada. En ciudades en las que la presencia indígena ha sido negada, las estrategias de vinculación del sujeto al territorio, claves para el bienestar aymara, entran en crisis. La capacidad de negociación con lo ajeno, de mediación con lo extraño, desarrollada ampliamente en el mundo aymara, pierde fuerza cuando el mal y la crisis se manifiestan en modos tan extremos, como es el caso de la locura. En consecuencia, el sufrimiento de hombres y mujeres aymaras que usan los servicios de salud mental de Arica, parece tener un carácter específico: está profundamente vinculado con la pérdida de sus propios territorios y con la dificultad de afirmar su presencia –en el sentido que Ernesto de Martino da al término– en nuevos territorios.
Este trabajo nace de diversos encuentros. Se trata, en primer lugar, del encuentro con lo que comúnmente se llama medicinas tradicionales, ancestrales, aborígenes o indígenas, sin que ninguno de estos apellidos logre capturar la complejidad de lo que estas “formaciones”3 representan. Las formas de prevención, atención y tratamiento que realizan diversos agentes de salud de los pueblos indígenas están, como cualquier sistema sanitario, profundamente entramadas en lógicas históricas que participan de campos de poder en los que la salud, el cuerpo y sus males son parte de una experiencia histórica y política. En segundo lugar, se trata de un encuentro con la migración y con las dramáticas consecuencias que está produciendo el fracaso de su gestión, no solo en los conocidos corredores migratorios del Mediterráneo y Centroamérica, sino también al interior de territorios que se han formado a partir de desplazamientos múltiples, cuyos orígenes se remontan a tiempos precolombinos. Ciudades fronterizas como Arica, donde tiene lugar esta investigación, hoy en día están al centro de la atención nacional e internacional, dada la evidente crisis de los sistemas soberanos que sus fronteras están manifestando (Liberona, 2018). Sin embargo, esta crisis está a menudo empañada por una miopía histórica que niega el carácter transnacional de la vida misma de la ciudad, con sus innegables vinculaciones con la historia de colonización que la precede, fruto de la cual, los desplazamientos de las comunidades andinas pasan a ser migraciones, en ocasiones, definitivas.
Por último, este trabajo surge del encuentro con la etnopsiquiatría clínica y crítica desarrollada en los Centros Devereux de París y en el Centro Frantz Fanon, de Turín. Nacida del diálogo entre psicoanálisis, antropología y estudios poscoloniales, la etnopsiquiatría es representada por los dos autores que dan nombre a estos centros: George Devereux y Frantz Fanon. Sin encontrar una definición única y concordada, para mí, la etnopsiquiatría es un llamado intelectual y técnico a descolonizar las ciencias de la psique. Este llamado surge, en primer lugar, como un intento intelectual de responder a las intersecciones transdisciplinarias que plantea Devereux y que se encarnan en su propia biografía de físico, pianista, lingüista, psicoanalista y antropólogo; emigrado húngaro, alemán, judío, que pasa buena parte de su vida en Estados Unidos, para luego morir en París. A este intento intelectual se une la radicalidad del llamado de Fanon a reconocer el efecto que la historia colonial ha dejado en el conocimiento médico y psiquiátrico, entendiendo que las formas de clasificación y tratamiento del desorden, el mal y la locura, son ejercicios políticos de reproducción de una subalternidad racializada bajo un discurso científico (Fanon, 1964, 1965). Bajo estas premisas, la etnopsiquiatría trabaja hoy en la elaboración de una clínica mestiza, una clínica capaz de atender, acoger y tratar, haciendo uso de los distintos horizontes de significado de los usuarios, la crisis y el dolor subjetivo que a menudo encierra la migración (Nathan, 2003). Más allá del enorme y riquísimo debate sobre la pertinencia de crear una clínica específica para migrantes, que desde un cierto punto de vista no hace otra cosa que reproducir los peligrosos círculos de la etnificación de la violencia y sus efectos en la vida –psíquica– de las personas (Fassin, 2000b; Butler, 1997), el encuentro con la etnopsiquiatría implicó para mí, como antropóloga, asumir el desafío de tomar posición respecto a la pregunta sobre el lugar de la cultura en los procesos terapéuticos: en la emergencia y clasificación de las enfermedades, en la elaboración de una nosología, en el efecto de dar un nombre a los síntomas y diagnósticos, y de orientar el trabajo terapéutico. ¿Es posible que la antropología diga tan poco respecto a la universalidad con la que se aplican los diagnósticos psiquiátricos? ¿Es posible que restrinjamos nuestra labor a relativizar la hegemonía de los criterios diagnósticos creados en Occidente, sin que en efecto produzcamos ninguna transformación de su masificación? Como antropóloga médica, familiarizada con el estudio de las políticas de las democracias neoliberales para la gestión de la salud indígena (Carreño et al., 2007; Carreño, 2007; Carreño y Freddi, 2020), no podía restarme de las provocaciones que la etnopsiquiatría está produciendo al interior de los círculos psiquiátricos, psicológicos y antropológicos. Menos podía hacerlo si consideraba que la salud mental de los pueblos indígenas es una de las dimensiones más negadas y menos estudiadas de nuestra propia disciplina, con las evidentes consecuencias políticas que esa ausencia genera.
La historia de Gabriela Blas, una mujer aymara acusada en el año 2007 por el Estado de “abandonar” a su hijo en medio del desierto, debido a que lo perdió de vista mientras pastoreaba en las cercanías de Alcérreca (General Lagos), es significativa respecto al rol que asumen las ciencias médicas y jurídicas en la reproducción del racismo (Carreño, 2012). En ese caso, que conmovió a la opinión pública durante todo el proceso, la transformación del accidente de la pérdida de un niño en el delito de abandono de menores por el que la mujer llegó a ser condenada con doce años de cárcel, dependió en buena parte del análisis que diversos peritos hicieron de la personalidad de la mujer, de sus costumbres y de su comportamiento materno. Durante el proceso, los jueces usaron, entre otros, el parecer de médicos y psicólogos que hablaron de una personalidad límite con retardo en la expresión de las emociones maternas y que categorizaron el paisaje andino como “naturalmente peligroso” para un niño4. Estos hechos, cuyo desenlace concluye en un indulto que anula el proceso, habiendo pasado tres años en prisión preventiva, demuestra la urgencia de generar evidencias respecto a los efectos que el racismo tiene al interior de las instituciones, además de la necesidad de generar diálogos efectivos y radicales entre disciplinas, cuyos resultados sean capaces de cuestionar los efectos de poder que tienen sus formas de actuar en la vida pública.
Читать дальше