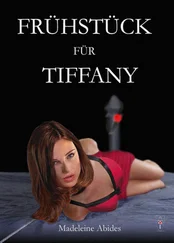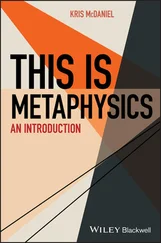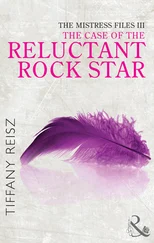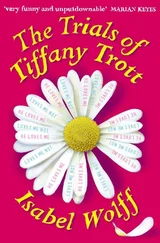—No es el sol lo que hace crecer la cosecha —nos dijo—. Es la energía que sale de vosotras tres. Imaginad lo que podéis hacer crecer cada una con el poder que tenéis dentro.
Junto al tocón de un árbol situado al lado del huerto, papá construyó una tarima de madera elevada sobre cuatro postes. Los postes medían aproximadamente un metro y medio de altura y estaban firmemente asentados en el suelo. Papá talló unos peldaños en el tocón y lo convirtió en una escalera de mano.
—En el huerto de mi madre había una tarima como esta —nos explicó—, y en el huerto de antes de ella, y así hasta el principio de los tiempos. Las mujeres y las niñas se sentaban en el tablado y cantaban para que los cuervos y los insectos no se acercasen a la cosecha. Cuando las mujeres cantaban, parecía que sus voces se filtraran en el suelo, nutrieran las raíces de las plantas y las hicieran más fuertes.
—¿Los niños no hablaban y cantaban en la tarima? —quiso saber Fraya.
—No —respondió papá—. Ellos no tenían el poder de las niñas y las mujeres.
Mis hermanas y yo bautizamos ese tablado el Quinto Pino, porque pese a estar en nuestro jardín, parecía que se encontrase en un lugar tan apartado que allí no estuviésemos atadas a nada ni a nadie. Era nuestro mundo, y aunque el idioma en el que hablábamos te habría sonado a inglés, nosotras habríamos asegurado que no tenía ni punto de comparación. En nuestro idioma, contábamos historias que no acababan, y las canciones siempre tenían coros infinitos. Nos convertíamos unas en otras, y cada una era una narradora, una actriz, una cantautora que medía las cosas de nuestro entorno hasta que sentíamos que habíamos trazado la geometría que separaba la vida que llevábamos de la vida a la que sabíamos que estábamos destinadas.
En muchos sentidos, el Quinto Pino representaba nuestras esperanzas y deseos manifestados en cuatro esquinas de madera. Yo lo notaba en la forma en que cada una de mis hermanas se ponía en el borde del tablado, muy quieta, con el viento meciendo su cabello. Nunca me habían parecido tan altas como cuando se plantaban con los pies separados uno del otro a una distancia que las hacía sentirse poderosas. Arrugaban con una mano la tela de sus faldas y estiraban la otra por delante, notando el viento en las palmas de las manos. Desde el tablado, miraban como si hubiesen vivido mucho, como si ya fuesen mujeres.
Y, sin embargo, seguíamos siendo niñas. Corríamos por el tablado sin aventurarnos más allá del borde como si el mundo entero estuviese allí mismo y fuese lo bastante grande para los sueños de las tres. Fingíamos que nos disparaban al corazón para luego resucitar de entre los muertos. El cielo se ponía al revés y se transformaba en un mar en el que nadábamos moviendo las piernas en el agua, mientras manteníamos una mano en el tablado flotante y la otra libre para jugar a salpicarnos o para estirarla hacia las ballenas que pasaban. Por las noches, cuando tocábamos la dura madera con los dedos, se convertía en el cuerpo suave y cálido de un ave grande que alzaba el vuelo y nos llevaba tan alto que la tristeza se desvanecía. Flossie se subía a un ala y proclamaba que iba a lanzarse a las estrellas para convertirse en una. Compartíamos la misma imaginación. Un pensamiento puro y hermoso. La idea de que éramos importantes. Y de que todo era posible.
Al final siempre bailábamos tanto que nos quedábamos dormidas en el tablado, para despertarnos a la mañana siguiente en el preciso instante en que salía el sol. Parecía que las nubes de color rosa y naranja actuasen solo para nosotras.
—Hace mucho sol —comentaba siempre Fraya.
—No lo suficiente —respondía Flossie.
Yo siempre me quedaba en un punto intermedio diciendo:
—Así está perfecto.
Y, de la misma forma, en nuestro Quinto Pino se estaba perfectamente.
—La maldición no puede alcanzarnos aquí. —Flossie hablaba con un acento sureño especialmente marcado—. No, no puede alcanzarnos aquí.
Sin embargo, cuando bajábamos del tablado y nos alejábamos de nuestro mundo, la realidad no tardaba en recibirnos. La maldición formaba parte de esa realidad. Daba la impresión de que Flossie la aceptaba porque solía recurrir a la maldición como material dramático. Posaba la mano en la frente y gritaba: «El tormento, nuestra plaga», antes de caer hacia atrás como si se desmayase.
Yo no quería creer que pesaba una maldición sobre nosotros ni sobre la casa después de todo lo que habíamos trabajado. Barrimos polvo y escombros, que sacamos por la puerta y bajo los escalones del porche en forma de nubes. Fregamos los suelos a cuatro patas y lavamos las paredes hasta que las sombras también quedaron limpias. Recuerdo cómo brillaban los paneles después de que mi madre les sacase brillo. Más tarde, la madera se hincharía con el calor, relatando su propia historia.
Crac, crac .
Mamá decidió colgar las breves cortinas amarillas de su habitación de la infancia en la pequeña ventana situada sobre el fregadero de la cocina. Dijo que era un buen sitio para ponerlas mientras miraba las flores blancas estampadas en cada panel. Luego cogió un cubo y fregó alrededor de los agujeros de bala. Yo esperaba ver sangre en el trapo, pero solo había yeso y fragmentos de papel de pared y madera.
En esa época, papá también trabajaba en casa. Parecía un hombre normal y corriente con un martillo en la mano. Hasta que empezaba a contar historias a cada clavo que ponía, claro. Entre los Érase una vez y las tareas, papá despejó el desván de murciélagos y reutilizó la piel de cinturones viejos como bisagras para las puertas que no tenían. Sustituyó el cristal de la ventana rota y arregló los agujeros del tejado, las paredes y el suelo, pero la casa nunca volvería a lucir como en sus buenos tiempos. Tal vez mirándola con la perspectiva adecuada, se podían ver atisbos de lo que había sido antaño. Pero las estaciones son inclementes con una casa abandonada a su suerte. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para protegerla de la ruina. A pesar de sus defectos, la casa me gustaba, y me preguntaba si nosotros le gustábamos a ella. Habíamos intentado llenarla de cosas bonitas, como la piel de ciervo que papá colgó a modo de puerta de su dormitorio porque no tenía ninguna. Pusimos alfombras de trapo por todo el suelo y colocamos todos los muebles que teníamos. El resto de mesas, sillas, armarios y demás accesorios que todavía faltaban los confeccionaría papá siguiendo la tradición de su padre.
Conseguimos algunos electrodomésticos gracias a John el del Bloque, quien, además de comprar casas, también compraba los objetos que estas contenían. Papá le pagó los artículos haciendo trabajos en las propiedades que alquilaba. Pronto teníamos un frigorífico y un arcón congelador.
Poco después, Leland volvió a aparecer en la puerta de casa. Traía un televisor.
—¿Cuánto te ha costado un trasto como ese? —preguntó papá.
—Me ha salido casi gratis. —Leland apartó la vista y se mordió la cara interior del carrillo—. ¿La queréis?
—Por favor, por favor, quedémonosla.
Flossie se puso a tirar de la camisa de papá.
—Está bien —concedió él antes de ayudar a Leland a meter el aparato en la sala de estar.
La imagen era en blanco y negro, pero Flossie chilló como si fuese un arco iris de color.
Leland se quedó a partir de entonces. A veces dormía en el sofá de flores naranja de abajo. Cuando no pasaba la noche en casa, volvía por la mañana con la camisa medio desabotonada y tanta hambre que parecía que pudiera comerse él solo todos los ciervos del bosque. El Ejército solo le había dado un permiso breve, pero él se quedó mucho más tiempo. Hacía poco que había empezado agosto cuando la policía militar se presentó con sus brazaletes para llevárselo. Lo escoltaron hasta su vehículo mientras nuestros vecinos miraban desde los jardines de sus casas.
Читать дальше
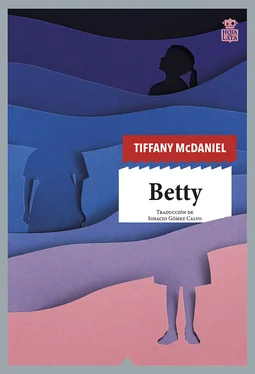


![Lady Tiffany - Милость короля [СИ]](/books/397137/lady-tiffany-milost-korolya-si-thumb.webp)
![Lady Tiffany - Madness and Greatness [СИ]](/books/397138/lady-tiffany-madness-and-greatness-si-thumb.webp)