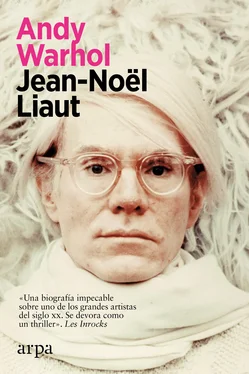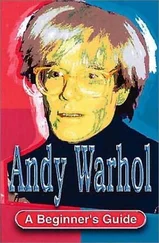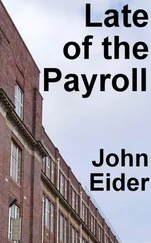Andy fue a parar a un entresuelo de la calle 103, no lejos de Central Park, donde vivían antiguos alumnos de su universidad, pero también aprendices de actor y bailarines. Una alegre anarquía de colchones y de risas. El ambiente de la danza le divertía particularmente, le gustaba su vitalidad, su gracia física, su fuerza atlética, unas cualidades de las que él carecía. Era la época de los primeros éxitos de Jerome Robbins, del Orfeo con coreografía de Balanchine y música encargada especialmente a Stravinsky, de la llegada de Margot Fonteyn a Nueva York. En 1950, cuando Andy hacía su aparición en aquel nuevo apartamento, los ballets de Roland Petit conquistaban Broadway y el público norteamericano era cautivado por Zizi Jeanmaire en Carmen y por Jean Babilée en Le Jeune Homme et la Mort , con libreto de Jean Cocteau, uno de los ídolos de Andy.
Este, que compartía habitación con otros dos jóvenes, se esforzaba por dibujar en medio de toda aquella juventud yendo y viniendo, tan vital y siempre amable con él. Además de sus bocetos para revistas de moda, ilustró por aquella época obras de teatro de Giraudoux y de William Inge, así como también un artículo sobre Lorca para la revista Theatre Arts . Retrató a sus nuevos camaradas y al gato de la casa. No obstante, terminó por invadirle cierta tristeza, pues sus coinquilinos, de ambos sexos, aunque benevolentes, no tenían tiempo ni ganas de entrelazar con él relaciones más profundas. Andy era para ellos como un viejo perro labrador bonachón, cuya cabeza uno acaricia maquinalmente junto a la chimenea. Nunca se había sentido tan solo como en medio de aquella multitud alegre y jovial. Fue entonces cuando pintó, a partir de una foto publicada en la revista Life , un cuadro que representaba a un niño chino llorando entre los escombros de Shanghái tras el bombardeo de la ciudad por parte de la aviación japonesa, el 28 de agosto de 1937. ¿Se trataba de un autorretrato alegórico? Hace pensar en lo que Oscar Wilde dijera acerca de George Bernard Shaw: «Un gran muchacho, no tiene un solo enemigo… y ninguno de sus amigos lo ama».
CAPÍTULO VI
PRIMERA EXPOSICIÓN
Aquella experiencia de vivir en comunidad artística no duró más que unos meses. A finales del año 1950, Andy se alojó en casa de un exalumno de su universidad, el pintor Joseph Groell. Poco después, a principios de 1951, alquiló un estudio con cocina y cuarto de baño en el 216 de East 75th Street. Pronto adoptó un gato siamés, el primero de una larga serie, para que le echara una mano con las ratas y también para jugar con él, entre encargo y encargo. Andy poseía tan pocos efectos personales y tan poca ropa, que cuando se mudaba lo llevaba todo en bolsas de papel marrón, de esas que los estadounidenses utilizan para cargar con las compras de la tienda de comestibles o del supermercado. Sus bienes más preciados eran su portafolio y el material de ilustrador y pintor. En cuanto se adueñaba de un nuevo espacio, alineaba cuidadosamente lápices, plumas, tinteros, pinceles, tubos de colores y rimeros de papel secante: sus antídotos contra la ansiedad de una vida errante y contra la soledad.
Andy trabajaba a toda máquina. Sus primeras ilustraciones para la revista Harper’s Bazaar , única verdadera rival de Vogue , aparecieron en septiembre de 1951. Representaban bolsos y zapatos. Había logrado poner un pie en el sancta sanctórum internacional de lo más chic del momento. Se ha contado cien veces su primer encuentro con Carmel Snow, la elegante redactora en jefe. Se dice que una cucaracha saltó de uno de sus dibujos, ante la mirada horrorizada de su interlocutora, la cual, compadecida, le dio trabajo al instante. A él le encantaba esta anécdota, aunque la escena no hubiera tenido lugar jamás. El percance le sucedió a Pearlstein, según parece, pero Andy no pudo resistirse a la tentación de incorporarlo a su leyenda. En aquel mes de septiembre de 1951, el New York Times publicó un anuncio a toda página que causó gran revuelo. Para una emisión radiofónica consagrada al mundo criminal y a los narcóticos, Andy imaginó a un seductor marinero en el momento de inyectarse una dosis de heroína. Se notaba la influencia de Cocteau, que tantos dibujos había dedicado a los marineros. A partir de entonces, el joven Warhol fue más solicitado que nunca, pues aquel olor a azufre sedujo al mundo de la moda y de los medios de comunicación en aquellos primeros años cincuenta, una época en que el macartismo (1950-1954) condenaba todo comportamiento tildado de subversivo, como el derivado del comunismo o de la homosexualidad. El senador McCarthy y sus esbirros eran agresivamente homófobos, y contratar a un ilustrador que se había atrevido a publicar el dibujo de un marinero drogado en el periódico más famoso del país, era tanto como luchar contra el sectarismo en el ambiente. La audacia de Warhol fue recompensada, ya que le valió su primer premio neoyorquino, otorgado por el Club de Directores Artísticos.
Su reputación le permitía ahora tanto ilustrar cubiertas de libros, como dibujar el mapa del tiempo para la televisión, para las noticias matinales de la cadena NBC. El ejército lo había declarado no apto para el servicio militar, de modo que podía concentrarse en su carrera con tranquilidad de espíritu. Su vista era por entonces tan mala, que tenía que llevar unas gafas con los cristales muy gruesos, lo cual, añadido a sus antecedentes médicos, no hacía de él el soldado ideal. A decir verdad, no tenía muy buen aspecto, y su higiene dejaba bastante que desear. Las malas lenguas decían que si no se lavaba, era porque su bañera servía para otros usos… En efecto, Andy presentaba sus dibujos en un papel que él mismo había retocado con el fin de darle el aspecto de los papeles franceses o italianos. Teñía las hojas de papel en la bañera, sobre la cual las ponía a secar colgadas de una cuerda de tender.
En aquella época de su vida, Warhol habría preferido ser invisible, tan desdichado se sentía por su físico. «Algunos amigos comunes me contaron que el pobre Andy parecía un provinciano retrasado y que la gente se burlaba de su aspecto», recordaba Ultra Violet. «No se fijaba más que en los guapos bailarines de Manhattan y en los jóvenes actores que esperaban introducirse en Broadway, y naturalmente no encontraba reciprocidad, es una ley cruel. También me habían dicho más de una vez que profesaba un culto muy particular por los zapatos y los pies de tales personas. Era fetichista, y a los jovencitos que conocía les pedía siempre que le dejaran dibujarles los pies. Está claro que la cosa funcionó, hoy en día el libro en el que reunió aquellos bocetos se paga a precio de oro. Es una afición muy extendida y muy compartida. Es verdad que lo primero que miraba Andy cuando conocía a alguien, fuera hombre o mujer, eran sus pies. La primera vez que lo vi, se quedó mirando mis zapatos de tacón y me preguntó, con su voz agónica: “¿Chanel?”. Se trataba, en efecto, del modelo bicolor de esta casa. Era la primera vez que oía el sonido de su voz, la primera palabra que pronunció delante de mí». 1
Como consumado voyeur , Andy encontraba la manera de interrogar a aquellos jóvenes acerca de sus aventuras sexuales y de hacer que posaran desnudos. Aquellos narcisos, halagados, aceptaban, y él terminó reuniendo también aquellos dibujos en un volumen. El primer chico del que se prendó en Nueva York era efectivamente muy seductor. Se llamaba Ralph Thomas Ward, y le apodaban «Corkie». Este aspirante a poeta y artista, que vivía con el antiguo secretario de la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan, lo tenía todo para fascinar a Andy: una silueta esbelta perfecta y unos rizos de pastor griego. Ambos asistieron a una fiesta, el 24 de diciembre de 1951, y desde entonces Andy le envió cartas ardientes y lo persiguió con sus atenciones. Los sentimientos de Corkie no eran recíprocos, pero ello no impidió que se hicieran amigos y colaboradores.
Читать дальше