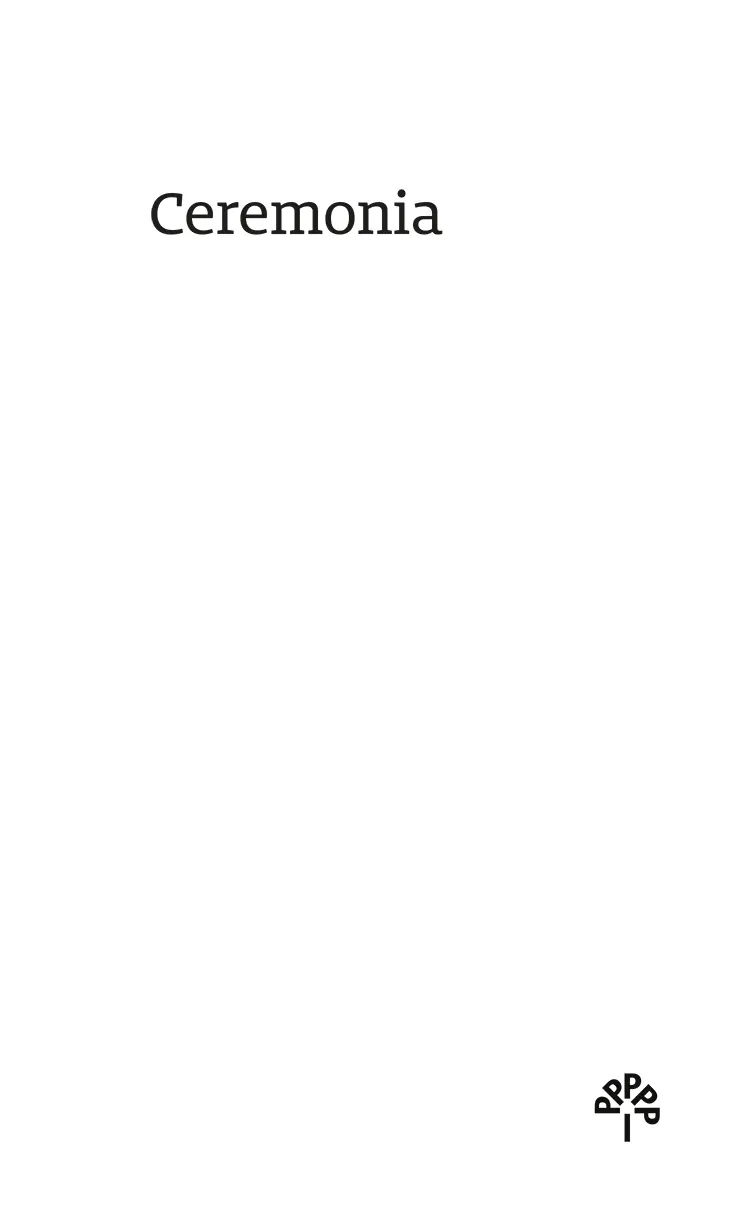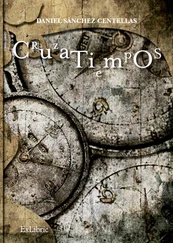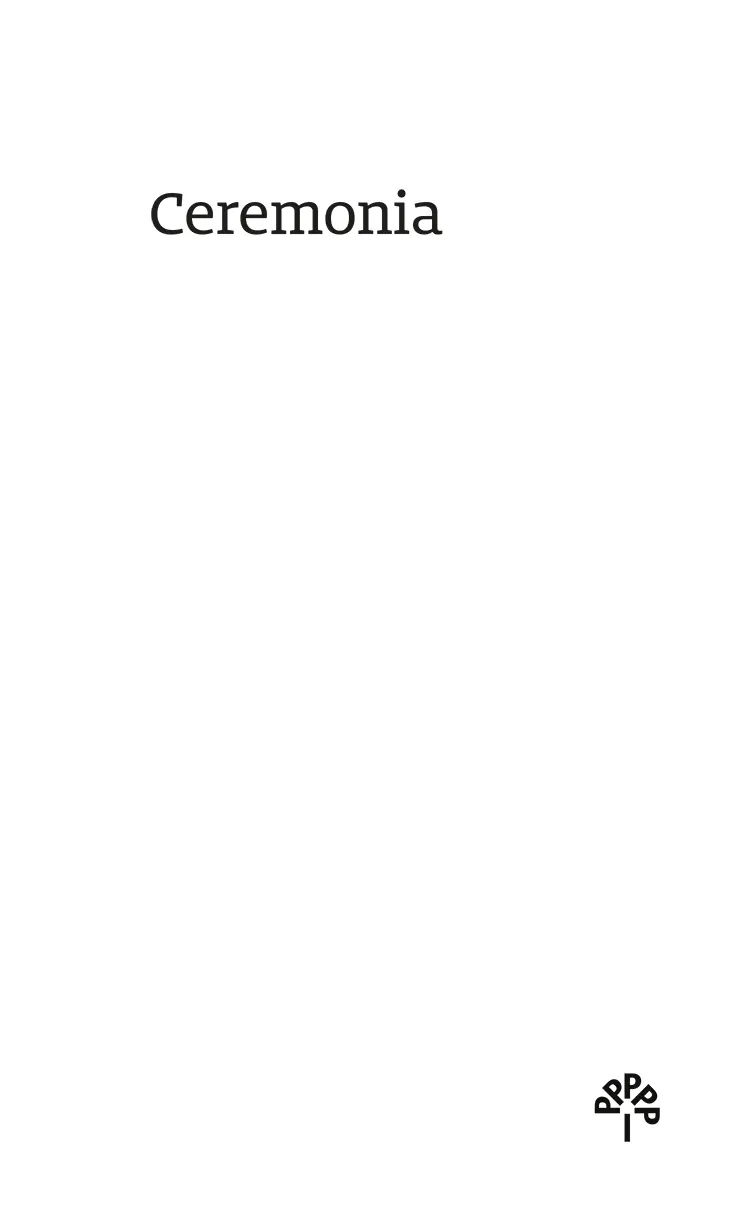
Dedicado a Flor, en su cumpleaños
Para mi futuro biógrafo: fui yo quien lo hizo.
BULGÁKOV,
Notas en los puños.
Jamás había pensado en asistir a la ceremonia del Premio Ariel en el Palacio de Bellas Artes, ni siquiera lo consideraba un premio de verdad, pero ahí estaba yo con mi único traje, algo pasado de moda —estrenado dos años antes en la boda de mi primo Adrián—, el cual pude mandar a la tintorería cuando Salas me llamó por teléfono un día antes para decirme que había dos invitaciones a mi nombre. Dudé un momento, no me gustan las ceremonias, pero pensé que el hecho de estar no solo invitado a la premiación, sino además nominado como guionista, podría impresionar a Nadezhda Krúpskaya Schroeder, la mujer que entonces era mi novia y de la cual estaba enamorado: así lo confirmaban las evidencias.
—¿Vas a llevar traje?
—Acabo de dejarlo en la tintorería. Me dicen que mañana va a estar listo.
—Solo por eso voy a acompañarte. Para verte de traje.
—No te burles.
—No, estoy segura de que te vas a ver guapo.
Nadezhda no había dejado de burlarse de mí desde la premier de Gasolina, seis meses atrás, en una pequeña sala de arte de la colonia Cuauhtémoc. Mis amigos, que no eran muchos, estaban diseminados entre una multitud presente ahí no para ver una película basada en un libro mío, sino a Ramiro Salas y a Pepe Solís —los no tan jóvenes actores mexicanos que habían triunfado en Hollywood— interpretar a mi alter ego, y al coprotagonista Wilson Carrera. Por cierto que me pareció una mala decisión de casting que el delgado Pepe Solís interpretara a Carrera, pues, aun cuando se había alimentado a base de carbohidratos y grasas saturadas durante meses (pretendía ser un actor de la vieja escuela), nunca logró llegar a los 120 kilos de mi personaje, tal como yo lo había descrito. En cambio, a Nadezhda le había parecido muy divertido que mi alter ego estuviera interpretado por Salas, quien había sido estrella infantil durante los años noventa en la telenovela El mundo de la ilusión —en la que interpretaba a un huérfano que se enamora de una niñita rica de cabellos rubios— para después triunfar en Hollywood y salir en la prensa del corazón con las actrices más famosas.
—Salas es un tipo muy sencillo, ya lo verás —mentí.
—Lo cierto es que no se parece nada a ti —me contestó Nadezhda.
¿Quién iba a pensar que esa película de bajo presupuesto, Gasolina, que Salas y Solís habían producido en parte con su propio dinero, iba a tener un moderado éxito de taquilla en México y que se exhibiría en algunas salas de Estados Unidos y también en los principales festivales de cine independiente? ¿Quién iba a pensar que ese librito no solo me iba a dar dinero, sino que además me distinguiría de la panda de grises escritores mexicanos que salen hasta por debajo de las piedras —la autodenominada Generación Ininteligible— para llevarme directamente a la fama? Lo había escrito después de un divorcio, sin un clavo, jineteando las tarjetas y esquivando al buró de crédito, vestido con una bata de baño apestosa, tomando té de sobrecitos reciclados (se trataba en realidad de una sátira del mundillo literario que no me había tomado demasiado en serio, al grado de añadirle una persecución en lanchas de velocidad y reguetón), pero mi suerte cambió a partir de su publicación en una editorial independiente de la que eran dueños un par de amigos. Lo supe el día que, viajando en el metro, vi a una chica sentada junto a mí con el libro en las manos, riendo a carcajadas, y con una bufanda en el cuello del color de un trapo de cocina sucio, de esas que venden afuera de la Facultad de Filosofía y Letras. Una parte del éxito del librito radicaba en que se burlaba de los escritores y de las becas del estado en un país con más escritores que lectores. Mi libro alimentaba el resentimiento de todos aquellos que no habían ganado una beca en su vida.
—Yo conozco al autor —le dije.
Ella me miró con desconfianza: era morena y escuálida, descreída, la clase de material que alimenta la carrera de Letras Hispánicas.
—Vale.
En la solapa había una foto mía con el cabello largo y brillante, la barba casi pelirroja, dando un puñetazo a la cámara y con una lata de cerveza en la mano. La editora había escogido la foto porque estaba en el espíritu del relato. El hombre frente a la chica del metro (a quien ella miraba como a un acosador) tenía el cabello corto y grandes entradas (me estaba quedando calvo), y no tenía barba ni nada por el estilo, pues había decidido entrar a una nueva faceta en mi vida y hasta me había comprado la máquina de afeitar con la que siempre había soñado en secreto. Así que la chica decidió ignorarme y volvió al libro. Me bajé en la estación siguiente, contento de que Gasolina encontrara una vida propia, lejos de mí.
Unas semanas más tarde Salas me contactó por teléfono y me dijo que Solís y él habían leído el relato y querían hacer una película. Les había parecido hilarante la persecución en botes de velocidad y el personaje de Wilson Carrera: un tipo con sobrepeso y adicto a la cocaína; sobre todo la parte donde lo había comparado con un manatí (era fácil, debo admitirlo). Echaron un volado: a Solís le tocó personificarlo; a Salas no le quedó de otra más que interpretarme a mí, me dijo, un personaje mucho menos interesante, pero que a lo mejor tenía su dificultad y eso lo entusiasmaba: siempre había querido ser un escritor, y qué mejor que uno atribulado por su timidez y por la separación de una mujer egoísta e intimidante. No quise entrar en desacuerdo con él respecto a esta lectura.
—Está muy bien —dije sin el menor asomo de emoción, pensando que se trataba de alguna broma.
Recordé la historia de aquel escritor ya fallecido que fue víctima de una broma similar. Unos graciosos le llamaron por teléfono imitando la voz de Octavio Paz y lo invitaron a cenar a la casa del premio nobel (imitar a Paz es un pasatiempo tan extendido en México que ya debería de haber concursos como los de Elvis Presley). La víctima se presentó al día siguiente vestido de smoking y con una botella de vino bajo el brazo, pero no pudo franquear la puerta por culpa de una asistente, la cual le dijo que el señor Paz no esperaba a nadie; es más, ya estaba dormido. Los graciosos que le habían hecho la broma estaban ocultos detrás de un auto a unos cuantos pasos, muertos de risa. Lo vieron alejarse, solitario, en medio de la noche, vestido de smoking, triste y decepcionado de no haber visto a Octavio Paz (lo que significaba convertirse en una especie de ungido de las letras mexicanas), no sin antes dejar caer la botella en un bote de basura. También se hablaba de otro tipo de bromas telefónicas. Por ejemplo, cuando le llamaron a un autor para decirle que había ganado un premio literario, pero no era cierto. Este organizó una reunión por todo lo alto, con muchos invitados, en la que se gastó varios miles de pesos en comida y bebida. Al día siguiente despertó con una resaca también por todo lo alto (de champaña, de las peores), sin premio y sin un peso.
—Pero eso no es todo, Máster...—me dijo el supuesto Ramiro Salas por teléfono.
—¿No?
—Te vamos a pagar un montón de plata. Queremos que además seas coguionista.
—Yeah —fingí, poco entusiasmado.
Pero al final resultó no ser una broma. No voy a referirme a todas las reuniones que tuvimos en las oficinas de la casa productora, ni al penoso proceso de filmación en el puerto de Veracruz, a donde me invitaron en un par de ocasiones, ni cómo fue que el papel de Sofía Souza (el interés romántico del protagonista) terminó por recaer en Catherine McKormick. El asunto es que un año y medio después ahí estaba yo en la premier de Gasolina, en una pequeña sala de arte de la colonia Cuauhtémoc, con mi novia, Nadezhda Schroeder. Las luces de la sala se apagaron y comenzó a sonar el tema de reguetón «Gasolina», del rapero puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, cuyo nom de guerre es Daddy Yankee (no sé cuánto les costaron los derechos). Cuando Salas apareció en la pantalla con el pelo largo y la barba pelirroja, Nadezhda emitió un chillido que al principio me asustó, pero que después interpreté como una carcajada contenida en la oscuridad.
Читать дальше