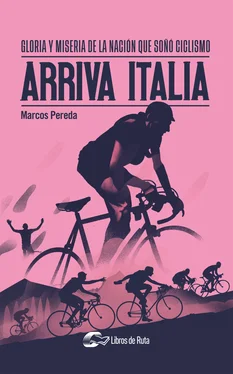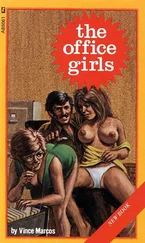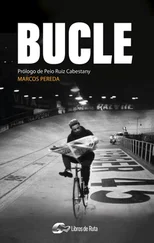Enviaste armas al Vaticano, dice Carità. Él no puede saberlo, seguramente jamás lo sabrá, pero en aquel momento Gino Bartali suspira. Así que es eso. Nada de Asís, nada de los Goldenberg, nada de documentos escondidos en su bicicleta. Es solo eso. Siente renacer su esperanza. Quizá… quizá pueda salir de Villa Triste con vida.
Responde sereno que no. Que esa carta no agradece el envío de armas o de municiones, sino de azúcar, café y harina. Ayuda humanitaria, en suma, justo cuando la Humanidad se tambalea. Nunca envié armas, dice Bartali, ni siquiera sé disparar. Cuando estuve en el ejército mi pistola estaba siempre descargada. Y como el hombre es un ser maravilloso, como es tan complejo, tan libre, tan impredecible, el asustado Bartali sonríe, sonríe al recordar a su supervisor militar en Trasimeno durante el servicio, un miembro del Fascio llamado Olesindo Salmi, que siempre le reprobaba su torpeza para esos quehaceres. Bartali sonríe al pensar en Salmi, y Carità lee en esa sonrisa una burla.
No es verdad, estás mintiendo, dice el Mayor. Quizá un tiempo tranquilo te haga poner en orden tus recuerdos, mueca de crueldad en su enorme boca. A un gesto suyo aparecen dos miembros de su banda. Arrastran a Bartali hasta una celda en el sótano, lo arrojan allí.
Gino no duerme. De vez en cuando unos gritos desgarradores cruzan los muros y vienen a turbar el poco descanso que se puede encontrar en aquel sitio. Recuerda las leyendas (¿pero son solo leyendas?) que se dicen en Florencia sobre Villa Triste, las que hablan de torturas, de cigarrillos apagados en los ojos de prisioneros, orejas clavadas a tablas con puntas llenas de óxido, bocas abiertas sobre las que se vierte aceite hirviendo. Y aquella noche, como la siguiente y la siguiente, Gino Bartali cierra los párpados e intenta ponerle rostro y vida a cada uno de los aullidos que rasgan su alma. Se quedarán a vivir allí hasta el final de sus días.
Al tercer día un cansado y hambriento Gino es llevado de nuevo a la gran sala con mesa de madera. Allí está Mario Carità, vuelve a preguntar por las armas del Vaticano. El toscano lo niega, tan solo envió harina, café, azúcar. Fueron unos granjeros amigos suyos quienes lo pidieron y él no se pudo negar. Carità ríe en su cara. ¿Pretendes hacerme creer que por enviar un poco de harina te han enviado una carta desde la mismísima habitación del Papa? Entonces Gino explota. Está exhausto, sus nervios rotos después de tres madrugadas escuchando todo tipo de pesadillas, imaginando tormentos, pensando que él será el siguiente. No tiene nada que perder porque siente que todo lo ha perdido. Y se permite un último ramalazo de dignidad. Puedes probarlo tú mismo, Mayor, espeta. Te enseñaré cómo. Dame unos cuantos kilos de azúcar y de harina, haré un paquete y lo enviaré al Vaticano con tu nombre. Ya verás como el Santo Padre te enviará también una carta de agradecimiento. Carità enmudece, su rostro se vacía por completo de sangre. Ese insolente, ese absurdo bastardo insolente. El gesto crispado, la mano temblorosa. Ya está, es el fin, piensa Gino. Y entonces, como sucede casi siempre en la vida de Bartali, una historia se convierte en novela.
Uno de los lugartenientes de Carità, uno de sus hombres más cercanos, surge de entre las sombras. Ha estado observando la escena, procurando que el ciclista no lo viese. Y habla. Si Bartali dice café, azúcar y harina es café, azúcar y harina. Bartali no miente.
Gino alza el rostro y cree reconocer al nuevo interlocutor. Pelo negro, rapado al estilo militar. Es Olesindo Salmi, antiguo instructor en el ejército, el mismo que se desesperaba por su torpeza con las armas, quien permitió al campeón usar bici en lugar de moto para llevar mensajes. Si Bartali lo dice, es así, repite. Carità lo mira. Respeta a ese hombre, un camisa negra de vieja filiación, tipo totalmente libre de sospecha. Alguien con el que ni siquiera él desea tener cuentas por saldar. Aprieta los dientes. Su rehén es famoso, tiene apoyos incluso dentro de su Banda y, además, los Aliados cada vez están más cerca. Quizá lo mejor sea, por esta vez, dejarlo. Pero solo por esta vez.
Cuando Bartali está a punto de abandonar la famosa Villa Triste, esa donde ha pasado tres de los peores días de su vida, Carità se acerca y lo mira fijamente. Volveremos a vernos, dicen que dijo. Espero no volverte a ver jamás, cuentan que respondió, flemático, el ciclista, mientras se daba la vuelta y abandonaba aquel infierno. Algo se le había muerto a Bartali en ese sitio, una pizca de humanidad, quizá, un poco de sentido común. Nunca fue hombre demasiado educado, pero tras la Segunda Guerra Mundial tornó especialmente taciturno, y jamás volvió a pensarse dos veces si debía decir o no lo que sintiera.
Sencillamente lo hacía.
Cuando Bartali vuelve a Florencia le espera su esposa Adriana, que está embarazada. Aquellos últimos meses de guerra son especialmente dramáticos en la ciudad del Arno, con los alemanes quemando en su huida todo lo que pudiera ser de utilidad a los aliados (el único puente de la ciudad que se salvó fue el Ponte Vecchio, supuestamente a instancias del propio Hitler, que ordenó que todos los accesos a la villa fueran destruidos salvo el más hermoso de ellos) y enormes bolsas de población viviendo por las calles, en los jardines de los palacios renacentistas.
Una noche, en mitad de la devastación de una ciudad que fue la de Dante y ahora es solamente ruinas, pasado y dolor, Adriana se pone de parto. Ambos se asustan, el niño llega demasiado pronto, y las condiciones no son las ideales. Gino coge su bicicleta y pedalea, pedalea más fuerte que nunca, mucho más que en el Izoard, más rápido aún que en el Tourmalet, para encontrar un médico. Tarde. Al volver a casa y acercarse a la cama donde reposa su mujer contempla una escena que se clavará en el alma para siempre. Adriana está ensangrentada y apenas respira. Junto a ella, un pequeño bulto de carne. El bebé, su niño, ese que iba a llamarse Giorgio, como aquel hermano que se perdió. Ese. Allí. Inerte.
Gino vela toda la noche a Adriana, guardados los sentimientos en el bolsillo de guardar recuerdos. Teme perder, ahora, a la compañera de su vida, la mujer con la que tanto ha compartido. Es una madrugada larguísima, con ruido de detonaciones al fondo y palabras delirantes de Adriana arañando sus oídos, preguntando por su pequeño, dónde está mi pequeño, por qué no me dejan ver a mi niño. Gino cierra los ojos. Quizás reza.
Al día siguiente su esposa está mejor, parece que conseguirá salir adelante. Bartali abandona su habitación dejando allí al médico, y coge la bicicleta para ir a casa de un amigo suyo que es carpintero. Le dice que le fabrique un pequeño ataúd, con la mejor de las maderas. Le dice que no se lo diga a nadie. De vuelta a casa se acerca al lecho de su esposa, la besa con ternura, susurra un todo irá bien. Luego introduce el cuerpo de su hijo, de aquel hijo a quien nunca enseñará a andar en bici, en el pequeño ataúd, lo pone bajo el brazo, y vuelve a coger su máquina. Atraviesa de esta forma una Florencia en llamas, el Campo de Marte con miles de ciudadanos acampados allí, carreteras plagadas de agujeros por el efecto de los obuses, muros semiderruidos. Miseria, dolor. Pedalea, pedalea con todas sus fuerzas, el rostro arrasado en lágrimas, hasta el cementerio de Ponte a Ema, con sus lápidas blancas, con su aire romántico. Allí deja la bici en el suelo, y lleva el pequeño ataúd (pero, ¿cómo puede ser tan pequeño? ¿cómo algo tan diminuto puede contener una vida?) hasta la cripta familiar. Lo deposita justo al lado de donde descansaba su hermano Giulio, el que fue ciclista.
Cuando vuelva a casa abrazará a su mujer y ambos se dejarán llevar por el llanto. Durante muchos años jamás, jamás, hablarán de lo ocurrido.
Читать дальше