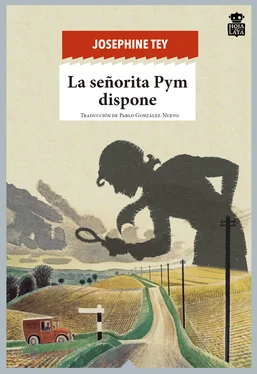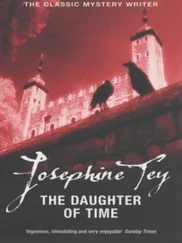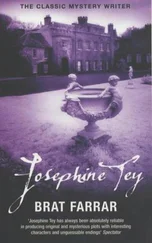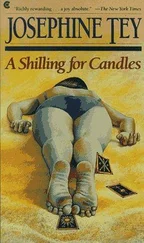El primero lo leyó por curiosidad, pues le parecía un tema interesante. Los demás, para comprobar si el resto eran igual de estúpidos. Después de leer unos treinta y siete libros ya había llegado a desarrollar sus propias ideas sobre el tema, por supuesto muy diferentes a las expuestas en esos treinta y siete volúmenes. De hecho todos aquellos ensayos le habían parecido completamente absurdos y la habían enfurecido de tal modo que había comenzado a tomar notas donde refutaba sobre la marcha todas aquellas teorías. Ya que es prácticamente imposible hablar sobre psicología sin utilizar la jerga especializada —y careciendo además de terminología inglesa para ello— sus argumentos alcanzaban altas cotas de sutileza. No tanto, en todo caso, como para llamar la atención de ningún editor, de no haberse dado la circunstancia de que la señorita Pym hubiese escrito un día la siguiente nota en el dorso de un folio de uno de sus textos desechados (nunca había sido muy buena en mecanografía):
Estimado señor Stallard:
Le agradecería que dejara usted de escuchar la radio después de las once de la noche. Me resulta muy molesto.
Le saluda atentamente,
Lucy Pym
El señor Stallard, al que no conocía más que por su nombre —escrito en una cuartilla pegada a la puerta de su apartamento, en el piso inferior—, se personó ante su puerta esa misma noche. En su mano sostenía la carta abierta y no tenía un aire muy alegre, o eso le pareció a la señorita Pym, que tragó saliva varias veces antes de poder articular palabra. Pero el señor Stallard no estaba en absoluto enfadado. Al parecer, trabajaba como lector para varias editoriales y se mostró sumamente interesado en el texto que le había mandado, seguramente por error, en el dorso de la carta.
En otra época, cualquier editor habría mirado hacia otro lado ante la mera propuesta de publicar un libro sobre psicología. Sin embargo, el año anterior el público británico había hecho tambalearse al mundo editorial al hacer evidente su cansancio ante tanta obra de ficción y mostrando un repentino interés por temas más sesudos como la distancia entre la Tierra y Sirio o el significado intrínseco de las danzas primitivas de Bechuanalandia. 2Los editores se vieron de pronto obligados a tratar de satisfacer esta extraña sed de conocimiento por parte de los lectores y como resultado recibieron a la señorita Pym con los brazos abiertos. Es decir, fue invitada a un almuerzo con el editor jefe de un importante sello que culminó con la firma de su contrato. Eso había sido ya un golpe de suerte, pero la providencia también dispuso que no solo el público británico se hubiera hartado de tanta novela sino que también los intelectuales comenzaran a estar hartos de Freud y de toda su troupe. Anhelaban algo nuevo y resultó que ese algo fue Lucy. De manera que la señorita Pym se despertó una mañana siendo famosa y también convertida en la autora de un superventas. Tal fue su conmoción que ese día salió de su apartamento, se tomó tres tazas de café solo y se pasó el resto de la mañana sentada en un banco de Regent’s Park con la mirada perdida en el horizonte.
Durante meses su libro fue un best seller y llegó a acostumbrarse a dar conferencias sobre su tema ante los miembros de la sociedad más erudita, hasta que recibió la carta de Henrietta. En ella le recordaba los días de colegio que habían pasado juntas y la invitaba a pasar unos días en su escuela y a dar una charla a sus alumnas. Lucy ya estaba algo cansada de tanta conferencia, y la imagen de Henrietta se había diluido en su mente con el paso de los años. Estaba a punto de rechazar la invitación cuando recordó el día en que sus compañeras de tercer curso habían descubierto que su verdadero nombre era Laetitia, un oprobio que Lucy había mantenido en secreto durante toda su vida. Sus amigas se habían empleado a fondo divirtiéndose a su costa y ella había llegado a preguntarse si a su madre le habría importado mucho que se suicidara entonces, pensando que, a fin de cuentas, ella misma se lo había buscado al bautizar a su hija con un nombre tan pretencioso. Y entonces Henrietta había hecho su aparición abriéndose camino, literal y metafóricamente, entre aquella manada de salvajes humoristas. Sus comentarios fueron tan mordaces que cortaron de raíz cualquier amago de burla posterior, de manera que la palabra Laetitia no volvió a pronunciarse y Lucy pudo regresar a casa y disfrutar de un buen trozo de pastel en lugar de arrojarse al río. Lucy, sentada en su civilizado y exquisito apartamento, sintió nuevamente cómo la antigua gratitud por Henrietta batía sobre ella en cálidas oleadas. Se puso a escribir y le comunicó que estaría encantada de pasar una noche con Henrietta (su innata cautela no había sido del todo abolida por aquel renovado sentimiento de gratitud) y que sería un placer hablarles de psicología a sus alumnas.
Y de veras había sido un gran placer, pensó mientras estiraba las sábanas para esconderse de la luz del día que entraba por la ventana. Sin duda, aquellas chicas conformaban la mejor audiencia de cuantas había tenido. Las filas de radiantes cabezas hacían que el austero salón pareciera un jardín recién florecido. Y, por si fuera poco, al finalizar le habían brindado un caluroso aplauso. Tras meses de corteses palmoteos por parte de la sociedad cultivada, resultaba agradable escuchar aquella sonora percusión. Sus preguntas también habían sido inteligentes. Aunque la psicología formaba parte del programa académico, como había podido comprobar en la sala común de las estudiantes, no había previsto tal curiosidad intelectual por parte de un grupo de jovencitas que supuestamente se pasaban los días trabajando su musculatura. Por supuesto, solo unas pocas le habían hecho preguntas, de modo que aún cabía la posibilidad de que las demás fueran bobas.
¡Qué maravilla! Esa misma noche volvería a dormir en su encantadora cama y todo esto parecería un sueño. Henrietta había insistido en que se quedase algunos días más y, durante un instante, Lucy incluso había valorado esa posibilidad. Pero la cena había sido como una bofetada. Alubias y arroz con leche no le parecía un menú muy inspirado para una noche de verano. Muy sustancioso y nutritivo y todo eso, no lo ponía en duda, pero no era el tipo de comida que deseaba repetir. Los miembros del claustro, le había dicho Henrietta, siempre comen lo mismo que las estudiantes. Y Lucy deseó que aquel comentario no fuera fruto de su modo de mirar la comida. Había intentado parecer entusiasmada ante la aparición de las alubias, aunque quizá después de todo no lo había conseguido.
—¡Tommy! ¡Tooo-mmy! Tommy, cariño, despierta. ¡Estoy desesperada!
La señorita Pym se vio definitivamente arrastrada a la vigilia. Aquellos gritos agobiados parecían resonar en su misma habitación. Después se dio cuenta de que la segunda ventana de su cuarto daba directamente al patio, de que el patio era pequeño y de que las conversaciones de ventana a ventana eran el método generalizado de comunicación. Permaneció tumbada, tratando de que el ritmo de su corazón volviera a la normalidad, atisbando por encima de los pliegues de las sábanas, más allá del bulto que formaban sus pies, hacia la ventana, que enmarcaba parte del edificio de enfrente. Su cama estaba colocada en una esquina de la habitación, con una ventana a su derecha, en la pared posterior, y otra que miraba al patio a su izquierda, a los pies de la cama. Y lo único que podía ver desde su posición, apoyada en la almohada y con la luz aún escasa que se colaba en el cuarto, era un ventanal medio abierto al otro lado del patio.
—¡Tommy! ¡Tooo-mmy!
Una cabeza de cabellos oscuros apareció en ese preciso instante en la ventana que la señorita Pym podía ver.
Читать дальше