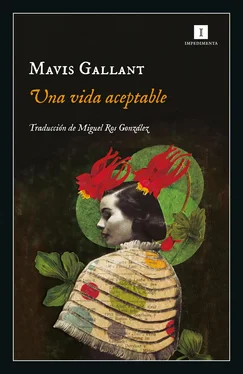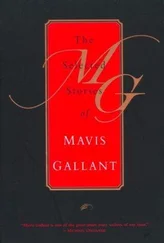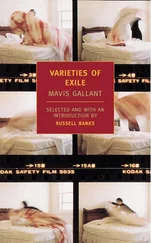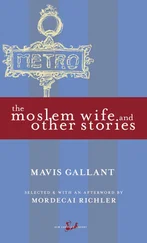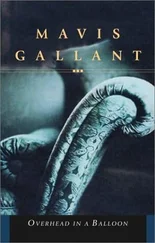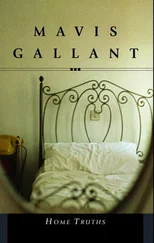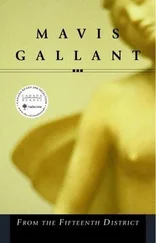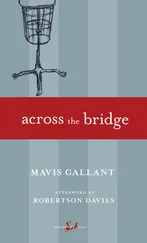«Tendría que dejar de molestar a mi madre —se dijo Shirley después de dejar a la señora Castle, con sus principios y su independencia, en la parada de autobús—. Nunca querrá entender mi letra. ¿Por qué insistir?»
Ya no tenía nada por delante, excepto una larga caminata hasta casa. Pensó en coger un taxi para ir a la casa de la madre de Philippe y pedirle al conductor que esperara mientras ella subía a la carrera varios pisos, tocaba al timbre, se sometía a una inspección a través de la mirilla y, con la respiración entrecortada, pedía el dinero del trayecto. La imagen era tan sumamente aterradora que dio gracias por estar en esa situación, sin un céntimo, cruzando la calle para adentrarse entre las luces y las sombras de los Jardines de Luxemburgo. Al menos, la carta de ese día le había dejado claro que podía usar la máquina de escribir: hasta entonces, la señora Norrington tenía la costumbre de rasgar, sin leerlo siquiera, cualquier mensaje que no estuviera escrito a mano. Lo más probable era que algún vagabundo ingenioso, o algún vecino taimado, la hubiese convencido de que el progreso de la humanidad se veía lastrado por quienes aún escribían con bolígrafo. Entonces esa persona habría sacado una Remington averiada y se la habría vendido a un precio exorbitante. Por lo general, los cambios de opinión de su madre se debían a encuentros por el estilo.
«Aquí está la fuente junto a la que Geneviève aprendió Ganso Gansito de memoria; donde Geneviève arrastraba una silla verde para sentarse, confiada, al lado de la señorita Thule; donde las rodillas desnudas de Geneviève rozaban la falda estilo racionamiento de posguerra de la señorita Thule.» Shirley escogió una silla en ese lugar consagrado y abrió su guía, la auténtica Palabra llegada de su hogar, El pío nuestro de cada día. «¿Podría morir tu padre? —leyó—. Por supuesto: muchos niños no tienen padre. Me han hablado de un niño cuyo padre se cayó de una escalera alta y se mató. El padre de otro niño murió por la coz de un caballo. Otro padre estaba excavando un pozo muy hondo y dejó de respirar. Los padres de algunos niños enferman y se mueren.» A Shirley le agradaba leer por fin algo que parecía irrefutable. A sus pies, dos niños que no parecían conocerse estaban acuclillados, espalda contra espalda, dibujando en la arena. Una mujer pálida, una de las madres del parque, preguntó con una risilla maliciosa que recordaba a un relincho: «¿Son suyos los dos?». Entonces Shirley cayó en la cuenta de que uno de los niños era de piel oscura, quizá magrebí. Cerró el libro, dejando un dedo entre las páginas.
«¿Que dónde he estado desde anoche? —volvió a empezar, tratando de dar con alguna historia que Philippe pudiera creerse—. Esta mañana he vuelto de casa de Renata en metro (verdad) y he parado en Rue du Bac a comprar comida para nuestro almuerzo (verosímil). He estado comprando. Eso es lo que he hecho las últimas dieciséis horas. He comprado olivas, anchoas, salchichón de ajo y dos tipos de queso…» Pero era imposible, porque no llevaba dinero encima, ni un céntimo, y no necesitaban anchoas, porque cada dos domingos comían en casa de la madre de Philippe. Aquel era un domingo de gala, con una tarta Saint-Honoré de treinta y cinco centímetros de alto, tachonada de violetas azucaradas y rellena de ligerísima nata hasta que la tarta pareciese flotar, solo porque Colette había vuelto sana y salva de su viaje a Nueva York. Colette, una estilista con una clientela casi exclusivamente extranjera, había viajado con todos los gastos pagados porque una clienta se había empeñado en que le enseñara a su peluquera cómo conseguía un tono concreto de castaño rojizo —o eso le dijo Colette a su madre—. Shirley se imaginó a los tres Perrigny alrededor de la tarta Saint-Honoré. Cada vez que veía a Philippe con su familia, aunque fuera en la imaginación, se decía que su misión era salvarlo, y que ese era el objetivo de su matrimonio. «Me daba miedo acabar pareciéndome a mamá», le había dicho su marido una vez; una frase alarmante, habida cuenta de que, para él, su madre no tenía ningún rasgo odioso. Poco después de la boda, Philippe le leyó a Shirley la mano y el futuro, lo que quizá significaba que había sido incapaz de imaginárselo. Ella estaba tumbada en una cama alta de hospital, en Berlín, mirando el cielo coriáceo por la ventana a la que él daba la espalda. Le dijo que su línea de la cabeza era tenue y que la línea del destino estaba partida en dos: seguía un curso irregular poco después del corte. «Una vida agitada, una vida americana», le dijo. Ella pensó que su marido estaba intentando que aquel dolor pareciese inevitable, porque se sentía culpable. La había arrastrado por media Europa en un dos caballos. «Cree que es responsable del aborto», se dijo Shirley. Pero había sido un accidente, culpa de los dos. No se había casado con ella porque estuviera embarazada, ¿verdad?
—Quizá tuviste una crisis religiosa en algún momento, y eso explique el corte —le dijo, no para burlarse, sino intentando encontrar en su mano un tema que su mujer evitaba. Lo único que Shirley sabía del universo era que la humanidad está abandonada a su suerte. Ella negó con la cabeza—. O puede que signifique que vas a hacer alguna tontería. —Y Philippe volvió a presionar con los dedos hasta que la palma arqueada de su mujer pareció una hoja.
—A lo mejor ya he hecho la tontería.
—Se te olvidará —respondió él con voz suave, creyendo que se refería a aquel día—. Veo que vas a tener siete hijos.
—Muy bien. Yo también.
¿Por qué no hablaba en plural? Shirley podía recordar a su difunto padre sin que se le saltaran las lágrimas; nunca hablaba de su joven marido fallecido; y tampoco estaba llorando en ese momento, así que Philippe pensó que sabía sacudirse la tristeza con facilidad y que el dolor era una disposición transitoria de sus sentimientos. Creía que era una característica norteamericana que permitía llevar una existencia cómoda, sin recuerdos ni remordimientos.
Pero Shirley no era tan descuidada como él parecía desear: al menos sabía lo que la asustaba. El accidente de su mujer lo había conmocionado. Philippe se sentía culpable, pero malinterpretaba el significado de ese sentimiento. Shirley consideraba a su marido invulnerable y, por el mero hecho de ser riguroso, superior a ella. Ninguno de los desdichados amigos a los que Shirley había ofrecido con mucho gusto su cariño sabía lo impuros que le parecían en el fondo. Ahora se daba cuenta de que Philippe aún estaba aprendiendo: a los veintinueve años, había descubierto que hasta los mejores días esconden sorpresas envenenadas. La compasión generosa de Shirley, su inmediata buena fe y su raudo arrepentimiento no iban a servirle de nada a él. Obsesionado con el significado oculto de las ideas, aún creía que la gente era lo que parecía ser; o peor, que la gente era como tenía que ser. La discreción le parecía algo fundamental y las inclinaciones del corazón, fáciles de identificar. Shirley había esperado que le construyese una casa, intelectual y sentimental, y la invitara a pasar. Pero al final resultó ser ella quien lo invitó. La escasez de casas en París, que ya afectaba a dos dóciles generaciones, imponía ciertas normas: uno de los cónyuges tenía que aportar un techo. Dos personas sin casa jamás se casarían, simple y llanamente. Philippe dejó a su hermana y a su madre por un apartamento donde había espacio de sobra, pero solo sitio para Shirley. Hizo hueco a la ropa de su marido colocando la suya sobre las sillas, y habría podido quedarse allí para siempre si Philippe no la hubiese vuelto a guardar.
El día avanzaba: arrastró unos centímetros su silla de hierro para sacarla de la sombra que ofrecía el parque. Se acordó de que en los parques de París había que pagar para sentarse, y se preguntó qué diría cuando apareciese la mujer andrajosa con sus tickets de papel. Leyó: «En el cielo no hay noche, porque los ángeles nunca se cansan de cantar y nunca tienen ganas de dormir. Nunca enferman y nunca morirán». Cada vez que la historia que estaba inventándose para Philippe rozaba la verdad, se volvía inverosímil. ¿Quién iba a creerse que la amiga más vieja de su madre, la señora Cat Castle, se había negado a prestarle a Shirley el dinero para un mísero billete de autobús? Quizá Philippe llevaba razón y lo mejor era imaginarse a los demás como tendrían que ser. Entonces Shirley sería descrita por todos los Perrigny que la sobreviviesen como ingenua, puritana y alcohólica, porque así veían ellos a los norteamericanos. Al menos era explícito; ella, en cambio, no tenía una imagen fija de nadie. Esa misma mañana, mientras volvía arrastrando los pies después de la larga noche en casa de Renata, había visto su reflejo en el escaparate de una charcutería. Se esperaba ver la cara de alguien vulnerable, de quien era fácil aprovecharse (¡qué fiables resultaban ser los espejos de Geneviève!), pero el reflejo decía: «Así eres tú» y le devolvía su imagen, implacable. También estaba ridícula. El cinturón de la gabardina le arrastraba. Esa mañana radiante de junio iba vestida para la lluvia y para la noche. Como ese recuerdo no le decía nada, lo recompuso, y se vio caminando por la Rue du Bac vestida con la ropa idónea, intimidatoria, como su cuñada Colette. Se alejó un poco para ver la calle con algo de distancia. Por la otra acera, siguiendo a Shirley con cierta torpeza, había un perseguidor melancólico, un personaje propio de Turguénev, con los cordones desatados. Bien administrado, el episodio podía ocupar hasta doce minutos de cualquier aburrida película europea. En una película estadounidense, uno de los dos tendría que estar gritando. Soltó una carcajada, y uno de los niños acuclillados a sus pies creyó que se burlaba de él. Intentó ocultar lo que quiera que estuviese dibujando en la arena, pero tenía las manos demasiado pequeñas. Había dibujado un león o una esfinge de pies enormes; su criatura llevaba botas.
Читать дальше