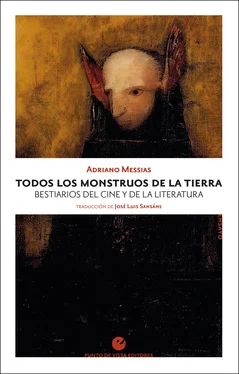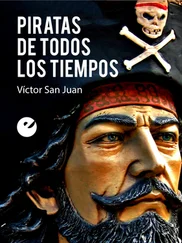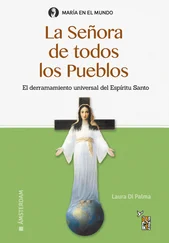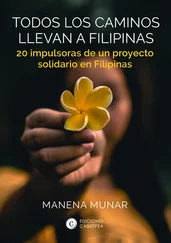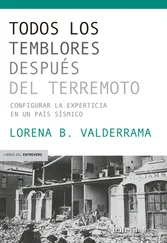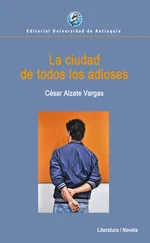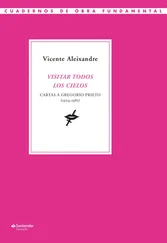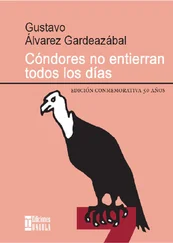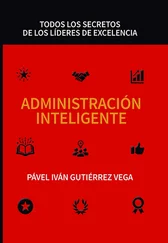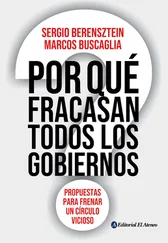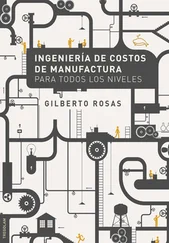PARTE I
UNA ARQUEOLOGÍA DE LOS MONSTRUOS
La proximidad con lo real es lo que engendra el miedo.
JEAN-LOUIS LEUTRAT, Vida de fantasmas. Lo fantástico en el cine
Conceptualización
Fantástico: un concepto plural
En este subcapítulo trato el concepto de lo fantástico y presento definiciones encontradas en diversos trabajos teóricos, con el objetivo de confrontar sus ideas. Empiezo con un investigador clásico del tema, Louis Vax (1960), quien, al comienzo de su libro Arte y literatura fantásticas, ya advierte sobre el riesgo de intentar definir el concepto de fantástico. En el transcurso de su obra, no obstante, nos presenta algunos puntos que pueden considerarse significativos para reflexionar. Escribe que «lo fantástico se nutre de los conflictos entre lo real y lo posible» y que la «narración constituye seguramente el género literario más adecuado, ya sea en forma de cuento, obra teatral o cinematográfica. […] en sentido estricto, lo fantástico exige la irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo sujeto a la razón». Para él, el más allá de lo fantástico es, en verdad, un más allá bien cercano, puesto que el monstruo y la víctima encarnan dos partes de nosotros mismos: nuestros deseos inconfesables y el miedo que nos inspiran cuando somos conscientes de ellos. Vax también afirma que el hombre tiene, ante todo, miedo de sí mismo y de sus deseos, y teme la violencia del monstruo, que es él. Al fin y al cabo, «lo fantástico no quiere solo lo imposible, por ser aterrador, lo quiere porque es imposible».
Recuerdo aquí algunas propuestas más de Vax acerca del tema fantástico: «El monstruo atraviesa las paredes y nos espera donde quiera que estemos. Nada más natural, ya que el monstruo somos nosotros mismos. Él ya penetró en nuestro corazón en el momento que creemos que está fuera de nuestra casa». Y también: «Lo fantástico es lo equívoco, la presencia sorda del hombre en la bestia o de la bestia en el hombre». El investigador afirma que esa relación está presente en el hombre lobo, por ejemplo, y que el reino de lo equívoco está poblado por una multitud de híbridos. Hombres-cestos u hombres-cavernas, en el Bosco; retratos que cobran vida, en Edgar Allan Poe12; estatuas maléficas, en Prosper Mérimée, son algunos ejemplos que brinda.
Al discutir específicamente el arte fantástico, Vax busca una definición de fantástico del siglo XIX, cuando el término se aplicaba a «ciertas obras fantasistas, extravagantes, de efectos de luz bizarros, imprevistos, llegando a escenas extrañas en las que fantasmas y apariciones cobraban una presencia importante»13. El investigador también insiste en la idea de que lo fantástico es alusivo y, por ello, nos remite a otra cosa diferente a él, por lo que tiene, de esta manera, una gran fuerza metafórica. En un breve comentario, afirma que el cine fantástico es como una máquina de provocar miedo, pero también un ejercicio de virtuosidad, y menciona personajes fantásticos que adquirieron una gran fama, como Frankenstein, recreado en diversas obras.
En un enfoque complementario, también se puede proponer que lo fantástico no es aquello que se escapa de lo corriente y de lo cotidiano. Es un error etimológico derivarlo de la imaginación —de donde parecen también provenir el «fantasma», la «fantasía» y el «fantoche», según Lenne (1974)—. Para ese autor, lo fantástico es, en efecto, la confusión de la imaginación con la realidad: zona de encuentro y reencuentro y lugar poético entre lo imaginario y lo real, en el que se sustenta un carácter híbrido e inclasificable.
Observé repetidas veces la dificultad de llegar a categorizaciones definidas y definitivas, y sobre eso hablaré al adentrarme en el cine fantástico y sus problemas clasificatorios. De hecho, lo fantástico es una especie de «poética de la incertidumbre»: tiene una inestabilidad inherente que genera dudas, ofreciendo un sentido único, conforme explica Magalhães (2003).
A menudo, los límites entre lo fantástico y el llamado realismo son bastante porosos. El cine moderno nació del escándalo, según afirma Henry14. Y nació también del extrañamiento, de lo heterogéneo, del hiato, de la escisión. Como ejemplo de lo que hablo, destaco la película Los pájaros (The birds, Alfred Hitchcock, 1963)15: la señora Bundy, la ornitóloga que afirmó que las aves no serían capaces de atacar a las personas, escenas más tarde, será encontrada prostrada y enmudecida, vencida por el «escándalo» de lo que sucedía en la localidad de Bodega Bay. Sin embargo, ese escándalo no era más que la superficie de algo aún más profundo y avasallador: la llegada de la sofisticada Melanie Daniels a un paraje puritano de Estados Unidos, buscando al hombre que deseaba, pese a que solo lo había visto una vez en la vida. La incomodidad social provocada por el personaje se plasma en el castigo de la tortura de verse encerrada en un granero lleno de aves agresivas. De igual forma, Ingrid Bergman, años antes, había formado un alboroto al juntarse con Roberto Rossellini16: en Stromboli (Stromboli, terra di Dio, 1950), ya era excesivamente escandaloso ver a una nórdica en una comunidad de pescadores italianos. «Ya que, para ellos, ella no era más que un monstruo»17.
Lo fantástico en la literatura
Diversos escritores de ficción también reflexionaron sobre el cine, como Jorge Luis Borges, cuya obra se apropió de una filmografía. Como afirma Cozarinsky: «En 1935, en el prólogo a la Historia universal de la infamia, Borges reconocía que sus primeros ejercicios de ficción derivaban del cine de Von Sternberg»18. Con ello, el investigador demostraba las incursiones laberínticas que el escritor argentino haría por las producciones fílmicas, que se dieron con énfasis en la revista Sur, entre 1931 y 1944. Borges reconocía, ya a finales de los años veinte, el poder comunicativo del cine para romper fronteras y enriquecer la vida humana. Por otra parte, desconfiaba de la novela, cuya «prolijidad» podría caber perfectamente en una breve exposición oral. Muchas veces asumía en sus textos un afán de organización y montaje cinematográficos —continuidad y discontinuidad— puesto que, para él, algunos procedimientos narrativos eran comunes al cine y a la literatura, mientras que esta última parecía valerse bien de la sintaxis discursiva menos verbal de las imágenes en movimiento. Tal fue el diálogo del escritor argentino con el cine que, en «El sur», considerado por él mismo como su mejor cuento, la trama —a pesar de la apariencia realista y de verosimilitud estética— se impregna de lo fantástico hasta desaguar en un desenlace abierto, en el que el escritor le presenta al lector una no-conclusión, que se traduce formalmente en una especie de congelamiento cinematográfico. Eso va acorde con las ideas de Stam, quien discurre ampliamente acerca de las interfaces entre literatura y cine y sobre la adaptación de géneros, como es el caso de lo fantástico: «tanto las novelas como las películas vienen canibalizado constantemente géneros y medios antecedentes»19. Y esa canibalización se ha trasladado al propio paroxismo del cine.
Para Borges, en su texto «La postulación de la realidad»20, la literatura siempre es visitada por la imprecisión, con independencia de si se busca o no el realismo por medio de ella. Él entendía lo impreciso como una propensión del hombre escritor, ya que todo relato comporta preferencias, por una parte, y omisiones, por otra. Y tomó como ejemplo tanto el movimiento del hombre romántico en busca de la expresión, como el del clásico, que pretendía describir y retratar la naturaleza. En ambos, Borges percibía el fracaso. El segundo, en su intento de registrar y representar, creía relatar la realidad cuando, en verdad, estaba sumergido únicamente en conceptos. La hipótesis del escritor argentino era la de que toda atención a algún objeto o tema implicaba una selección, una elección. «Vemos y oímos a través de recuerdos, de temores, de previsiones». Así pues, la literatura, para él, no podía huir de lo inverosímil. Recuerdo que, con su característica ironía, creó un título para el pequeño ensayo, buscando ya decir que la literatura produce una simulación de la realidad. Le correspondió a Borges proponer que todo realismo era, en efecto, irrealista. Eso deconstruía el supuesto glorioso pasado clásico, que insistía en la regla de la verosimilitud en la literatura, de forma específica, y en las artes, de manera general.
Читать дальше