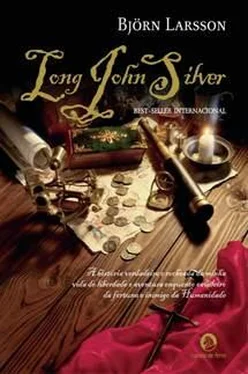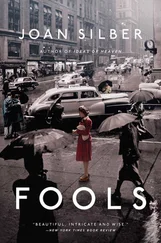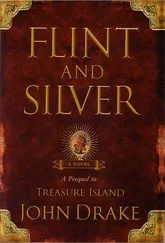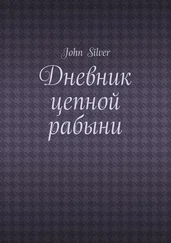Iba a salir a ver el mundo, pensaba, sería libre como un pájaro, sería mi propio señor, dueño de mí mismo, no tendría que obedecer a nadie más. Estaba más contento que unas castañuelas y la vida me sonreía, como se dice sin pensar. Pero no había olvidado las enseñanzas del capitán Barlow, y de camino hacia The Anchor compré dos pares de guantes de piel.
¿Y después? Lo mismo de siempre. Era nuevo para mí, pero eso no me ayudó.
Subí por la escalera de The Anchor, saludé de parte de Ned y me dieron un vaso de ron que me bebí de un trago para aparentar, como se suele hacer cuando uno es joven y descarado. Cuando se acabó el contenido del vaso me sirvieron más «a cuenta de la casa», como dijo el tabernero. Él había sido marinero en otros tiempos, y yo no me atreví a no beber lo mismo. El ron anegaba mi cerebro y me emborrachaba, como estaba previsto, provocándome el desatino.
Cuando Ned atravesó el umbral lo saludé como si fuéramos viejos amigos y pusieron otra botella en la mesa.
Me desperté a la mañana siguiente a bordo de un barco tan incomparable como el Lady Mary sin saber cómo había ocurrido todo. Naturalmente, eso lo descubrí más tarde, siendo el hazmerreír de mis compañeros de fatigas; Ned a su vez había sido víctima de la tripulación, pero era el sinvergüenza más despreciable de Glasgow, al menos de los que proveían a los capitanes de barco con o sin su consentimiento. La fórmula variaba, pero el resultado siempre era el mismo; el capitán contrataba a los marineros y el muy sinvergüenza se quedaba con el sueldo de dos meses de los hombres. Si los marineros protestaban, el capitán respondía que ellos habían contratado los servicios de un agente para enrolarse. Y siempre había un contrato con la huella irrefutable o la firma estampada en plena borrachera o en el error, que regulaba la mediación del agente y los marineros, con la aprobación plena de ambas partes, tal como lo expresaba Ned. Pero lo único que probablemente sacaba en claro el marinero era que seguía vivo. Para eso sí tenía entendimiento.
Yo aún salí bien de todo aquel asunto. Bebí hasta acabar tirado debajo de la mesa, eso fue todo. En plena borrachera firmé un papel y se quedaron con el sueldo de tres meses. Naturalmente, también pagué el ron que había trasegado. Pero habría podido salir mucho peor. Había gente que llegaba al barco medio muerta y apaleada. Había otros que ya sabían, al subir a bordo endeudados hasta las orejas por obra y gracia del sinvergüenza de turno, que no recibirían ni un chelín cuando se licenciaran un año o dos más tarde. Y luego estaban los que firmaban un contrato para trabajar en las plantaciones, y que tardarían cinco años en ser libres de nuevo. En caso de que entonces aún pudieran mantenerse en pie.
¡Y pensar que en tierra firme hay otros que escriben página tras página preguntándose, completamente en serio, cómo es posible que la profesión de pirata tenga constantemente nuevos adeptos y aprendices! Saber escribir, lo digo francamente, no es un remedio contra la estupidez, porque a la hora de la verdad se puede demostrar que yo firmé el contrato que Ned me puso delante de las narices cuando el ron había surtido su efecto.
Me desperté cuando me echaron un cubo de agua de mar y el superior me dio una buena patada en el trasero. La cabeza me estallaba, tenía todo el cuerpo bañado en un sudor frío, me temblaban las manos y veía bailar chispas alrededor de los ojos en cuanto movía la cabeza. En pocas palabras, y no tiene nada de extraordinario, viví mi primera resaca, y si alguien me lo hubiera preguntado, en aquellos momentos habría preferido estar muerto, aunque por primera y última vez en mi vida, si mal no recuerdo.
Me sacaron a cubierta por una escala de cuerda, a través de una puerta en la popa del navío, aunque yo apenas sabía dónde estaba la parte de delante y la de atrás, y me encontré de pronto ante el dios del barco.
– Señor -dijo el primero de a bordo, respetuosamente-, éste es John Silver, el grumete, que subió a bordo con Ned ayer noche.
El capitán me miró de arriba abajo como si yo fuera un caballo en una subasta.
– Tengo aquí un contrato -dijo-, en el que se estipula que John Silver se obliga a navegar como marinero inexperto desde Glasgow a Chesapeake, ida y vuelta, por un sueldo de veintidós chelines al mes. Está firmado por usted mismo y en presencia de testigos. ¿Estamos de acuerdo?
Creo que asentí con la cabeza.
– Bien.
El capitán se levantó, rodeó la mesa lentamente y me miró como si quisiera infundirme el espanto más terrible.
– Tengo entendido, Silver, que es la primera vez que pisa un barco. Sólo voy a decirle una cosa: A bordo de un barco no hay nada que sea justo o injusto, como parece ser que se entiende en tierra. En un barco sólo hay dos cosas: el deber y el motín. Si usted desobedece las órdenes o deja trabajos por hacer, se considerará motín. Y el motín se castiga con la muerte. Haga el favor de grabárselo en la memoria.
– Sí, señor -susurré torpemente, sin saber lo que había dicho o hecho.
Así fue como inició John Silver su carrera de marinero. Me había hecho a la mar para tener libres las manos, además con guantes de piel, y me encontraba ligado de pies y manos. Me pusieron a trabajar de inmediato en un mundo que para mí era completamente incomprensible. Estaba paralizado y perplejo. Obedecía una orden tras otra en una corriente que no tenía fin. Nunca dije lo que pensaba, porque a pesar de todo había aprendido que la sinceridad no me conduciría a ninguna parte. Si abría la boca era para decir lo que querían oír los otros, nada más. Me convencí de que era la única forma de sobrevivir hasta que, llegado el momento, supiera más.
De todas maneras, lo peor de todo fue que al principio no entendía nada de lo que se decía a bordo. Claro que se hablaba inglés, pero muchas de aquellas palabras no me resultaban nuevas, y el resto era jerga marinera. Yo, que a pesar de todo creía que tenía el pico de oro y que podía darle la vuelta a las palabras hasta que significaran todo lo contrario, yo, que incluso sabía hablar latín, me encontré fuera de juego como un idiota, con los ojos brillantes, pero ridículo. Recuerdo que un día dijo Morris, uno de los estables a bordo, que Robert Mayor, el joven primero de a bordo que acababa de llegar, había subido a bordo por la cuerda del ancla. Y yo, idiota de mí, me acerqué a Morris para preguntarle cómo era posible que hubiera subido por allí si no era una rata.
Morris y toda la tripulación se echaron a reír hasta no poder más. Y el ánimo, que normalmente y en honor a la verdad escaseaba bastante a bordo, se desbordó gracias a mí, cuando oí decir en Chesapeake que el carpintero, Cuthbert, se había tragado el ancla.
– Desde luego, Cuthbert tiene una bocaza enorme -comenté-, pero no sabía que fuera tan grande como para tragarse el garfio del esquife.
Y en ésas estábamos. Pero poco a poco aprendí las palabras. Porque descubrí rápidamente que en el barco había un idioma claro y conciso, y que los lobos de mar de la Armada tenían otro, que eran canciones, mentiras y parloteo. Me aceptaron y después me apreciaron porque pasado sólo un año ya podía contar relatos como cualquier otro, incluso mejor. Como casi todo el mundo me aceptaba, nadie se cuestionaba si eran verdad o mentira. Una buena historia era lo principal, y por tanto no es de extrañar que me respetaran. Y quizá se debiera también a eso, quiero decir al respeto, por lo que soportaba cumplir las órdenes que se daban en cubierta. Nunca recurrí al ron para olvidar que era marinero y no un hombre, ni vivo ni muerto. Y durante mucho tiempo, hasta que tuve más experiencia, oía el eco de la amenaza del capitán Wilkinson en mi turbio interior: que la obediencia era una forma de salvar el pellejo, la única y la mejor.
Читать дальше