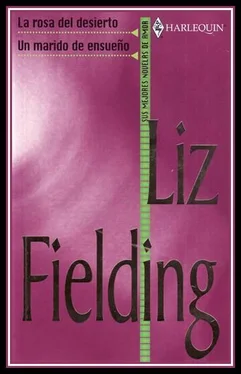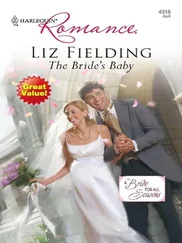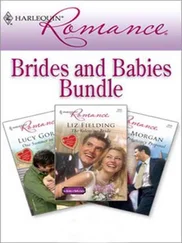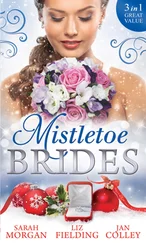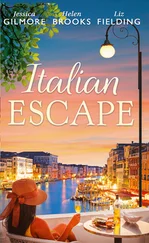Liz Fielding - Un Marido de Ensueño
Здесь есть возможность читать онлайн «Liz Fielding - Un Marido de Ensueño» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современные любовные романы, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un Marido de Ensueño
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un Marido de Ensueño: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un Marido de Ensueño»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Nash era estupendo con las niñas y, además, besaba maravillosamente. Pero hacía falta mucho más que unos labios sugerentes para que Stacey se casara de nuevo. En esa ocasión, quería un marido en quien pudiera confiar y Nash no era lo que parecía ser…
Un Marido de Ensueño — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un Marido de Ensueño», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
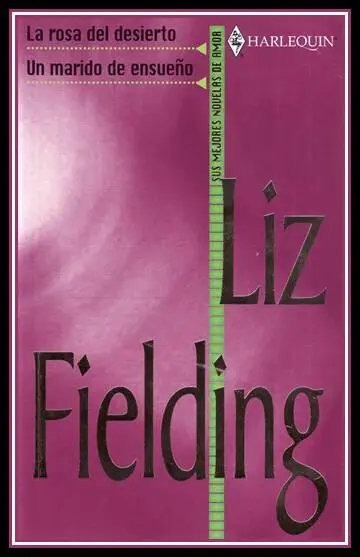
Liz Fielding
Un Marido de Ensueño
Un Marido de Ensueño
Título Original: Her ideal husband (2000)
Capítulo 1
Nash Gallagher sabía que estaba loco. Su intención no había sido quedarse. Solo había pasado por allí para ver por última vez el jardín, antes de que las máquinas lo destruyeran. Cumplía con la promesa hecha a un anciano.
Había sido un error.
Esperaba haber encontrado todo tal y como estaba en su memoria. Ordenado, perfecto, el único lugar en el que se había sentido seguro dentro de este confuso mundo.
Estúpido.
Los jardines no eran algo estático.
La cocina de piedra había sobrevivido a la ruina, pero no el jardín del que su abuelo había huido y que había estado cerrado durante dos años. El lugar se había vuelto salvaje…
Se pasó la mano por el rostro en un vano intento de borrar la imagen. Se había jurado a sí mismo que no se dejaría embaucar por el chantaje emocional de su abuelo, pero quizás el hombre lo conocía mejor de lo que se conocía a sí mismo.
Fue el melocotonero el que lo motivo todo.
Al recordar cómo, de niño, lo habían elevado en brazos hasta allí para que tomara la primera fruta madura. Recordaba su sabor y cómo el jugo le corría por la barbilla…
El recuerdo fue tan fuerte que Nash incluso se restregó la barbilla contra el hombro, como para limpiarse el zumo. Luego arrancó con rabia un manojo de mala hierba que estaba ahogando al árbol centenario.
Un acto estúpido pues, en pocas semanas, todo habría desaparecido.
Los viejos árboles estaban cargados de frutas jugosas gracias a la repentina ola de calor, negándose a darse por vencidos, a pesar de la falta de abono o de las malas hierbas que devoraban sus raíces. Igual que su abuelo se negaba a aceptar lo inevitable. No podía dejar aquellos frutos allí.
Quería que los hombres de las apisonadoras supieran que iban a destruir algo que a él le había importado mucho tiempo atrás. No tardaría tanto. Podía dedicarles un día o dos a aquellos melocotones.
Sin embargo, no se trataba solo de ellos. Estaban también los invernaderos con sus viejas estufas de carbón, lugares maravillosos para jugar cuando hacía frío fuera, sitios mágicos, cálidos, llenos de aromas a tierra.
Y, aún a pesar de los destrozos del abandono, seguían siéndolo. Una gata escuálida había dado a luz a un montón de gatitos detrás de la estufa. La gata llevaba cuidadosamente a una pequeña criatura en las fauces, mientras que los cachorros más audaces se aventuraban entre los trozos de cristal roto y basura que había en el suelo.
Quitó los trozos más grandes para que no se hicieran daño y agarró una vieja escoba. Barrió el resto de los fragmentos de cristal roto, mientras pensaba en lo rápida que era la naturaleza en reclamar lo suyo. De pronto, un balón que entró por el techo interrumpió sus pensamientos, mientras una infinidad de fragmentos de vidrio caían sobre él como una lluvia, obligando a los pequeños gatitos a volver a su guarida.
Durante unos segundos miró la pelota. Era grande, brillante, roja, una intrusa. Se enfureció. La gente era tan descuidada. ¿Es que nadie sabía cuánto tiempo llevaba todo aquello allí? ¿Es que a nadie le importaban las generaciones de hombres que habían pasado toda su vida trabajando allí, amando aquel lugar tanto como él lo amaba?
Se sacudió el cristal del pelo y se quitó cuidadosamente la camiseta antes de ir a por la pelota, con la intención de salir y decirle al idiota que había lanzado aquel objeto sin pensar en las consecuencias qué era, exactamente, lo que pensaba de él.
– ¡Mamá, Clover ha vuelto a lanzar la pelota por encima del muro!
Stacey no podía atender en aquel momento al reclamo de su hija. Se encontraba en mitad de una delicada operación, colocando el picaporte en una puerta recién pintada.
– Dile que tendrá que esperar -le respondió, mientras trataba de manejar el picaporte, el destornillador y un tornillo con vida propia. A veces tenía la sensación de que dos manos no eran suficientes. Claro que tampoco estaba ella muy acostumbrada a tener que hacer aquel tipo de cosas.
Si le daban algo grande y sólido como una pala o un azadón, se sentía perfectamente cómoda. Podía hacer un cuadro de hortalizas o hacer una montaña de estiércol sin sudar ni una gota. Pero con un destornillador se sentía una inútil.
Y no solo era el destornillador. Tampoco las brochas eran santo de su devoción. Había más pintura en su ropa y en su piel que en la puerta.
– ¡Mamá!
– ¿Qué? -el tornillo aprovechó la ocasión para escaparse de entre sus dedos. Golpeó el suelo de mármol, botó y desapareció detrás del aparador. Stacey tenía solo cuatro tornillos, lo que implicaba que tendría que mover el aparador repleto de porcelana para sacarlo. Estupendo. Se metió la mano en el bolsillo y buscó el segundo tornillo. Entonces recordó que su hija la quería para algo-. ¿Qué pasa, Rosie?
– Nada. Clover dice que no te preocupes, que ella puede escalar el muro para ir a por la pelota.
– Bien -farfulló ella, con el destornillador entre los dientes. Con que pudiera meter un tornillo, todo lo demás sería mucho más sencillo. Lo clavó con firmeza en el agujero para que permaneciera en su sitio mientras lo apretaba con el destornillador. Pero, de pronto, se dio cuenta de lo que su hija le había dicho-. ¡No!
Se dio la vuelta para ver a dónde había ido y el picaporte aprovechó para darse la vuelta a su vez y trazar una marca sobre la pintura fresca.
Demasiado perpleja como para soltar una de esas palabras que las madres no deben usar, miró el arañazo.
La verdad era que lo que sentía eran ganas de gritar, pero, ¿qué sentido tendría? Si sucumbía a la tentación y se dejaba llevar cada vez que algo iba mal, tendría que pasarse todo el tiempo gritando. Así que, en lugar de eso, dejó el destornillador en la caja de herramientas, respiró profundamente y, tratando de mantener la calma, salió al jardín.
No era el fin del mundo. Algún día lo conseguiría. Algún día terminaría la cocina. Algún día pondría los baldosines del baño, y arreglaría el comedor. Lo haría porque tenía que hacerlo. Aquella casa era imposible venderla en las condiciones que estaba. Ya lo había intentado.
La gente podía mirar mal un papel pintado de hacía veinte años, pero existía el reto de que la casa resultara atractiva tal y como era. Sin embargo, una casa a medio arreglar simplemente se encontraba con el rechazo frontal de la gente.
Si Mike hubiera sido capaz de haber terminado algo antes de empezar con lo siguiente… Pero él había sido así. Siempre había un mañana. Solo que se quedó sin «mañanas»…
– ¡Mamá! ¡Clover lo está consiguiendo!
Clover tenía nueve años y crecía a toda prisa, como una mala hierba. Se había subido al manzano y, desde allí, había saltado al muro del que estaba colgada cuando su madre llegó.
– ¡Clover O'Neill, baja ahora mismo de ahí!
Desde la altura miró a su hermana y le dijo algo desagradable, pero acabó por hacer lo que le decían y se dejó caer al suelo, aplastando un par de dedaleras en el proceso.
– Lo siento -dijo la niña, mientras trataba de reparar el daño enderezándolas.
Stacey suspiró, arrancó las flores aplastadas y apretó la tierra que rodeaba las plantas. La ventaja de plantar lo que para la mayoría de los vecinos no eran sino malas hierbas era que podían resistir los envites de dos niñas.
– ¿Cómo se te ha ocurrido subirte ahí arriba?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un Marido de Ensueño»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un Marido de Ensueño» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un Marido de Ensueño» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.