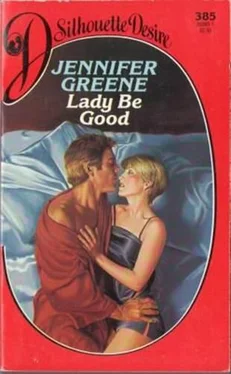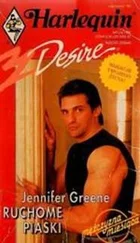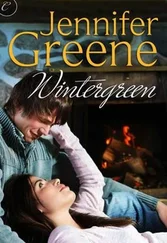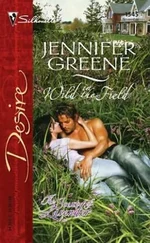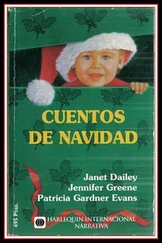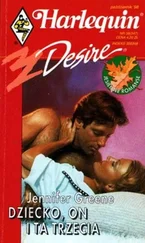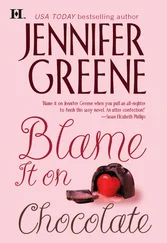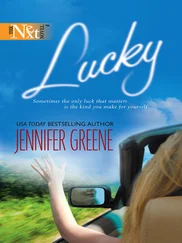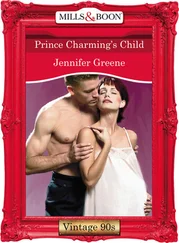El señor Nealy le dio a Liz tiempo suficiente para que le interrumpiera, pero Liz no se sentía inclinada a hacerlo.
– En mi opinión -repitió el señor Nealy-, Clay Stewart no le ha replicado a nadie desde que tenía cuatro años y sigue sin hacerlo. El infierno se helará antes de que se defienda a sí mismo y nadie le va a decir a ese hombre lo que tiene que hacer ni cómo.
– Lo sé -murmuró Liz.
– Tiene un talón de Aquiles: ese chico suyo. Si alguien le hace pasar un mal rato a ese chico, no quisiera estar cerca para recoger los pedazos cuando Clay acabe con él.
– También lo sé.
– Le he visto tomar una cerveza de vez en cuando. Una cerveza, nunca dos. Su madre murió hace unos años, ¿lo sabías?
– Me lo dijeron.
– Cuando los ricos tienen un problema con la bebida, los llaman alcohólicos. A los pobres los llaman borrachos. La madre de Clay podría haber sido millonaria y nunca habría sido más que una borracha. Se aseguró de que ese chico creyera que nadie le quería. ¿Te vas a quedar con ese muchacho esta vez, Elizabeth, o vas a echarle el lazo como hiciste la última vez para luego abandonar el barco?
Ella abrió la boca debido a la sorpresa.
– ¡Qué cosas dice! Yo nunca abandoné a Clay, señor Nealy.
– ¿No?
– Por supuesto que no. Me fui de casa… porque no quería estar allí cuando mis padres se separaron. Andy no me necesitaba, y tenía que ir a la universidad y vivir mi vida.
– ¿Y eso fue todo? Yo habría jurado que te fuiste porque Clay quería que te fueras. Siempre pensé que tú no querías irte. No puedo imaginar por qué te fuiste. Él creía que el sol salía y se ponía por ti. Tú debías saberlo.
– Usted está equivocado. ¿O ha olvidado que hace diez años yo sólo era una cría? Una cría que tenía la costumbre de perseguirle, como usted solía decir. Él no se interesa por mí, señor Nealy, del modo que usted insinúa.
– ¿No?
Liz llevó su copa al fregadero y la enjuagó.
– Evidentemente no.
– Coge el bolso para pagarme esa soda y te daré un manotazo, Elizabeth Brady.
Ella le dio al señor Nealy un sonoro beso en la mejilla que le puso las orejas rojas y se fue. Ya había escuchado bastante. Durante demasiado tiempo.
Durante la hora transcurrida el cielo había ennegrecido amenazadoramente. Ella apenas lo notó. Recorrió las tres manzanas hasta su coche con la cabeza baja. El señor Nealy tenía buena intención. Pero lo había malinterpretado todo. Ella no había dejado Ravensport por Clay. En cuanto a que Clay creyera que el sol salía y se ponía por ella… Bueno, el señor Nealy debía haberles visto durante los últimos ocho días. Ella había pensado que al decirle a Clay que le amaba podría provocar una reacción en él. Desde luego así había sido. Durante toda la semana anterior, él había aparecido dos veces al día en vez de una, con su hijo, normalmente. Baloncesto, fútbol, paseos en bici, excursiones. Liz había dejado de preocuparse de que Spencer se hiciera ilusiones por pasar tanto tiempo con ella. Los partidos de fútbol a tres podían destruir las ilusiones de cualquier chico de que su padre estuviera interesado románticamente en alguien. Clay jamás eludía los problemas. La estaba tratando con maravillosa paciencia y amabilidad, del mismo modo que trataría a alguien que hubiera visto un OVNI. No hay que intentar razonar con los locos. Hay que agotados físicamente para mantener sus mentes alejadas de sus desvaríos.
Liz estaba agotada. El señor Nealy estaba totalmente equivocado. «Y tú sigues siendo una mentirosa». Su corazón seguía susurrando que él necesitaba a alguien, que nadie había estado a su lado cuando las cosas se pusieron difíciles, que de entre todas las mujeres de su vida ninguna había obligado a aquel hombre a aceptar amor, cariño, afecto. A toda la población femenina de Ravensport debía pasarle algo ya que ninguna había comprendido todavía lo que necesitaba aquel hombre. Una mujer fuerte y generosa. Una mujer que no permitiera que el orgullo se interpusiera en lo que sabía, en lo que sentía, en lo que quería para ella misma. Y para él. «¿Qué ha sido de tu fe en ti misma, Elizabeth Brady?››, pensó mientras su paso vacilaba delante del letrero en que ponía «Kaiser's››. Sintió un fuerte impulso de abrir la puerta. «¿Vas a creerle, Liz? ¿O vas a creer en lo que siente cada vez que os tocáis?››
Cavilar era cansado. Lo que ella necesitaba era un cambio de estado de ánimo. El mismo sistema para cambiar de ánimo que habían utilizado las mujeres desde el principio del tiempo. Cambio, impulso, riesgo. ¿No era lo que había ido a buscar en su hogar? Dejando a un lado una docena de razonamientos, Liz se armó de coraje y abrió la puerta.
– ¿Te gusta? -preguntó Janet Kaiser desde detrás de ella-. Creo que es un estilo perfecto para ti. Mucho cuerpo, fácil de cuidar.
La peluquera desató la bata de plástico del cuello de Liz. Mechones de pelo rubio claro cayeron al suelo. Muchos mechones. Sin querer mirar al espejo, Liz se levantó del sillón. El nuevo estilo era francés, juvenil y corto. Algunos mechones le caían sobre la frente. Un movimiento de la cabeza y todo el pelo se movía. El resultado era femenino y sexy, el estilo que elegiría una mujer atrevida y segura de sí misma. O el aspecto que elegiría una mujer que quisiera llegar a ser atrevida y segura de sí misma.
– Te gusta, ¿verdad?
Janet parecía preocupada.
– Mmmm -murmuró Liz entusiásticamente.
¡Cielo santo! Parecía que acabara de salir de la cama de un hombre. ¿Cómo iba a aparecer así en público? ¿Existiría un pegamento milagroso para el pelo? Pagó a la mujer, añadió una propina generosa y se obligó a sacar la cabeza por la puerta. Estaba muy oscuro para ser solamente las cinco. Cuando levantó la vista, los primeros copos de nieve de la temporada rozaron sus mejillas. Cuando llegó a casa, los escasos copos se habían convertido en un diluvio blanco. Se subió el cuello del abrigo y corrió hacia la puerta pasando junto al coche de Andy.
Afortunadamente el vestíbulo trasero estaba iluminado y caliente. Asomó la cabeza a la cocina. Su hermano llevaba un chaquetón y estaba echando leche en un vaso. Ambas cosas le parecieron raras.
– ¿Vas a salir? -le preguntó.
– ¡Gracias al cielo que estás aquí! He llegado hace sólo cinco minutos y… -Andy levantó la vista-. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué te has hecho en el pelo?
Ella señaló el vaso.
– ¿Qué es eso? ¿Una moda nueva? No te he visto tomar leche desde que tenías diez años.
– No es para mí. Cuando he llegado había un paquete esperándote en la escalera.
– ¿Un paquete?
– Tenemos un problema -le susurró Andy.
Lo vio en cuanto entró en la leonera. El problema tenía un metro veinte de altura, el ceño fruncido, los hombros hundidos y un reguero de pecas que parecían muy oscuras en la piel blanca. Spencer estaba acurrucado en la otomana y sus ojos tristes la miraban fijamente.
– ¡Spencer! Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has…?
– No puedo ir a casa.
– Leche.
Liz cogió el vaso de leche de la mano de Andy como un cirujano el bisturí.
– Veamos. ¿Qué puede ser tan malo?
– Todo.
La voz de Spencer rebosaba tristeza. Tomó tres sorbos de leche con la desesperación de un lecheadicto. El bigote blanco resultante no le hizo parecer mayor.
– Voy a tener que venir a vivir contigo. Es el único modo.
– ¿Problemas en la escuela? -preguntó Liz con delicadeza.
Dejó el abrigo en el sofá y se sentó. Spencer meditó sus palabras.
– Tengo una carta del director que debo darle a mi papá. Pero no puedo. Nunca.
Читать дальше