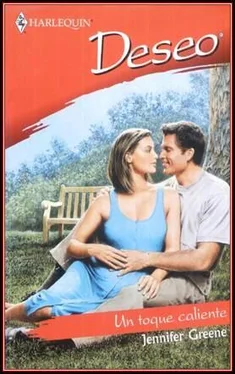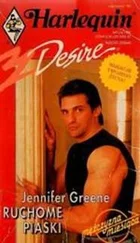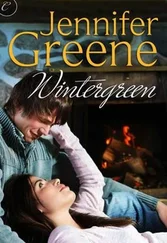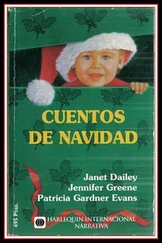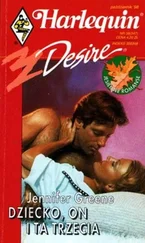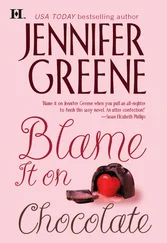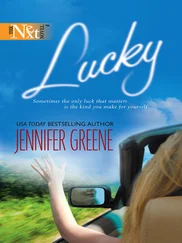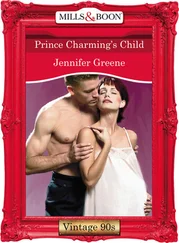Cuando le contó a sus vecinos la idea del santuario, enseguida le prestaron un cortacésped. Claramente, no les gustaban las malas hierbas.
Desde el principio se dio cuenta de que tendría que invertir mucho dinero para hacer la casa habitable, pero ella no tenía mucho dinero. Ni siquiera tenía muebles. De modo que compró pintura. Kilos de pintura.
Los armarios de la cocina eran de color verde menta, la pared azul. El comedor, que ella había convertido en oficina, era de color malva y el pasillo daba a un salón pintado de amarillo. En total, el piso de abajo tenía prácticamente todos los colores del arco iris.
Y en algunas habitaciones hasta tenía muebles.
En la parte de atrás de la casa estaba la sala de masajes, con un vestidor y un cuarto de baño. La camilla de masaje era blanca, de vinilo.
Todo estaba muy ordenado, excepto una de las esquinas, en la que había sacos de cemento, ladrillos… y una apisonadora más grande que ella.
– ¿Se puede saber qué estás haciendo, chica? -preguntó Gary.
Phoebe tenía en la mano el plato de pomelo.
– Voy a construir una cascada.
– Una cascada -repitió Barb-. Pero cariño, si apenas tienes sitio para orinar. ¿Vas a construir una cascada dentro de la casa?
– No es tan difícil. Lo he visto en una revista…
Phoebe la vio en su mente. Quería la cascada al fondo de la habitación, una cascada con la altura de una ducha que formara un estanque rodeado de plantas tropicales…
– No es muy diferente de un jacuzzi y sería más natural, más relajante. Los padres podrían sentarse al borde con los niños…
Gary y Fred se miraron, miraron luego los sacos de cemento y soltaron una carcajada.
– No puede ser tan difícil encontrar a un albañil que me haga una cascada. Cosas más raras se hacen. Bueno, sé que no será fácil, pero…
– ¿Fácil? ¡Vas a necesitar cincuenta albañiles!
– Bueno, pues me da igual. Yo creo que es una idea muy práctica… ¿no os parece bonito?
– Yo creo que tú eres lo más bonito de este barrio -sonrió Fred-. Y si quieres construir una cascada, eso es lo que deberías hacer.
Pero entonces miró a Gary y los dos volvieron a soltar una carcajada.
En ese preciso momento vio a un hombre en la puerta… no a cualquier hombre, sino a Fox. Fox Lockwood.
Las perritas lo vieron enseguida y salieron corriendo a saludarlo.
Pero a Phoebe se le cayó el plato al suelo, rompiéndose en pedazos. Por un momento, no podía moverse. Su corazón latía como si le fuera a dar un ataque, como cada vez que veía a Fergus. Pero aquella vez era peor.
Era culpa suya que se le hubiera ocurrido la tonta idea de la cascada. Y culpa suya que hubiera limpiado la casa de arriba abajo. Sus hermanos eran adorables, de modo que si ellos hubieran causado esa aceleración cardíaca, podría entenderlo.
Pero ¿por qué sólo se le aceleraba con los hombres equivocados? ¿Dónde estaba la justicia en el mundo?
– ¿Phoebe? No quería molestar, pero el timbre no funciona y cuando oí voces…
– No pasa nada -lo interrumpió ella-. Éstos son mis vecinos: Barb, Gary, Fred… Os presento a Fox Lockwood.
– Nosotros ya nos íbamos -dijo Barb mientras estrechaba su mano con fuerza. Fox se puso rígido, seguramente por el dolor.
– Podéis llevaros el pastel de café. Luego nos vemos -dijo Phoebe.
Tardó un minuto en despedirlos, recoger las piezas del plato roto y los trozos de pomelo que habían rodado por el suelo, sufrir un ataque al corazón porque iba sin pintar, sin peinar y con una camiseta arrugada, hacer que Mop y Duster dejaran de portarse como cachorros en crack y luego volver con él.
Fox seguía en el mismo sitio.
– De verdad lamento haberte interrumpido.
– No me has interrumpido. Los sábados por la mañana, mis vecinos se pasean por aquí como Pedro por su casa. ¿Que querías?
– Me porté de forma muy grosera el otro día y quería disculparme. Cuando empieza dolerme la cabeza, me porto como un animal… Siento mucho haberte molestado.
– No importa. Además, yo sé lo que es el dolor -dijo Phoebe, mirándolo con curiosidad-. Pero podrías haber llamado por teléfono para pedir disculpas.
– Sí, bueno -murmuró él, tirándose de una oreja-. He probado de todo, pero no puedo librarme de los dolores de cabeza. Tú lo hiciste. Y si pudieras considerar tenerme a mí y a mi bocaza como cliente, te lo agradecería mucho.
Evidentemente, odiaba tener que pedírselo. Y Phoebe lo entendía, porque tampoco a ella le gustar tener que suplicar.
– Supongo que ahora mismo te duele, ¿no?
– Está a punto de llegar -suspiró él-. Pero no he venido por eso. Quería pedirte disculpas y pensé que, siendo sábado, no tendrías clientes.
– Muy bien.
– ¿Quieres decir que me aceptas como cliente?
– Sí. Si llegamos a un acuerdo -dijo Phoebe, sentándose en la encimera-. Si quieres que te dé masajes, mi idea es sentarnos para desarrollar un programa. No sólo debo tratar los dolores de cabeza cuando te parten por la mitad porque entonces llegaríamos demasiado tarde. Tienes que aprender ciertas técnicas para hacer que desaparezcan.
– ¿Qué técnicas? ¿Qué clase de programa?
– Quítate la ropa.
– ¿Perdona?
– Estás en mi territorio, Fox. Métete detrás de esa cortina y quítate la ropa… me da igual que te dejes los calzoncillos, pero quítate el resto de la ropa. Necesito dos minutos para colocar la sábana. Cuando salgas, túmbate en la camilla y tápate.
– Pero…
– Hazlo -le ordenó.
No iba a pensarlo. No iba a pensar ni cómo ni por qué aceleraba su corazón. O en aquella estúpida sensación eufórica que sentía estando a su lado.
Le había costado ir allí, particularmente siendo un hombre que odiaba salir de su casa. Y aunque cuando llegó no parecía sentir dolor, su expresión empezaba a cambiar por segundos.
Phoebe envió fuera a las perritas, desconectó el teléfono, colocó una sábana sobre la camilla… pero era muy pequeña, para niños. Buscó una grande y la metió en la secadora para calentarla un poco.
Unos minutos antes estaba preocupada por su propio aspecto, pero ya le daba igual. Impaciente, se hizo una coleta mientras pensaba qué aceites iba a usar. Decidió que lo mejor sería un bálsamo de limón, mejorana y caléndula. Puso un CD y luego, estratégicamente, colocó varias toallitas pequeñas para la zona del cuello, las rodillas y los riñones.
Entonces oyó toses detrás de la cortina y pensó que el pobre se había desnudado y no sabía qué hacer.
– Túmbate en la camilla. Voy a bajar las persianas para que no haya tanta luz. Puedes cubrirte con la sabana si tienes frío.
Había usado su tono más autoritario y contuvo el aliento un momento, pero Fox no dijo nada. Una vez en la camilla, Phoebe le puso una compresa en la frente. En el CD, música clásica. Incluso a los bebés más fieros parecía calmarlos esa música.
Una vez detrás de la camilla, se concentró en masajear sus sientes como un cirujano. Estaba trabajando. Daba igual quién fuera el paciente. No tenía nada que ver con el sexo, ni con analizar por qué un hombre tan antipático y tan obstinado hacía que su pulso se acelerase.
Era sólo un hombre que estaba sufriendo y ella tenía que encontrar la forma de que dejara de sufrir.
Trabajó durante quince minutos, pero el dolor de cabeza era tan testarudo como él. Fox no parecía capaz de relajarse. Phoebe se inclinó hacia delante, cerrando los ojos, sintiendo los latidos de su corazón, el calor de su piel, su dolor… Y seguía dando el masaje, en las sientes, los ojos, el cráneo, el cuello, bajo la barbilla, la cara, en su cuero cabelludo.
Pasaron dos minutos. Luego cinco. Pasaron varios minutos más hasta que él empezó a relajarse… y entonces era suyo. Su corazón se aceleró. Nunca le pasaba eso con los niños o con los pacientes mayores. El sentido del tacto era sensual y curativo y ella necesitaba ayudar a los demás. Pero no era sexual.
Читать дальше