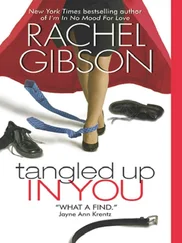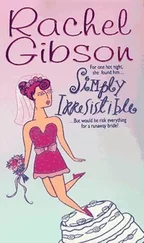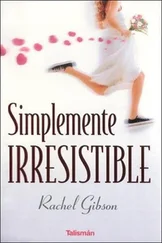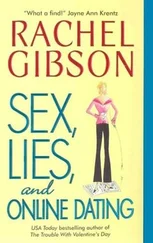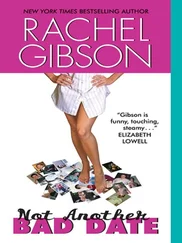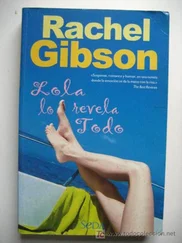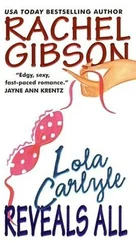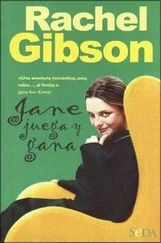– ¿Ha visto o se ha encontrado alguna vez con este hombre? -preguntó él-. Su nombre es Sal Katzinger.
Ella inclinó la cabeza y miró las fotos antes de volver a pasárselas.
– No. No creo habérmelo encontrado nunca.
– ¿Ha oído mencionar alguna vez ese nombre a su socio, Kevin Carter? -preguntó el capitán Luchetti.
– ¿Kevin? ¿Qué tiene que ver Kevin con ese hombre?
El capitán explicó la conexión entre Katzinger y Kevin, y sus sospechas de cómo estaba involucrado en el robo del Monet de los Hillard. Joe observó la mirada de Gabrielle que iba de Luchetti a él mismo con cada emoción presente en su bella cara. Miró cómo se metía el pelo detrás de la oreja y puso los ojos en blanco al ver cómo defendía ferozmente a un hombre que no merecía su amistad.
– Ciertamente me enteraría si vendiese antigüedades robadas. Trabajamos juntos casi todos los días. Si él estuviera ocultando un secreto de ese calibre, lo sabría.
– ¿Cómo? -preguntó el capitán.
Joe reconoció la mirada que le echó a Luchetti. Era la mirada que ella reservaba para los poco entendidos.
– Sólo lo sabría.
– ¿Alguna otra razón?
– Sí, es Acuario.
– Cielo santo -se oyó Joe gemir a sí mismo.
Notó su propia exasperación y escuchó la explicación de Gabrielle acerca de que Lincoln también era Acuario, y esta vez se rió. Aquel día lo había vuelto completamente loco. Y había seguido haciéndolo los días siguientes. Se rió entre dientes mientras ella contaba lo de la barrita de caramelo que había robado pero que por supuesto no había disfrutado ni un poquito. Luego la observó cubrirse la cara con las manos y la risa se le congeló en la cara. Cuando ella levantó la mirada de nuevo, las lágrimas anegaban sus ojos verdes y mojaban sus pestañas. Se las enjugó y miró fijamente a la cámara. Su mirada era acusadora y dolida, y Joe se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago con una porra.
– Mierda -dijo a la habitación vacía y presionó el botón de expulsión del vídeo.
No debería haber mirado la cinta. Lo había estado evitando durante un mes y era lo mejor que podía haber hecho. Ver cómo ella afrontaba los hechos y oír su voz había provocado que todo saliese de nuevo a la superficie. Todo el caos, la confusión y el deseo.
Cogió la cinta y se fue a casa. Necesitaba darse una ducha rápida, luego iría a casa de sus padres para la fiesta del sesenta y cuatro cumpleaños de su padre. De camino recogería a Ann.
Últimamente había pasado algún tiempo con ella. La mayor parte en el bar. Iba a desayunar y algunas veces, cuando no podía salir, ella le llevaba el almuerzo. Y hablaban. Bueno, Ann hablaba.
Habían salido dos veces y la última vez, al llevarla a casa, la había besado. Pero algo parecía no estar bien y terminó el beso casi antes de que empezara.
El problema no era Ann. Era él. Ella era todo lo que siempre había buscado en una mujer. Todo lo que había pensado que quería. Era bonita, lista, una excelente cocinera y sabía que sería la madre ideal. Pero era aburrida hasta lo indecible. Y eso en realidad tampoco era culpa de ella. No era culpa de ella que cuando él la miraba deseara que dijera algo tan raro como para que se le erizara el pelo de la nuca. Algo que lo haría reaccionar y ver las cosas bajo una nueva luz. Gabrielle tenía la culpa. Había arruinado lo que creía que quería. Ella lo había puesto todo del revés, y su vida y su futuro ya no estaban tan claros para él como antes. Tenía la impresión de que se estaba moviendo en círculos, de que iba en la dirección equivocada, pero quizá si se detenía, si se quedaba quieto, todo volvería a encajar y su vida retomaría su curso habitual.
Esa tarde seguía dándole vueltas al asunto. Debería estar divirtiéndose de lo lindo con su familia, pero era incapaz de hacerlo. Por eso, era el único que permanecía en la cocina mirando el patio trasero y pensando en el vídeo de Gabrielle.
Aún podía oír su voz horrorizada cuando le habían pedido que se sometiera al detector de mentiras. Si cerraba los ojos, podía ver su bella cara y su pelo alborotado. Si se dejaba llevar, podía sentir el tacto de sus manos y el sabor de su boca. Y cuando imaginaba su cuerpo apretado contra el suyo, podía recordar el perfume de su piel. Casi era mejor que no estuviera en la ciudad.
Sabía dónde estaba, por supuesto. Lo había sabido dos días después de que se hubiera marchado. Había tratado de contactar con ella una vez, pero no contestó y él no había dejado mensaje. Lo más probable era que lo odiase y no la culpaba. No después de lo que había pasado esa noche en el porche cuando le había dicho que lo amaba y él le había respondido que estaba confundida. Tal vez lo había manejado todo mal, pero como era habitual en Gabrielle, su declaración lo había sorprendido tanto como si lo hubiera mandado al infierno. No esperaba algo así. Había sido el broche final para una de las peores noches de su vida. Si pudiera dar marcha atrás y hacer las cosas de manera diferente lo haría. No sabía exactamente lo que le diría, pero de todas maneras ahora no tenía importancia. Estaba bastante seguro de que en ese momento él no era una de sus personas favoritas.
Su madre entró por la puerta trasera y la mosquitera se cerró de golpe tras ella.
– Es la hora del pastel.
– Bien.
Cambió el peso de pie y observó a Ann hablando con sus hermanas. Seguramente le estaban contando la vez que había prendido fuego a sus Barbies. Sus sobrinos corrían por el gran patio, disparándose con pistolas de agua y gritando a todo pulmón. Ann encajaba perfectamente en su familia, como él ya había imaginado.
– ¿Qué pasó con la chica del parque? -preguntó su madre.
Él no necesitaba preguntar qué chica.
– Era simplemente una amiga.
– Humm. -Sacó una caja de velas y las puso en la tarta de chocolate-. Por supuesto, pero no parecía una amiga. -Joe no respondió y su madre continuó tal como él sabía que haría-. No miras a Ann de la misma manera que te vi mirarla a ella.
– ¿De qué manera?
– Como si pudieras mirarla durante el resto de tu vida.
En ciertos aspectos la prisión estatal de Idaho le recordaba a Gabrielle a una escuela de secundaria. Tal vez fuera el linóleo o las sillas de plástico. O tal vez fuera el limpio olor a pino y a cuerpos sudorosos. Pero a diferencia de una escuela de secundaria la gran sala donde estaba sentada estaba llena de mujeres y bebés, y una sensación sofocante le oprimía el pecho.
Cruzó las manos sobre el regazo y esperó como el resto de las mujeres. La semana anterior había tratado de escribir a Kevin varias veces, pero cada vez le había resultado imposible continuar tras las primeras líneas. Tenía que verle. Quería ver su cara cuando le preguntara todas esas cosas que necesitaba saber.
Se abrió una puerta a su izquierda y los presos, con idénticos pantalones azules, entraron en la sala. Kevin era el tercero por la cola y en el momento que la vio se detuvo antes de continuar hacia la zona de visita. Gabrielle se levantó y lo observó caminar hacia ella con sus familiares ojos azules y el rubor cubriéndole el cuello y las mejillas.
– Me sorprendió que quisieras verme -dijo-. No he tenido muchas visitas.
Gabrielle tomó asiento, y él se sentó al otro lado de la mesa.
– ¿Tu familia no te ha visitado?
Él contempló el techo y se encogió de hombros.
– Algunas de mis hermanas, pero de todas formas no me alegra demasiado verlas.
Pensó en China y su amiga Nancy.
– ¿Ninguna de tus novias?
– No estarás hablando en serio, ¿no? -Él le devolvió la mirada con el ceño fruncido-. No quiero que nadie me vea aquí. Estuve a punto de no verte a ti, pero supongo que tienes algunas preguntas y quieres respuestas.
Читать дальше