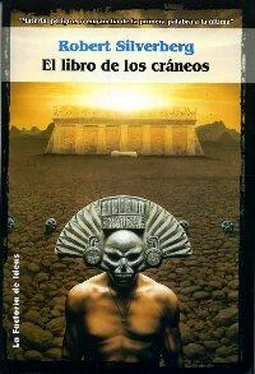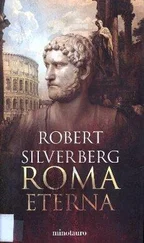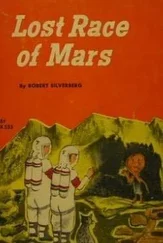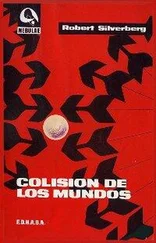—Filosofía de la Alta Edad Media —contesté—, la desintegración del latín en lenguas románticas. Podría cantarte alguna canción obscena en provenzal, si supiera cantar.
Se echó a reír, un poco alto.
—¡Oh! Yo también tengo una voz horrible —dijo—. Pero si quieres puedes recitarme una.
Me cogió de la mano tímidamente, me había mostrado demasiado erudito para pensar en tomar la suya. Y empecé, casi vociferando las palabras en medio del estruendo que nos rodeaba.
Can vei la lúceta mover
Dejoi sas alas contral raí,
Que s.oblid.es laissa chazer
Per la doussor c.al cor li vai…
Y así sucesivamente. Estaba embobada.
—¿Es realmente muy cochino? —me preguntó por fin.
—En absoluto. Es una tierna canción de amor. Bernart de Ventadorn, del siglo XII.
—¡Lo has recitado muy bien!
Se la traduje, y sentí que llegaba hasta mí un montón de palabras aduladoras. Llévame contigo, hazme cosas, me decía telepáticamente. Calculé que habría tenido relaciones sexuales unas nueve veces con dos tipos diferentes, y andaban aún buscando nerviosamente su primer orgasmo, preguntándose sin embargo si no estaría entrando en materia demasiado pronto. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible, mientras le susurraba pequeños tesoros provenzales. Pero, ¿cómo irse de allí? ¿A dónde podíamos ir? Miré frenéticamente a mi alrededor. Timothy besaba a una criatura increíblemente bella, su melena era una cascada de pelo castaño. Oliver tenía dos conquistas: una morena y una rubia. El antiguo encanto del granjero trabajaba a fondo. Ned seguía cortejando a su remedio contra toda tensión. Tal vez alguno de los dos encontraría algo, un piso no demasiado lejos, donde entráramos todos. Volví a prestar atención a lo que Mickey me decía:
—El sábado por la noche damos una fiesta. Vendrán algunos músicos formidables. Música clásica. Si estás libre podrías…
—El sábado por la noche estaré en Arizona.
—¿En Arizona? ¿Has nacido allí?
—Soy de Manhattan.
—Entonces, ¿por qué…? Lo que quiero decir es que nunca oí de nadie que se fuera a Arizona en Semana Santa… ¿Es algo nuevo? —con la exquisitez de una tímida sonrisa, añadió—: Perdona. ¿Te espera alguna chica?
—No. No hay nada de eso.
Se removió en la silla ligeramente incómoda. No quería ser indiscreta, pero no sabía cómo parar el interrogatorio. Por fin cayó la pregunta inevitable:
—Entonces, ¿por qué vas?
No sabía qué contestarle. Durante un cuarto de hora había representado un papel convencional, el de estudiante merodeando por los bares del East Side, la chica tímida pero liberada, atontada por un poco de poesía esotérica, miradas tiernas, ¿cuándo puedo volver a verte?, la aventura fácil, gracias por todo y hasta la vista. El conocido vals estudiantil. Pero en su pregunta había una trampa para mí, y me precipitaba en aquel otro universo más oscuro, el del sueño y la imaginación, donde jóvenes solemnes especulan con la posibilidad de deshacerse para siempre de la pesada carga de la muerte, donde algunos místicos se esfuerzan en creer que han descubierto misteriosos manuscritos que revelan los secretos de antiguos cultos. Sí, hubiera podido decirle: partimos a la busca del escondite oculto de la Hermandad de los Cráneos, esperando persuadir a los Guardianes de que somos dignos candidatos a la Prueba, y que, naturalmente, si nos aceptan, uno de nosotros sacrificará de buen grado su vida por los demás, y otro será asesinado; pero, ya ves, estamos dispuestos a enfrentarnos a estas eventualidades, ya que, los afortunados que sobrevivan, jamás morirán. Gracias, H. Rider Haggard: es exactamente así. Sentía nuevamente la misma sensación de incongruencia y dislocación al yuxtaponer nuestro directo entorno neoyorquino y mi improbable sueño de Arizona. Mira, hubiera podido decirle, hay que suscribir un acto de fe de aceptación mística; pensar que la vida no está hecha solamente de discotecas y «metros», de tiendas de modas y de aulas. Necesitamos creer que existen fuerzas inexplicables. ¿Crees en la astrología? Por supuesto; y sabes lo que piensa de ella el New York Times. Pues bien, admite un poco más; como hemos hecho nosotros. Abstráete de tu forzado y moderno desprecio hacia todo lo improbable, y admite, sólo por un instante, que pueda existir una Hermandad, que pueda existir una Prueba, que pueda existir la Vida Eterna. ¿Por qué negarlo sin antes haberlo comprobado? ¿Debemos dejarlo y correr el riesgo de equivocarnos? Por eso vamos a Arizona, los cuatro: el alto con el pelo cortado a cepillo, aquel dios griego que está cerca de la barra, aquel otro que habla animadamente con la chica gorda, y yo. Y, aunque algunos estamos más convencidos que otros, no hay ninguno que no tenga por lo menos un poquito de fe en El Libro de los Cráneos. Pascal eligió la fe porque el no creyente tenía todas las posibilidades en contra, ya que podía perder el Paraíso por no someterse a la Iglesia. Lo mismo nos pasa a nosotros. Aceptamos con agrado parecer ridículos durante una semana porque esperamos ganar algo que no tiene precio y, como mucho, sólo perderíamos el precio de la gasolina. Pero a Mickey Bernstein no le dije nada de esto. La música estaba demasiado alta; además, nos habíamos comprometido todos con el más terrible de los juramentos estudiantiles a no revelar nada a nadie bajo ningún pretexto. Simplemente, contesté:
—¿Por qué Arizona? Porque nos encantan los cactus. Y porque hace muy buen tiempo en marzo.
—También en Florida hace buen tiempo.
—Sí, pero no hay cactus.
Necesité una hora para encontrar a la chica que buscaba y todo arreglado. Se llamaba Bess. Era de Oregón y tenía un buen par de tetas. Compartía un amplio piso en Riverside Drive con otras cuatro compañeras de Barnard. Tres de sus cuatro amigas habían ido a pasar las vacaciones a casa de sus padres; la otra estaba allí, sentada en un rincón, dejándose camelar por un tío de unos veinte años de espesas patillas y aspecto de agente de publicidad. Le expliqué que mis tres amigos y yo estábamos de paso en Nueva York camino de Arizona, y que esperábamos encontrar algún lugar no muy desagradable para dormir.
—Eso podría arreglarse —me dijo.
¡Perfecto! Ya sólo queda buscar a todos los demás. Oliver hablaba sin cesar con una chica delgaducha con un traje negro, ojos demasiado brillantes. Probablemente drogada con anfetaminas. Tiré de él, le expliqué lo que había, y le encajé a la amiga de Bess, Judy, una chica de Nebraska, nada desdeñable. El asunto estuvo pronto arreglado y Judy y Oliver se embarcaron en una discusión sobre el precio de la comida para cerdos, o algo parecido. Después busqué a Ned. Se había ligado a una tía, ¡imaginad! De vez en cuando hace este tipo de cosas, supongo que para picarnos. En esta ocasión se trataba de un animal de concurso, grandes agujeros en la nariz, enormes pechos y una montaña de carne.
—Nos vamos —le dije—. Si quieres puedes traerla.
Después encontré a Eli. Debíamos estar en la semana internacional de la heterosexualidad: incluso Eli había hecho una conquista. Castaña, delgada, sólo piel sobre huesos, sonrisa nerviosa. Pareció atónita al notar que su Eli formaba equipo con un gran shegitz como yo.
—Donde vamos, cabe todo el mundo —le dije—. Vámonos.
Le faltó poco para besarme los pies.
Nos amontonamos ocho en el coche —nueve, pues la conquista de Ned valía por dos. Conducía yo. Las presentaciones no acababan nunca. Judy, Mickey, Mary, Bess; Eli, Timothy, Oliver, Ned; Judy, Timothy; Mickey, Ned; Mary, Oliver; Bess; Eli; Mickey, Judy; Mary, Bess; Oliver, Judy; Eli, Mary…
Читать дальше