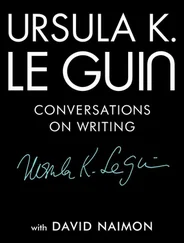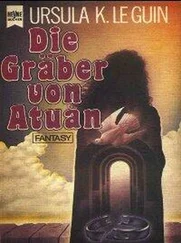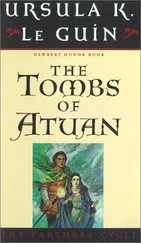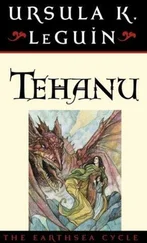Arha reflexionó un rato. El tiempo no significaba mucho allí, en el desierto, bajo las piedras inmutables, llevando una vida que había sido siempre igual desde el principio del mundo. No estaba habituada a pensar en las cosas que cambian, en las viejas costumbres que mueren y en las nuevas que las sustituyen. Pero estas consideraciones no la tranquilizaban. —Los poderes del Dios-Rey son muy inferiores a los de Aquellos a quienes yo sirvo —dijo, frunciendo el ceño.
—Sin duda… Sin duda… Pero eso no se le dice a un dios, pequeño panal de miel. Ni a su sacerdotisa.
Mirando los ojos pequeños y parpadeantes de Manan, Arha pensó en Kossil, la Suma Sacerdotisa del Dios-Rey, a quien había temido desde que llegara al Lugar, y comprendió lo que el eunuco quería decirle.
—Pero el Dios-Rey y los suyos descuidan el culto de las Tumbas. Nunca viene nadie.
—Bueno, manda prisioneros para los sacrificios. De eso no se olvida. Ni tampoco de las ofrendas a los Sin Nombre.
—¡Ofrendas! ¡El Templo se vuelve a pintar todos los años, hay un quintal de oro en el altar, en las lámparas arde esencia de rosas! Y mira el Palacio del Trono: agujeros en el techo, la cúpula agrietada, y ratas, lechuzas y murciélagos en todos los muros… Pero de cualquier modo sobrevivirá al Dios-Rey y a todos los otros templos, y a todos los reyes que le sucedan. Estaba ahí antes que ellos y seguirá ahí cuando todos hayan desaparecido. Es el centro dé las cosas.
—Es el centro de las cosas.
—Hay riquezas allí; Thar me ha hablado de ellas. Tantas como para llenar diez veces el Templo del Dios-Rey. Oro y trofeos ofrendados hace siglos, cien generaciones atrás, quién sabe por cuánto tiempo. Están guardadas bajo tierra, en los fosos y los sótanos. No quieren llevarme allí, y tengo que esperar y esperar. Pero yo sé cómo es. Hay cámaras subterráneas en el Palacio, en todo el Lugar, aun debajo de donde estamos ahora. Hay una inmensa maraña de túneles, un Laberinto. Es como una gran ciudad oscura, debajo de la colina. Llena de oro y de espadas de antiguos héroes, y de viejas coronas, y de osamentas, y de años, y de silencios.
Hablaba como en trance, en éxtasis. Manan la observaba. La cara fofa, que nunca expresaba más que una impenetrable y sufrida tristeza, estaba ahora más triste que de costumbre. —Bueno, y tú eres la dueña y señora de todo eso —dijo—. Del silencio y la oscuridad.
—Sí. Pero ellas no quieren enseñarme nada, sólo las cámaras detrás del Trono. Ni siquiera me han mostrado las entradas de los subterráneos; sólo las mencionan entre dientes y rara vez. ¡Me excluyen de mis propios dominios! ¿Por qué me hacen esperar y esperar?
—Eres joven. Y quizás —respondió Manan con su ronca voz de contralto—, quizás tienen miedo, pequeña. Al fin y al cabo, esos dominios no les pertenecen, son sólo tuyos. Ellas corren peligro cuando entran allí. No hay mortal que no tema a los Sin Nombre.
Arha no dijo nada, pero le brillaban los ojos. Una vez más Manan le había mostrado una nueva forma de ver las cosas. Tan formidables, tan frías y fuertes le habían parecido siempre Thar y Kossil, que jamás hubiera imaginado que pudiesen tener miedo. Y sin embargo Manan no se equivocaba. Ellas temían aquellos lugares, aquellos poderes de los que Arha era parte y a los que pertenecía. Tenían miedo de penetrar en los lugares oscuros, miedo de ser devoradas.
Ahora, mientras descendía con Kossil los peldaños de la Casa Pequeña y subía por el sendero empinado y sinuoso que conducía al Palacio del Trono, recordaba aquella conversación con Manan y se sentía animada otra vez. La llevasen donde la llevasen y le enseñaran lo que le enseñaran, ella no tendría miedo. Reconocería el camino.
Siguiéndola a corta distancia por el sendero, Kossil habló: —Uno de los deberes de mi señora, como ella sabe, es el de oficiar el sacrificio de ciertos prisioneros, criminales de noble cuna, que por sacrilegio o traición han pecado contra nuestro señor el Dios-Rey.
—O contra los Sin Nombre —dijo Arha.
—Cierto. Es impropio, sin embargo, que la Devorada cumpla con este deber mientras todavía es niña. Pero mi señora ya no es una niña. Hay prisioneros en la Cámara de las Cadenas, enviados hace un mes por la gracia de nuestro señor el Dios-Rey, desde la ciudad de Awabath.
—No sabía que habían llegado prisioneros. ¿Por qué no lo sabía?
—Los prisioneros llegan de noche, y en secreto, siguiendo el camino prescrito desde tiempos remotos en el ritual de las Tumbas. Es el camino secreto que recorrerá mi señora, si toma por la senda que discurre junto al muro.
Arha salió del sendero y echó a andar a lo largo del muro que cercaba las Tumbas, detrás del Palacio abovedado. Las piedras más pequeñas del muro pesaban más que un hombre y las mayores eran tan grandes como carretas. Aunque sin labrar, estaban ensambladas con precisión y esmero. No obstante, algunos remates se habían desmoronado y las rocas yacían al pie del muro en montones informes. Estas ruinas sólo tenían una explicación: una antigüedad inmemorial, cientos de años bajo un clima desértico, con días ardientes y noches glaciales, y los movimientos imperceptibles y milenarios de las montañas.
—Es muy fácil escalar el Muro de las Tumbas —dijo Arha mientras continuaban rodeándolo.
—No tenemos hombres suficientes para reconstruirlo —respondió Kossil.
—Tenemos hombres suficientes para vigilarlo.
—Sólo esclavos. No se puede confiar en ellos.
—Se podría confiar si tuvieran miedo. Si el castigo fuera el mismo para ellos que para el intruso que hollase el suelo sagrado del recinto.
—¿Cuál sería ese castigo? —Kossil no preguntaba para conocer la respuesta. Ella misma se la había enseñado a Arha hacía mucho tiempo.
—Ser decapitados delante del Trono.
—¿Es la voluntad de mi señora que apostemos un guardia sobre el Muro de las Tumbas?
—Lo es —respondió la joven. Dentro de las largas mangas negras, los dedos se le crispaban de entusiasmo. Sabía que Kossil no deseaba malgastar un esclavo en la tarea de vigilar el muro, lo que en realidad era una tarea inútil, pues ¿qué extraños se aventuraban alguna vez a acercarse? Era improbable que ningún hombre, por error o a sabiendas, pudiera merodear sin ser visto a una milla a la redonda del Lugar; desde luego, jamás llegaría a aproximarse a las Tumbas. Pero apostar un guardia era rendir un homenaje a las Tumbas, y Kossil no podía oponerse. Tenía que obedecer a Arha.
—Aquí —anunció con su voz fría.
Arha se detuvo. Había recorrido muchas veces el sendero que bordeaba el Muro de las Tumbas y lo conocía como conocía cada palmo del Lugar, cada roca, cada matorral y cada cardo. El gran muro de piedra se elevaba a la izquierda, tres veces más alto que ella; a la derecha, la ladera descendía hasta un valle árido y poco profundo, que pronto volvía a alzarse hacia fas estribaciones de la sierra del poniente. Miró los terrenos de las inmediaciones y no vio nada que no hubiera visto antes.
—Bajo las piedras rojas, señora.
Pocos metros más abajo, un afloramiento de lava roja formaba un escalón o un pequeño saliente en la ladera. Cuando bajaron hasta allí, y Arha estuvo de cara a las piedras, vio que eran una puerta tosca, de poco más de un metro de altura.
—¿Qué hay que hacer?
Había aprendido hacía tiempo que en los lugares sagrados es inútil tratar de abrir una puerta sin saber cómo se abre.
—Mi señora tiene todas las llaves de los lugares oscuros.
Desde que se celebraran los ritos de la adolescencia, Arha llevaba en la cintura una argolla de hierro de la que colgaban una daga y trece llaves, unas largas y pesadas, otras pequeñas como anzuelos. Alzó la argolla y desplegó las llaves. —Ésa —dijo Kossil, señalando; luego puso un grueso dedo índice en una grieta entre dos carcomidas piedras rojas.
Читать дальше