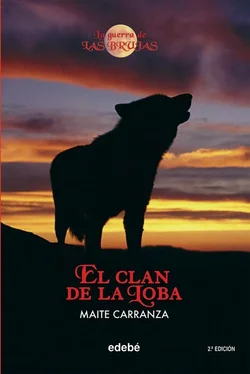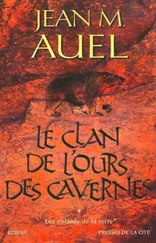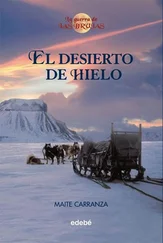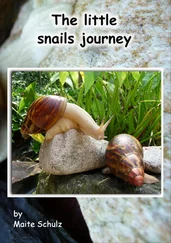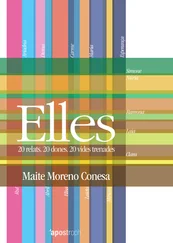Anaíd se quería fundir de la vergüenza. El marido de Elena no hacía más que hablar de ella como de una nueva especie de chimpancé recién descubierta.
Elena intentó distraer la atención.
– Anda, dejadla, ya. Roc, ¿has decidido el disfraz para la fiesta de Marión?
Roc contestó con desgana.
– Es un secreto. No puedo decirlo.
Anaíd no había sido invitada y al recordarlo la croqueta se le hizo una bola y se empeñó en quedarse atascada. Y comenzó a ponerse nerviosa. Era más que evidente que Roc no quería hablar del disfraz porque ella estaba delante. ¿Era tonta Elena? ¿No se daba cuenta de que Roc y ella era como el agua y el aceite? ¡Qué empeño en casarlos quieras o no!
Por más que lo intentaba, no podía tragar la croqueta, se le había atragantado. Sin levantar apenas la vista, acercó la mano hasta el vaso y bebió de un trago.
– ¡Anaíd no se ha limpiado los morros! -se chivó uno de los mocosos.
Anaíd le miró a través del vaso, que lo deformaba horriblemente, y lo fulminó con la mirada. Era un gemelo desdentado con un enorme chichón en la frente.
Su padre quitó hierro al asunto.
– Bueno, bueno, no pasa nada, los tenía limpios. – Mentira, estaban sucios de croqueta -atacó el otro gemelo con un ojo a la funerala.
Debían de atacar a pares, pensó Anaíd, que no sabía si limpiarse los labios con la servilleta, lanzar el agua sobre la cara de los gemelos o salir corriendo. Elena la sacó del apuro.
– ¿Queréis hacer el favor de dejarla tranquila? Anaíd es exactamente como vosotros.
– ¡No! Es una chica.
– ¡Y las chicas tienen tetas!
– ¡Pero Anaíd no!
– ¡A callar!
Anaíd estaba roja como un tomate. Los pequeños monstruos no se callaban ni una. Seguro que en esos momentos la estaban repasando de arriba abajo y anotando I odas las diferencias para luego escupirlas sin piedad.
– ¿Puedo salir esta noche?
Era la voz de Roc que pedía permiso a su padre.
– ¿Con Anaíd? -preguntó Elena.
– ¿Con Anaíd? -exclamó Roc sorprendido-. ¿Cómo quieres que salga con Anaíd?
Anaíd supo que lo que Roc había querido decir era: «¿Anaíd es algo con lo que se pueda salir por la calle?»
Pero Elena insistió:
– Es nuestra invitada.
– Ya he quedado con otra gente y no les gustará si me presento con Anaíd…
Anaíd sacó fuerzas de donde no le quedaban.
– Tengo que pasar por casa para imprimir el trabajo de Sociales.
Lo dijo de un tirón. Fue lo único que dijo en toda la cena y lo hizo para salvar a Roc del apuro y para salvarse a sí misma del engorro. Pero Roc no tuvo ni la gentileza de agradecérselo.
Una vez en la calle corrió y corrió y corrió, pero no fue a su casa. Se refugió en un lugar que sólo ella conocía. En el mismo lugar donde lloró a solas la muerte de Deméter. En su cueva del bosque.
Antes de su muerte, Anaíd solía ir con Deméter al robledal. Desde muy niña la ayudaba a recolectar las raíces de mandrágora, las hojas de belladona, las flores de estramonio, los tallos de beleño blanco y todas las plantas medicinales con las que preparar tisanas y ungüentos.
Con ella Anaíd aprendió a conocer el bosque y a desconfiar de los poderes alucinógenos de las amanitas que proliferaban bajo los frondosos robles, de las venenosas hojas del tejo y de la cicuta silvestre, letal y fulminante.
Con Deméter celebraba el solsticio de invierno en la quietud de la noche, mirando al norte y abriéndose a la inspiración. En el equinoccio de primavera, de cara al sol que nace al este, se preparaban para la sabiduría. En el solsticio de verano, en pleno día enfrentándose al sur, celebraban la expresión de sus sueños. Por fin llegaba el equinoccio de otoño, en el que el sol se escondía por el oeste y que era tiempo de recolección de frutos y experiencias y la preparación para el renacer de un nuevo ciclo.
A veces, Anaíd sentía pereza de las serias tareas que le imponía Deméter y se escondía tras unos matorrales eludiendo su llamada. Así descubrió su cueva, apenas un resquicio en la roca por el que se coló reptando y por donde cayó a través de un túnel que, a guisa de tobogán, desembocaba en una maravillosa sala de amplios techos. Y cuando la exploró, extasiada ante sus delicadas estalactitas y sus lagos y grutas subterráneos, supo que aquél sería por siempre más su refugio, el pequeño lugar del mundo -confortable y solitario- que la había escogido a ella y no al revés, y donde de ahora en adelante se cobijaría siempre que tuviese miedo.
Esa noche no tuvo miedo de atravesar el bosque oscuro, de oír el solitario grito de la lechuza, ni de dejarse caer por el túnel hasta las profundidades de su cueva. Allí, sola, con la única luz de un candil, talló meticulosamente dos pedazos de su piedra meteórica negra en forma de lágrimas, tal y como hizo cuando murió su abuela Deméter. La piedra, un meteorito que cayó en el bosque el verano anterior, tenía la dureza y el brillo que Anaíd precisaba. Por eso ambas veces colgó una lágrima de su cuello y enterró la otra en la entrada de su cueva. Nadie le había dado instrucciones, nadie le había explicado el significado de su ritual. Lo repitió para confortarse nuevamente. Era su forma primitiva de marcar el territorio de su pena y expresar su dolor públicamente. En su cuello lucía dos lágrimas, una por cada mujer que la había querido y la había abandonado.
Deméter, sensata y estricta, pero justa.
Selene, extravagante y loca, pero cariñosa.
Para Anaíd, que tuvo dos madres radicalmente opuestas, ambas conformaban un equilibrio. Muerta Deméter, se aferró a Selene como a un clavo ardiente. Reconocía que Selene la hacía avergonzar muy a menudo, que no se comportaba como las otras madres ni vestía como las otras madres ni guardaba discreción como las otras madres. Y sin embargo la quería.
Y ahora que Selene había desaparecido, estaba SOLA. Pero no quería sentir miedo ni angustia, por eso se repetía continuamente que Selene regresaría en cualquier momento.
Anaíd, acuclillada en la entrada de su cueva, acabó de enterrar su lágrima y, aunque le hubiera gustado permanecer a solas con sus recuerdos, un rumor impreciso, una brisa extraña, la obligó a levantarse de un salto y reparar en la oscuridad que la rodeaba. Mientras se sacudía el fango y las hojas secas que habían quedado adheridas a sus vaqueros, se giró hasta tres veces con la certeza de que unos ojos la miraban a través de la negrura del bosque.
De regreso al pueblo fue acelerando el paso imperceptiblemente. Sentía una vaga inquietud a sus espaldas, y tal vez fuera un espejismo producto del cansancio y la tristeza, pero hubiera jurado que el aire se enrarecía y el fulgor nítido de la luna en cuarto creciente se mitigaba.
Sin Selene, el mundo, su mundo, parecía más pequeño y sombrío. Como si alguien hubiera encerrado el valle de Urt en una bola de cristal empañado.
– ¡Anaíd, Anaíd!
Anaíd, con la cartera al hombro, levantó la cabeza. Elena había ido a esperarla a la puerta de la escuela.
– Acaba de llegar tu tía Criselda.
Se quedó tan sorprendida con la noticia que ni siquiera supo reaccionar.
– ¿Mi tía? ¿Qué tía?
– La hermana de tu abuela. Anda, vamos, seguro que la recuerdas, estuvo en su entierro el año pasado.
Anaíd, ante su asombro, la recordaba perfectamente a pesar de que no se parecía en nada a Deméter. Tal vez no recordaba con precisión los rasgos de su cara, suaves, imprecisos, pero en cambio tenía muy presente su aroma de lavanda y la caricia de su mano en su cabello. Su mano, el contacto de la palma de su mano, la tranquilizó profundamente y eso que la tía Criselda no era nada tranquilizadora. Pequeña, revoltosa y regordeta, tenía la cabeza ocupada en tantas cosas a la vez que algo acababa por salir malparado. Un plato, un vaso, un jarrón o un pobre perro. Cuando la abrazó con cariño, Anaíd se dio cuenta, sorprendida, de que en el poquísimo tiempo que llevaba ahí, había puesto la cocina patas arriba. ¿Por qué?
Читать дальше