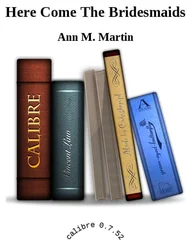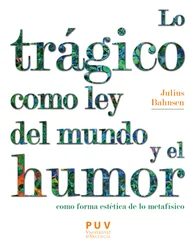A la mañana siguiente fui hasta un locutorio para hablar con Cora, que estaba viviendo con una amiga. Hace tiempo que nadie usa los teléfonos de la calle, cuyos restos persisten todavía como ruinas de otras eras. Temí que me exigiera despedirse de papá. Podían estar siguiéndola.
– Estás loco -me dijo por milésima vez-. Te crees que sos muy bueno, que sos un santo. Se nota que hace mucho que no vivías con papá.
– ¿Querés que le diga algo de tu parte?
– ¿No querías ser guionista de cine? Decile lo que se te ocurra. Inventa.
– ¿La viste a mamá?
– No me dejan entrar.
– Cora, cuídate. En un par de días se terminó todo y hablamos tranquilos.
Pero del otro lado no se oía más que su respiración alterada.
– Te quiero mucho -le dije, de pronto, y mi voz sonó con una extraña sinceridad que me sobresaltó: tenía el tono de una despedida.
Cora se puso a llorar y eso me alivió.
El médico de papá salía del edificio de Margot. Estaba muy pálido y las arrugas de la cara se le marcaban como huellas de arado. Caminaba con dificultad. En un movimiento involuntario lo tomé del brazo con fuerza.
– ¿Entró en coma? -le pregunté.
Se desprendió de mí con un gesto malhumorado.
– Está desayunando -me contestó.
Yo no lo hubiera llamado desayuno, pero era cierto que papá se estaba alimentando casi erguido en la camita, sostenido por almohadones. Margot le daba en la boca algo blando y blanco que pronto identifiqué como pan mojado en leche.
– ¿Pan? ¿Le estás dando pan? -pregunté alarmado-. ¿Qué dijo el médico?
Papá se limpió con una servilleta la boca y la barba apenas manchadas. Olía a colonia. Ahora tenía puesta su dentadura y me sonrió suavemente, con esa sonrisa de acrílico extrañamente joven, absurdamente blanca.
– Dijo que puedo lo que quiera.
– ¿Vos también vas a tener miedo de que le haga mal? ¿Acaso no se está muriendo? -dijo Margot.
En ese momento, como para imprimir más precisión al movimiento con que Margot le alcanzaba la cuchara a la boca, papá levantó una de sus manos grandes, de dedos largos amarillentos, con las uñas muy crecidas y los nudillos deformados y envolvió la mano de Margot. Ella se sobresaltó un poco.
– Me parece que ya puede sostener la cuchara sólito.
– Creo que sí -dijo papá, clavándole la mirada de sus ojos acuosos pero todavía celestes-. Pero sus manos son tan suaves. Gracias por todo.
– Me lo dice por la curación -dijo Margot, mirándome un poco incómoda.
– No. Se lo digo porque son suaves. Y porque a usted le gusta escucharlo.
Pero comer lo había agotado. Estaba transpirando por el esfuerzo. Salimos para dejarlo descansar tranquilo.
– Qué imagen tan rara, tan deformada que tenes de tu papá. Él no es como vos pensás.
– ¿Te parece que necesitará la morfina?
– Más adelante puede ser. Por ahora no. Las heridas están casi cicatrizadas, todo lo que hice fue cambiarle el apósito.
Apenas Margot se fue a su trabajo, como si en lugar de dormir hubiera estado atento a todos los sonidos de la casa, papá me llamó.
– Buen culo pero está un poco vieja -comentó, mirándome con expresión divertida-. ¿Habrá algo de comer?
La sensación de ser un fugitivo es extraña, pero no desagradable. Un viento de aventura que rompe la monotonía. Ahora entiendo mejor lo que sentías en nuestros encuentros, esa alegría de fuga controlada que debe provocar la infidelidad en las mujeres. Y el terror, siempre después. A veces tenías pánico de volver a la calle, aunque un taxi te estuviera esperando en la puerta del edificio. Toda la pasión y la alegría feroz que ponías en el sexo se habían desvanecido y no te quedaba más que el miedo: el momento de irte era el peor, fantaseabas con las cámaras de video, como si tu aparición fuera tan atractiva como un accidente o un crimen, como si me llevaras estampado en la cara, en la ropa, en la forma de caminar. Era un crimen para vos y en esos momentos actuabas de modo absurdo, inventabas complejísimas historias para explicar tu presencia a algún imaginario conocido que pudiera reconocerte saliendo de mi casa, como si cada uno de tus gestos, cada uno de tus pasos fuera evidentemente culpable y necesitara ser justificado. No tenías miedo al llegar, cuando acababas de escapar con la inconciencia un poco loca de la felicidad, de la libertad, sino precisamente en el momento en que volvías a sentirte prisionera, en que regresabas a la celda.
Ahora el fugitivo soy yo. ¿O el prisionero? No calculé que los guardias de la Casa llegarían tan rápido a lo de Margot. No me buscaban al azar: estaban investigando mi vida. Romaris llamó para avisarnos; los guardias habían estado en mi edificio, interrogando y atemorizando a los vecinos. Era muy probable que ya hubieran estado con mi hermana. No les costaría mucho dar con la dirección de Margot.
Yo mismo le había dicho a Cora que no hacía falta mantener el secreto más de setenta y dos horas. Ese plazo, calculaba -un cálculo holgado-, era suficiente para que los guardias se encontraran con el cadáver de mi padre y certificaran su defunción ante las autoridades de la Casa, que podrían a su vez informar a los accionistas. Estaban autorizados a ejercer la fuerza necesaria para recuperar a su pupilo, pero una vez muerto, una vez perdido el negocio, ya no tendría objeto ningún tipo de violencia contra mí. El conflicto se reducía a un asunto comercial, y en este terreno no hay venganzas, sobre todo si cuestan dinero. Por otra parte yo podía defenderme física y legalmente: atacarme después de muerto mi padre hubiera sido correr el riesgo de sumar pérdidas sin ninguna perspectiva de ganancia. Todo estaba perfectamente calculado.
El único error era que habían pasado más de tres días y mi padre seguía vivo.
– Vos me trajiste aquí, vos me tendrás que sacar -me dijo, mientras devoraba un sandwich de salame y queso.
Margot lo miraba extasiada, sintiendo que sus cuidados y su ternura lo habían arrancado de la muerte.
Recordé de golpe a la gerenta, su dentadura de vaca, su sonrisa de plástico imitación carey, la inteligencia cruel que se escondía detrás de esa cordialidad de robot. No supe qué hacer con tanto odio. ¿Contra ella? ¿Contra mi padre?
– ¿Preferías haberte quedado ahí? ¿Te gustaba estar con la gerenta, con esa vaca imbécil?
– Una mujer inteligente, enérgica, con autoridad. Lo que ella decía, así se hacía. Gente como ésa admiro yo.
– ¡Preferías haberte quedado allí, con esa bosta! -grité, como un loco.
– Hijo, no me grites, te necesito tanto. Dame la mano, Eni, ¿no ves que me estoy muriendo? -dijo mi padre.
Y yo deseé que así fuera, pero me apretaba los dedos con demasiada fuerza.
– ¿Por qué no se van a lo de tu vecino de abajo? -nos propuso Margot, evitando nombrar a Alberto.
– Los guardias ya estuvieron ahí.
– Por eso mismo. No creo que vuelvan. ¿Cómo van a pensar que Gregorio ya está en condiciones de ser trasladado tan fácilmente de un lugar al otro?
Miré a papá con envidia, con desconfianza: lo miré como siempre. La barba larga, espesa, impecablemente blanca, le daba un aspecto bíblico, fuerte, incluso atractivo. Otra vez tenía el cutis rosado y terso de los hombres gordos. Esperé a que Margot se fuera a la cocina a buscar soda. Por el momento, mientras nos hiciera falta, me convenía mantenerla en estado de éxtasis. Su idea no era mala, después de todo Romaris me había ofrecido su casa. No quería usar el teléfono de Margot para llamarlo: si habían estado en el edificio, podían estar controlando las llamadas. Tendría que sacar a papá y arriesgarme a llamar a mi vecino desde el taxi. El pobre tipo tenía todo el derecho a arrepentirse de una oferta demasiado generosa.
Читать дальше