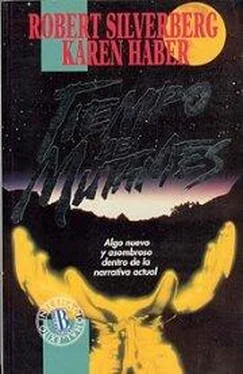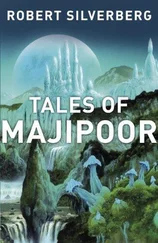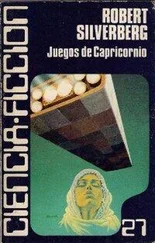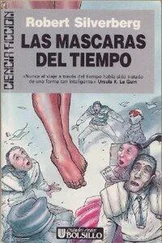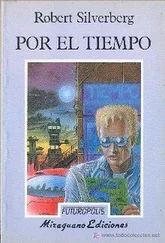Melanie movió la cabeza y se alejó bailando.
El hombre mostró otras dos fichas de trescientos créditos.
—Ven aquí, encanto.
Mel esperó a que mostrara mil doscientos créditos. Entonces, se acercó a él y se inclinó sin dejar de moverse. Las manos del hombre eran ásperas, y Mel hizo una mueca de desagrado, mientras la palpaba; pero, al cabo de un minuto, el tipo la soltó y metió las fichas bajo la tela.
A partir de ahí, la cosa fue fácil. Cada vez que veía agitarse una ficha en la mano de alguien, ralentizaba sus movimientos, insinuándose hasta que la cantidad aumentaba. Entonces, bailaba lo bastante cerca como para que el cliente pudiera sobarla y depositar la propina.
«Puja lo suficiente y tocarás a la bailarina mutante», pensó en su aturdimiento.
Un joven pálido de cabello moreno muy corto y anticuadas gafas de sol asomó medio cuerpo sobre el escenario, alargando la mano repetidas veces para introducir más fichas bajo el tanga. En cada ocasión, el contacto del hombre con sus piernas era brusco y doloroso. La quinta vez, se lo quitó de encima al tiempo que finalizaba la música. Aliviada, abandonó el escenario a toda prisa.
—No está mal. Cinco minutos de descanso; luego vuelve a ocuparte de las mesas —le dijo Terry—. Dick quiere que promocionemos las hipos de brin; tiene exceso de existencias.
Melanie asintió, agradecida, y fue a la barra entre la multitud.
—Brin, por favor —pidió al mecacamarero.
—¿Hipo? —preguntó la voz mecánica.
—Sí.
Sacó las fichas de la improvisada bolsa y las contó. Más de cinco mil créditos. En su vida había tenido tanto dinero. Volvió a guardar las fichas, cogió la hipodérmica y la sostuvo bajo las luces del bar, que se reflejaron en el líquido ámbar de la repleta jeringuilla desechable. Melanie cerró los ojos y se la clavó en el brazo. En unos segundos, el narcótico surtió efecto y corrió una suave cortina entre ella y el mundo.
—¿Señorita Venus?
—¿Sí?
Se volvió con cuidado, concentrada en mantener el equilibrio. Era el joven pálido de las gafas, el que la había agarrado de la pierna tantas veces.
—Me llamo Arnold —se presentó—. Arnold Tamlin. Siempre he querido conocer a una mutante.
—Pues ya la conoce.
Melanie le dedicó una sonrisa forzada. El individuo la miró con voracidad.
—He disfrutado mucho con su baile. Muchísimo.
Hablaba arrastrando las palabras, y Mel se preguntó cuánto alcohol habría tomado. Alcohol y algo más…
—Muchísimo, muchísimo…
—Gracias.
El joven siguió repitiéndose y luego se inclinó hacia ella. Mel se apartó, parándole los pies al borracho, que la miró ceñudo.
—Lo siento.
Arnold Tamlin continuó abalanzándose sobre ella. Después pareció doblarse por la cintura, con el rostro hacia abajo, y se deslizó lentamente hasta el suelo. No intentó levantarse de nuevo. Dick apareció, movió a Tamlin con la puntera del zapato y, al ver que no respondía, se inclinó sobre la barra.
—¡Apagabroncas!
Un recio mecavigilante gris de tenazas acolchadas salió de una abertura situada en un extremo del mostrador, agarró al joven inconsciente y lo arrastró hacia la puerta. Lo último que vio Melanie de Arnold Tamlin fueron las suelas grises de sus zapatos.
Dos horas más tarde, Dick le dijo que la jornada había terminado. Agradecida, dejó la bandeja de las bebidas y bajó al vestuario con varias de las chicas. Tenía los sentidos tan embotados de cansancio que apenas se dio cuenta de su presencia hasta que alguien se le acercó por detrás y le puso las manos en los pechos.
—¿Quieres que te ayude a quitarte esa ropa? —preguntó la voz de Gwen. Su aliento era cálido en la nuca de Melanie.
—¡No! ¡Déjame en paz!
Enfadada, se desasió. Ya había tenido suficientes manos extrañas tocando su cuerpo por aquella noche. Se vistió rápidamente y corrió escaleras arriba hasta salir del bar.
Veinte minutos y dos paradas de metro más tarde, estaba sentada entre el azul desvaído del cuarto de baño de la avenida J, viendo correr el agua en la oxidada bañera. El reloj marcaba las dos de la madrugada.
Se sumergió en el agua humeante, gozando del silencio de aquella hora. Tenía marcas en los muslos y junto a un pezón. Cinco mil créditos por seis contusiones. «De modo que esto es la independencia», pensó tristemente. Una lágrima le resbaló junto a la nariz y cayó al agua sin hacer el menor ruido.
Caryl, ponme con Joe Bailey, en Metro D. C. —dijo Andie.
Si alguien podía localizar a Melanie Ryton, ése era Bailey. Además, Joe le debía un favor. Varios favores.
—Por la línea cinco —anunció Caryl.
La pantalla parpadeó y se iluminó. La cara bonachona de Bailey, con sus largas mandíbulas, sonrió a Andie desde detrás de un bollo.
—¡Eh, pelirroja! ¿Qué tienes para mí?
—Una chica desaparecida. Una mutante. Diecisiete años, más o menos. China-caucásica. Se llama Melanie Ryton.
—Muy bien. —Bailey pulsó unas órdenes en el teclado, sin dejar de masticar—. ¿De dónde procede?
—De Nueva Jersey.
Bailey dejó de mascar.
—¿Nueva Jersey? No es mi territorio. Al menos, no últimamente.
—Les dijo a sus padres que tenía un empleo aquí.
—¿Y?
—No la creen, y he pensado que tú podrías comprobarlo más deprisa que yo.
—Dame un minuto.
Joe Bailey se limpió los dedos y se apartó de la pantalla. No tardó en volver, moviendo la cabeza.
—Negativo. No encuentro a ninguna Melanie Ryton. He comprobado las oficinas de empleo, los centros juveniles e incluso los prostíbulos. Nada.
—¡Vaya!
—Tenía entendido que tus queridos mutantes guardaban a sus hijos en casa como si los tuvieran en jaulas.
—No tiene gracia. Y no es verdad.
—Espero que lleve cuidado por ahí fuera. ¿Has oído hablar de ese jeque que quiere comprar una chica mutante para su harén?
—No, pero lo creo. Ten vigilado a ese tipo, ¿quieres?
—Andie, ¿sabes cuántos chicos, padres, abuelos y animales de compañía me piden que localice cada día?
—Hazlo por mí, Joe —le rogó Andie, al tiempo que se inclinaba hacia delante y le lanzaba una mirada coqueta, con los párpados entornados.
—Está bien —accedió Bailey con un suspiro.
Una banda amarilla con un mensaje de Caryl ocupó la zona inferior de la pantalla: EMPIEZA EL NOTICIARIO DE HORNER, CANAL 12. ¡URGENTE!
Andie leyó la nota.
—Tengo que dejarte, Joe. No te olvides de Melanie Ryton. ¡Ah! Tienes un poco de azúcar en la barbilla.
—De acuerdo. Hasta pronto, Andie.
La imagen de Bailey desapareció, reemplazada por la del senador Joseph Horner, que exhibía ante la cámara su mejor sonrisa de «el domingo por la mañana venga a rezar con nosotros». Andie le vio volverse hacia su entrevistador, Randall Camphill.
—Como le decía, Randy, tenemos que estar alerta frente a la amenaza de esos supermutantes —declaró Horner.
«¡Uy, uy! —pensó Andie—. ¿Qué se propone este hijo de puta?» Pulsó el botón de grabación; Jacobsen estaba en una reunión, pero le gustaría ver aquello.
Camphill se volvió para mostrar su mejor perfil a la cámara.
—Senador —dijo a continuación—, ¿puede explicar a nuestra audiencia a qué se refiere cuando habla de supermutantes?
—Los supermutantes son un producto monstruoso de la eugenesia, de perversas e impías manipulaciones genéticas, y constituyen un peligro para todos los demás —declaró Horner con la voz quebrada—. Si bien hemos llegado a aceptar a nuestros hermanos y hermanas mutantes, que son, o eso nos han contado, el resultado de unos procesos naturales, aunque desafortunados, lo que no podemos aceptar y debemos evitar es la profanación de los seres humanos al servicio de la ciencia. ¿Quién puede asegurar que el supermutante, un producto de laboratorio, sea tan siquiera humano?
Читать дальше