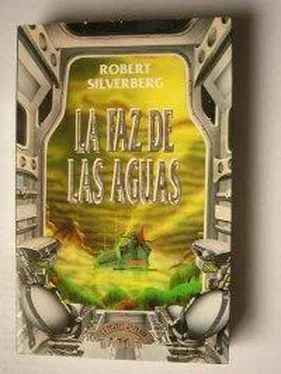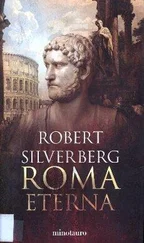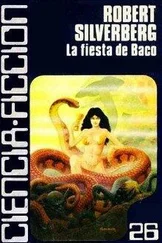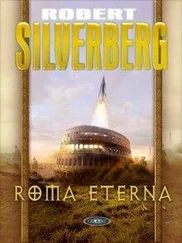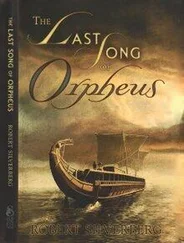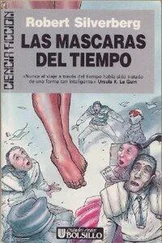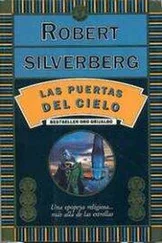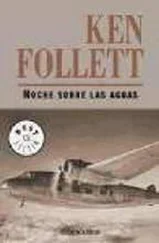—¿Es que lo son alguna vez?
—Conmigo sí. Pero anoche no quisieron siquiera dirigirme la palabra. No me permitieron acercarme, y adoptaron la postura del desagrado. ¿Sabe usted algo acerca del lenguaje corporal de los Moradores? Estaban tan tiesos como una tabla.
Los buzos, pensó él. Tienen que estar enterados de lo que pasó con los buzos. Tenía que tratarse de eso; pero no era algo que Lawler quisiera discutir en aquel momento, ni con ella ni con nadie.
—El problema que tienen los alienígenas —dijo él— es que son alienígenas. Incluso cuando creemos comprenderlos, en realidad no comprendemos una maldita cosa; y yo no veo ninguna solución para ese problema. Escuche, si la tos no se le pasa en dos o tres días, vuelva a verme y le haré más pruebas; pero deje de pensar que tiene hongos mortales en los pulmones, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, no se trata de eso.
—Es bueno oírle decirlo —dijo ella. Volvió a acercarse al estante de los objetos—. ¿Todas estas cosas son de la Tierra?
—Sí. Las coleccionó mi tatarabuelo.
—¿De veras? ¿Son verdaderos? —acarició delicadamente la estatuilla egipcia y el trozo de piedra perteneciente a un importante muro del que Lawler había olvidado el emplazamiento—. Auténticos objetos de la Tierra… No había visto ninguno antes de ahora. La Tierra ni siquiera me parece algo real, ¿sabe? Nunca me lo ha parecido.
—A mí sí —dijo Lawler—. Pero conozco a mucha gente que siente lo mismo que usted. Hágame saber cómo va la tos, ¿de acuerdo?
Ella le dio las gracias y se marchó.
Y ahora, a desayunar, se dijo Lawler. Por fin. Un buen filete de pez látigo, unas tostadas de alga y un poco de zumo de managordo recién exprimido.
Pero había esperado demasiado tiempo. No tenía mucho apetito, y apenas mordisqueó la carne.
Poco después apareció otro paciente en el exterior de la vaargh. Brondo Katzin, que dirigía el mercado de pescado de la isla, había cogido por el lado equivocado un pez flecha que no estaba muerto del todo, y tenía una gruesa espina de cinco centímetros de largo, negra y lustrosa, clavada justo en el centro de la mano izquierda. Se la atravesaba de lado a lado.
—Mira que ser tan estúpido… —repetía el rechoncho y poco inteligente Katzin—. Imagínate.
Tenía los ojos fuera de las órbitas a causa del dolor. Su mano, hinchada y lustrosa, era del doble de su tamaño normal. Lawler abrió para quitar la espina, limpió el veneno y otras substancias irritantes de la herida, y le dio al hombre algunas pastillas de alga analgésica para calmarle el dolor. Katzin miró fijamente su mano hinchada mientras meneaba tristemente la cabeza.
—Qué estúpido —repitió.
Lawler esperaba haber limpiado los tricomas suficientes como para evitar que la herida se infectase. Si no lo había hecho así, había muchas probabilidades de que Katzin perdiera la mano o todo el brazo. La práctica de la medicina era probablemente más fácil, pensó Lawler, en un planeta que contara con una superficie de tierra y un puerto espacial, así como un poco de tecnología contemporánea. El hacía las cosas lo mejor posible con lo que tenía. ¡Ay!, el día estaba en marcha.
Al mediodía, Lawler salió de su vaargh para tomarse un breve descanso del trabajo. Aquélla había sido la mañana más atareada en varios meses. En una isla que contaba con una población humana total de sólo setenta y ocho miembros, la mayoría bastante saludables, Lawler pasaba a veces días enteros sin ver un solo paciente. Esos días los dedicaba a caminar por el agua de la bahía, recolectando algas con propiedades medicinales. A menudo lo ayudaba Natim Gharkid, señalándole una u otra planta de utilidad. En ocasiones, pasaba el tiempo sin hacer nada de provecho: se paseaba, nadaba, navegaba por la bahía en un bote de pesca o se quedaba sentado en silencio contemplando el mar. Pero aquél no era uno de esos días.
Primero había estado el niño de Dana Sawtelle, que tenía fiebre; luego Marya Hain, con indigestión por haber comido demasiadas ostras rastreras la noche anterior; Nimber Tanamind, que sufría de una recaída de sus temblores y mareos habituales; el joven Bard Thalheim, que mostró una fea torcedura de tobillo como resultado de unos juegos imprudentemente violentos en el lado resbaladizo del dique marítimo. Lawler había proferido los apropiados encantamientos, aplicado los ungüentos más prometedores, y los había enviado a casa con las frases y pronósticos tranquilizadores de costumbre. Lo más probable era que se sintieran mejor en uno o dos días. El doctor Lawler podía no ser muy buen facultativo, pero el «doctor Placebo», su ayudante invisible, generalmente conseguía solucionar los problemas de sus pacientes tarde o temprano.
Ahora mismo, sin embargo, no había nadie esperando para verlo y un poco de aire fresco parecía una prescripción apropiada para el médico. Lawler salió a la brillante luz del mediodía, se desperezó e hizo unas cuantas flexiones con los brazos extendidos. Echó una mirada cuesta abajo, en dirección a la costa. Allí estaba la bahía, cordial y familiar; sus calmas aguas encerradas ondulaban suavemente. En aquel momento parecía maravillosamente hermosa: una lustrosa sábana de dorado brillante, un espejo que destellaba. Las oscuras hojas de la variada flora marina se movían perezosamente en las someras aguas. Más lejos, fuera de la bahía, la superficie brillante y calmada era rota por ocasionales aletas. Dos de los barcos de Delagard flotaban indolentemente junto al muelle del astillero, balanceándose suavemente al ritmo de la marea. Lawler sintió como si aquel mediodía veraniego fuera a durar para siempre, y la noche y el invierno no volverían jamás. Una inesperada sensación de paz y bienestar se filtró al interior de su alma: un regalo, un poco de alegría que no había buscado.
—Lawler —dijo alguien a su izquierda.
Era una voz que parecía un graznido seco y gastado, una voz de osario, una voz que era toda ella cenizas y cascajo. Era el resto irreconocible de una voz consumida y tétrica que Lawler reconoció, de alguna manera, como perteneciente a Nid Delagard.
Había llegado desde la costa por el sendero meridional, y estaba de pie entre la vaargh de Lawler y el pequeño tanque en el que guardaba su reserva de algas medicinales recién recogidas. Se veía arrebolado, ajado y sudoroso, y sus ojos estaban extrañamente húmedos, como si acabara de sufrir un ataque de apoplejía.
—¿Qué demonios ha pasado ahora? —le preguntó Lawler con exasperación.
Delagard hizo un movimiento silencioso y boqueante, como un pez fuera del agua, pero no dijo nada.
Lawler se acercó y clavó los dedos en el grueso brazo del hombre.
—¿No puedes hablar? Vamos, maldito seas. Dime qué ha pasado.
—Sí, sí —Delagard movió la cabeza de una forma lenta, pesada y desencajada—. Es demasiado terrible. Peor incluso de lo que yo jamás hubiera imaginado.
—¿De qué hablas?
—Esos jodidos buzos. Los gillies están realmente furiosos por lo que les ocurrió, y van a caer sobre nosotros muy duramente. Muy, muy, muy duramente. Es de lo que intenté hablarte esta mañana en el cobertizo, cuando me volviste la espalda.
Lawler parpadeó un par de veces.
—¿De qué estás hablando, en nombre de Dios?
—Primero dame un poco de brandy.
—Sí, sí. Entra.
Escanció una buena cantidad del líquido espeso de color de mar para Delagard y, tras pensarlo durante un momento, un trago más pequeño para sí. Delagard lo vació de un solo trago y volvió a tenderle el vaso. Lawler volvió a servirle.
Pasado un momento, Delagard habló, escogiendo cautelosamente las palabras como si luchara con algún impedimento del habla.
Читать дальше