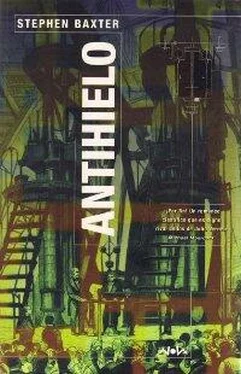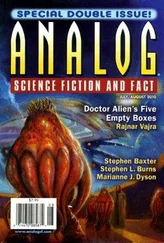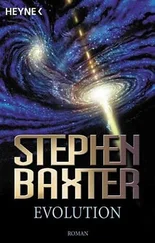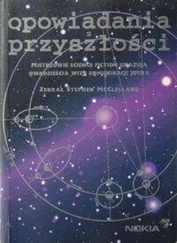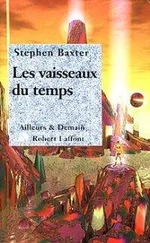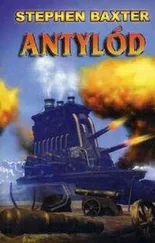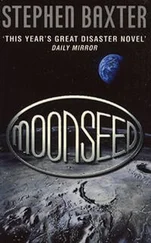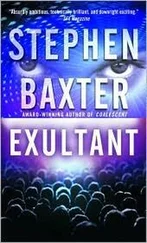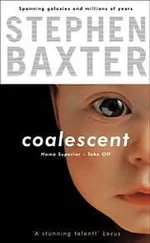Traveller dijo:
—¿Qué he hecho? Hace que Sebastopol parezca una vela.
Busqué palabras.
—No hubiese podido evitarlo…
Se volvió hacia mí, una sonrisa rota superpuesta sobre la imitación de un rostro.
—Ned, desde Crimea he dedicado mi vida al uso pacífico del antihielo. Porque si podía hacer que la maldita sustancia tuviese usos pacíficos y espectaculares, los hombres nunca volverían a usarla los unos contra los otros. Bien, al menos ahora la sustancia se agotará por las tonterías de Gladstone… Pero he fracasado. Y más aún: al inventar tecnologías cada vez más ingeniosas para la explotación del hielo, he traído este día sobre la Tierra.
»Ned, me gustaría mostrarte otro invento. —Con el rostro todavía desfigurado por aquella terrible sonrisa, comenzó a soltarse las ataduras.
—¿… Qué?
—Una creación de Leonardo… uno de los pocos latinos con sentido práctico. Creo que la encontrarás divertida…
Y ésas fueron las ultimas palabras que me dijo antes de golpearme con un puño en la sien.
El aire frío me despertó. Abrí los ojos con la cabeza martilleándome.
La Pequeña Luna llenaba mi vista.
Estaba sentado en la escotilla cerca de la base de la Cabina de Fumar. Me colgaban las piernas fuera de la escotilla abierta; la tierra de la batalla estaba a muchos cientos de metros por debajo.
Tenía sujeto al pecho un extraño paquete caqui, como la mochila de un soldado.
Sorprendido al despejarme por completo, intenté agarrarme a los bordes de la escotilla. Tenía una mano en los hombros; me volví y miré los largos dedos pesados, como si fuesen parte de una extraña araña.
Se trataba, por supuesto, de Traveller. Gritando contra el viento me dijo:
—Ya casi está conseguido, Ned. La reserva antártica de antihielo casi está agotada. Ahora debo terminarlo —rió, con la voz distorsionada por el agujero en la cara.
El tono era aterrador.
—Traveller, aterricemos y…
—No, Ned. En una ocasión, el joven saboteador francés nos dijo que malgastar unas pocas onzas de antihielo valía la vida de un patriota. Bien, he llegado a la conclusión de que tenía razón. Estoy decidido a destruir la Faetón , y en ese acto de expiación aceleraré la eliminación de la maldición del antihielo de la Tierra.
Busqué palabras.
—Traveller, entiendo. Pero…
Pero no hubo tiempo para más; porque me dio una patada en la espalda, ¡que me lanzó desde la nave con los pies por delante hacia el aire!
Grité mientras el aire helado me corría por los oídos, convencido de que iba a morir finalmente. Me pregunté por la profundidad de la desesperación que había impulsado a Traveller a cometer tal acto… pero entonces, después de caer cincuenta pies, sentí un tirón en el pecho. Los cables fijados al paquete se habían tensado, y ahora colgaba, descendiendo lentamente. Levanté la vista, con incomodidad, porque las correas del paquete me pasaban por debajo de las axilas. Los cables estaban unidos a un objeto de lona y cables, un cono invertido que recogía el aire mientras yo caía y que reducía así mi caída hasta una velocidad segura.
Retorciendo las correas miré abajo, más allá de los pies colgantes. La nube de antihielo, todavía creciente, se elevaba sobre el cadáver de Orléans. Los ejércitos de Francia y Prusia yacían debajo de mí, pero había pocas señales de movimiento; y me resultaba inconcebible que los hombres siguiesen matándose después de tal acontecimiento. Quizá, pensé en el silencio y calma de la suspensión aérea, ahora que el antihielo del mundo estaba virtualmente agotado, ese terrible… accidente… serviría de aviso a generaciones futuras sobre los peligros y horrores de la guerra.
Quizá había conseguido al fin su meta de un mundo sin guerra… pero a un coste que encontraba difícil de aceptar.
Desde algún lugar por encima del toldo me llegaba un rugido, un chorro de vapor y fuego.
Eché la cabeza atrás una vez más —allí estaba la Pequeña Luna mirando, perpleja, a la Tierra torturada y allí estaba la fabulosa Faetón , elevándose por última vez sobre su penacho de vapor.
La nave siguió subiendo, sin vacilar. Pronto, sólo la línea de vapor, que recordaba a la del proyectil de Gladstone, señalaba su camino; y era evidente que Traveller no tenía intención de regresar al mundo de los hombres. Al final la línea se hizo casi invisible al llegar Traveller al límite de la atmósfera… pero era una línea que señalaba como una flecha al corazón de la Pequeña Luna.
Ya tenía clara su intención; pretendía estrellar la nave contra la masa del satélite.
Pasaron algunos minutos. La línea de Traveller se dispersó lentamente, y yo colgaba impotente pero cómodo bajo el dosel de Leonardo; mantenía los ojos fijos en la Pequeña Luna, esperando ser capaz de detectar el momento del impacto…
El mundo se llenó de luz, de horizonte a horizonte; era como si el mismo cielo se hubiese incendiado.
Parecía como si la Pequeña Luna hubiese explotado.
Pudiendo apenas ver, caí pesadamente sobre el suelo en medio de un grupo de asombrados soldados franceses.
EPÍLOGO
UNA CARTA A UN HIJO
4 de noviembre de 1910
Sylvan, Sussex
Mi querido Edward:
Confío en que este envío te encuentre como me deja a mí: es decir, en buena salud y disposición.
Sin duda te sorprenderá, al abrir este último paquete de casa, el encontrar que la habitual misiva de tu madre ha sido reemplazada por esas páginas garabateadas por mí. Y espero que me perdones si omito el boletín de noticias habitual; de esas cuestiones sólo diré que todos estamos sanos y felices, y que te echamos tremendamente de menos.
Mi intención al escribirte es intentar en mi forma inadecuada de compensar las deficiencias de comprensión mutua que pudiesen existir entre nosotros como padre e hijo. Acepto toda la responsabilidad por esa situación; y puede que hayas comprendido que nuestra última conversación larga antes de tu partida para Berlín —recordarás ese acontecimiento de pipas, whisky y zapatillas frente a un fuego moribundo una noche de sábado— fue un primer intento de romper la barrera que nos separa. Fracasé, por supuesto. Y, sin embargo, en la pureza de tu furia aquella noche, ¡cómo se rasgaba mi corazón al ver en ti tanto de mi mismo, el yo de hace treinta o cuarenta años!
Permíteme simplemente decirte esto. Soy tu padre. No me considero un cobarde, ni soy menos patriota. No necesitas avergonzarte por ese punto, te lo aseguro. Pero mi visión del conflicto venidero con Prusia son ideas que claramente no puedes compartir.
No tengo deseos de imponerte mi filosofía; eres un oficial en el mejor ejército del mundo, y estoy muy orgulloso de ti. Pero quiero que me entiendas. Cuando llegue la guerra —porque creo que es inevitable entonces, rezando por que Dios te proteja, te cambiará con toda seguridad, para bien o para mal; y quiero intentar, una vez más, explicarme a mí mismo —mi vida desde aquellos días aciagos de 1870— al joven que he criado.
Has leído mi propia narración manuscrita de las aventuras que me sucedieron hace cuarenta años, así como la versión más pulida de sir George Holden. George, antes de su muerte final por un consumo liberal de oporto y otras sustancias, se las arregló para convertir sus experiencias en una carrera gratificante y lucrativa. Ganó una fortuna, por supuesto, con su novela científica La nueva Cartago , cuya premisa era el descubrimiento del antihielo por los habitantes de esa antigua ciudad, y la posterior y espectacular venganza sobre sus enemigos, los romanos. Los críticos la consideraron «una lectura agradable pero apenas plausible»… ¡que era exactamente el juicio de Josiah Traveller cuando le arrojó la idea a Holden todos aquellos años antes a bordo de la Faetón !
Читать дальше