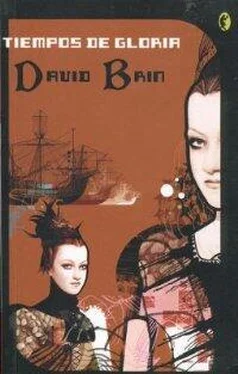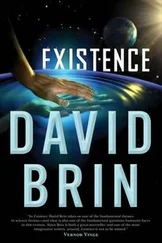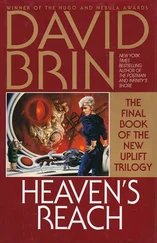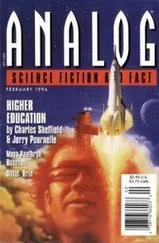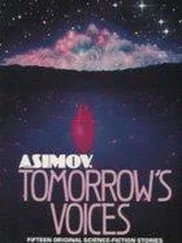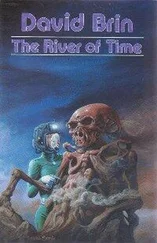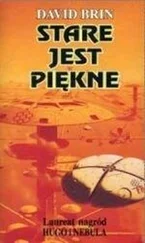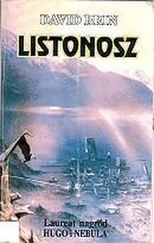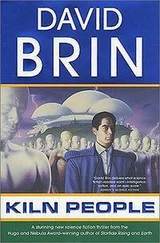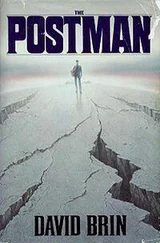Tengo que llegar a puerto. Tal vez la sensación de estar en tierra firme me ayude .
—Gracias por todo lo que me ha enseñado, capitán —dijo Maia, inexpresivamente—. Pero veo que ya han terminado de cargar la barcaza. No debería hacerlos esperar.
Se inclinó torpemente para coger la correa de su petate, pero Pegyul se le adelantó y se la echó al hombro.
—¿Estás segura de que no quieres quedarte?
Ella sacudió la cabeza.
—Como usted mismo ha dicho, hay una posibilidad de que mi hermana esté viva por ahí. Tal vez llegará a puerto, o tal vez haya sido rescatada por otro barco. De todas formas, éste era nuestro destino cuando nos alcanzó la tormenta. Aquí es donde vendrá, si puede.
El hombre pareció vacilar. También él había sufrido pérdidas con la desaparición del Zeus .
—Serás bienvenida entre nosotros. Tendrás un hogar hasta la primavera, y cada tres cuartos de año después.
A su modo, era una oferta generosa. Otras mujeres, como Naroin, habían elegido ese camino, viviendo y trabajando en la periferia del extraño mundo de los hombres. Pero Maia negó con la cabeza.
—Tengo que quedarme aquí, por si aparece Leie.
Maia vio que él aceptaba su decisión con un suspiro, y se preguntó cómo podía ser la misma persona a la que había despreciado allá en Puerto Sanger por considerarla sin interés. Sus defectos seguían siendo evidentes, pero ahora formaban parte de una mezcla sorprendentemente compleja para una criatura tan simple como era el hombre. Tras pasar el petate al piloto de la barcaza, llena de oscuro carbón, el capitán Pegyul sacó de uno de sus bolsillos una sólida herramienta de bronce.
—Es el sextante del segundo de a bordo —explicó, mostrándole cómo se desplegaban los tres brazos. Tenía dos tiras de cuero para atarlo al brazo de su propietario—. Un instrumento portátil. Esto indica el reflector principal. ¿Ves? Es una especie de lanzadera. Incluso tiene un indicador para la Vieja Red, ¿la ves aquí?
Maia se maravilló ante el objeto. Los viejos indicadores nunca volverían a encenderse, claro. Lo señalaban como una reliquia de otra época, cascada y sin nada que ver con los hermosos aparatos hechos a mano en los talleres de los santuarios modernos. Con todo, el sextante era a la vez un objeto que reverenciar y de utilidad.
—Es muy bonito —dijo. Cuando el capitán volvió a plegarlo, Maia vio en la cubierta un grabado de una nave aérea, un diseño caprichoso y extravagante que obviamente nunca podría volar.
—Es tuyo.
Maia alzó la cabeza, sorprendida.
—Yo… no podría.
Él se encogió de hombros, tratando de quitar solemnidad a lo que ella notó que era un gesto cargado de emoción.
—Me he enterado de cómo intentaste salvar a Micah con el cubo. Pensaste rápido. Podría haber funcionado… si la suerte hubiera sido diferente.
—En realidad yo no…
—Micah era hijo mío. Un chico grande, fuerte, alegre. Pero había demasiado de Ortyn en él, si entiendes lo que quiero decir. Nunca pudo aprender a utilizar bien un sextante.
Pegyul tomó la pequeña mano de Maia entre las suyas y colocó firmemente en su palma el instrumento de bronce, cerrando sus dedos en torno al disco frío y liso.
—Dios te guarde —dijo, con un temblor en la voz.
—Y que Lysos te guíe. Eia —respondió Maia.
Él asintió con un leve movimiento de cabeza, y se dio la vuelta.
Cargada hasta arriba, la barcaza de carbón cruzó lentamente la cristalina bahía. Grange Head no parecía gran cosa, pensó Maia, sombría. Había poca industria aparte del transporte de productos a las incontables granjas repartidas por las llanuras de tierra adentro que accedían al mar mediante pequeños ferrocarriles solares. La energía solar no era suficiente para permitir que los trenes cargados remontaran las empinadas montañas costeras, así que una pequeña planta generadora era un cliente fijo para el carbón de Puerto Sanger. El muelle solitario carecía de espacio para que atracara el viejo Wotan , por ello el cargamento llegaba a tierra barcaza tras barcaza.
Naroin fumaba su pipa y observaba en silencio a Maia.
—Quería comentarte —dijo por fin—, que utilizaste un buen truco durante la avalancha.
Maia suspiró, deseando que se le hubiera ocurrido mentir sobre el maldito cubo, en vez de farfullar semiinconsciente toda la historia a sus rescatadores.
Su acto reflejo no había sido suficientemente premeditado como para ser considerado generoso, mucho menos heroico. Simple instinto, eso fue todo. De todas formas, el fútil gesto no había salvado al pobre hombre.
Sin embargo, resultó que Naroin no se refería a esa parte del episodio.
—Usar la pala de la forma en que lo hiciste —dijo—. Eso sí que fue pensar rápido. La hoja te dejó un pequeño recoveco para respirar. Y el mango alzado de aquella manera nos indicó dónde cavar. Pero dime una cosa, ¿sabías que hacemos esos mangos de bambú hueco? ¿Supusiste que el aire podría pasar?
Maia se preguntó dónde se metería Naroin en verano, para así poder evitar quedar atrapada en la misma ciudad.
—Suerte, contramaestre. Estás equivocada si ves algo más en ello. Sólo pura suerte.
La maestra de armas se encogió de hombros.
—Esperaba que dijeras eso.
Para alivio de Maia, la mujer dejó correr las cosas, permitiéndole realizar el resto del trayecto en silencio. Cuando la barcaza llegó al muelle de la ciudad, con su fila de grúas de madera, la contramaestre se levantó y gritó.
—Muy bien, escoria, manos a la obra. ¡Tal vez podamos salir de este agujero en la costa antes de la marea!
Maia esperó a que la barcaza estuviera bien atracada y los demás saltaran a tierra antes de pisar con cuidado la tabla con su petate a cuestas. El firme muelle de piedra la mareó un momento, como si el movimiento de un barco fuera más natural que una superficie anclada sobre roca. Apretando los labios para no mostrar su dolor, Maia se dirigió a la ciudad sin echar una mirada atrás. Contando su bonificación, podría permitirse descansar y sanar durante algún tiempo antes de buscar trabajo. Con todo, las siguientes semanas serían un tiempo de prueba, de mirar el mar, de aferrar la lupa de su pequeño sextante con la vana esperanza de ver una vela asomar entre los acantilados, de luchar para impedir que la depresión la envolviera como una mortaja.
—¡Hasta la vista, mocosa Lamai! —gritó alguien a su espalda, presumiblemente la var de duro rostro que se mostró tan hostil aquel primer día en el mar. Esta vez el insulto no tenía mala intención, y probablemente denotaba hasta respeto. Maia carecía de voluntad para replicar ni siquiera con el obligatorio y amigable gesto obsceno. Simplemente, no tenía fuerzas.
En los antiguos días, en las viejas tribus, los hombres obligaban a sus mujeres e hijas a adorar a un dios masculino de ceño fruncido, a una deidad vengadora de relámpagos y reglas bien ordenadas cuya costumbre era gritar y tronar para luego dejarse llevar por arrebatos de sentimentalismo y de perdón. Era un dios como los propios hombres: un señor de extremos. Sacerdotes vocingleros interpretaban las interminables y complejas reglas de su Creador. Disputas abstractas conducían a la persecución y a la guerra.
Las mujeres podrían habérselo dicho —continuaba supuestamente Lysos—, si los hombres hubieran cesado de disputar y nos hubieran preguntado la opinión. La creación misma podría haber sido un astuto golpe de genio, un trazado de leyes. Pero atender al mundo día a día es un asunto complicado, más parecido al inspirado caos de una cocina que a la estéril precisión de una sala de mapas o de un estudio.
Brisas intermitentes agitaban la página que estaba leyendo. Apoyada en la vieja pared de piedra del huerto de un templo, mirando más allá de los tejados de Grange Head, Maia alzó la cabeza para ver cómo las nubes bajas ocultaban por un instante un mar brillante y plácido, cuyas olas verdes destellaban con plateados bancos de peces y la sombra aleteante de los pájaros pescadores. Los colores eran encendidos, voluptuosos. Mezclados con los olores que transportaba el viento fuerte y húmedo, componían un festín para los sentidos, sazonados con los fecundos aromas de la vida.
Читать дальше